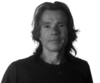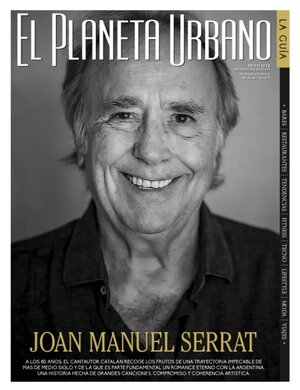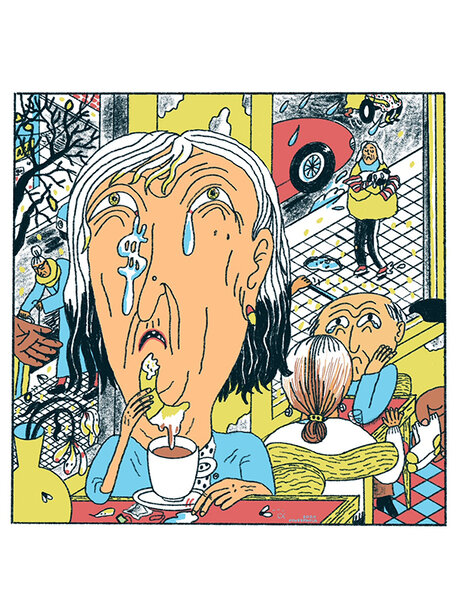Siempre perdíamos con River, era cosa inevitable. La expresión “nos tenían de hijos” queda corta, escueta, infantil, hasta pretenciosa. Éramos huérfanos en la tabla de posiciones, remábamos solos agigantando nuestro porvenir de equipo resentido que se vanagloria de ser una gran institución del fútbol argentino, pero como decía Amalfitani, si querés ser campeón, hacete de River o de Boca, nene. Como si fuera tan fácil, Don Pepe. Voy a la cancha desde antes de tener recuerdos y mi padre y mi abuelo me hicieron socio de Vélez desde el día que nací. Primero fui de Vélez, después vino la bandera argentina. A propósito, nací el veinte de agosto del sesenta y cinco, por lo menos no estaba Onganía en el poder y los Beatles sacaban ese disco bisagra y a la vez campirano llamado Help.
La noche del setenta y cinco, ¿o ya era el setenta y seis?, era uno de esos partidos entre semana que se jugaba en cancha de River, o así me viene de la ensoñación. Había hecho la tarea de la escuela temprano, seguíamos a Vélez a cada cancha si podíamos, solíamos ir con papá y uno de sus amigos de Villa Luro, el Negro Alfonso y su hijo. Ya en esa época venía mi hermano, cinco años menor que yo. Ese día papá dijo no, mejor solos, y remató con el consabido “no le cuentes a mamá”. Pensé que era porque ellos ya venían de ser campeones en el Metropolitano 75 con gol de Bruno contra Platense en cancha de Vélez, nuestra cancha era buena para festejos ajenos. Pensé en alguna cosa del estilo del riesgo futbolístico del que quería proteger a su hijo más chico en un partido nocturno. También pensé que era cosa de mayores y yo formaba parte de esa selecta categoría y mi hermano no. Me sentí importante, para qué negarlo. El Negro Alfonso fue con su hijo mayor, lo pasamos a buscar por la casa de la calle Araujo. Papá se había criado en esa cuadra y había jugado al fútbol en esos adoquines, en los alrededores de la vieja cancha de Vélez: Basualdo, Guardia Nacional, Araujo y Ulrico Schmidl, el nombre del primer cronista del Río de la Plata. Yo me imaginaba que era él, un nuevo cronista de lo contemporáneo, cubriendo los sucesos fabulosos de la historia mundial que me tocaba vivir en mi entendimiento de los nueve o diez años en una ciudad recóndita a orillas de un río inmenso. Pero apenas entendía la Mafalda de Quino y sus guiños. También pensaba que yo era papá. Escribo antes de que esto termine de borrarse y no quede más que una sensación de vida ajena.
En la cancha fuimos a la popular visitante, nos tocaba el sector de la bandeja de arriba y en la cabecera, ya que River tenía dividida esa tribuna con una pared, sector bajo y sector alto, era la opuesta de la que daba al río, todavía no se habían hecho las reformas de mundial 78 y desde allí podíamos ver el río parsimonioso. Nada mejor que vivir la vida entre los grandes a las puertas de un partido de fútbol. Ese día papá me había adelantado que venía su otro amigo de la infancia, Juan, todos tremendos hinchas del circo itinerante Vélez, que hacía tiempo que no aparecía porque tenía algunos problemas de los que no le decíamos a mamá relacionados con su participación en Montoneros. Nos encontramos con él y con su nueva compañera, venía de una separación que mi mamá no aprobaba. Es verdad que Morita había quedado desgarrada de dolor y de amor, y los dos hijos de Juan y Morita boyaban en la desorientación de una vida entre dislexias y otros trastornos del aprendizaje, que es uno de los modos en que los niños expresan el sufrimiento por el que están pasando. A Juan la Pesada lo tenía marcado. A la chica con la que vino la había conocido de la militancia. Perdimos, dos a uno o eso creo recordar, como siempre. Papá había llevado su Ford Fairlane y esa noche, después de dejarme en casa, llevó a Juan hasta cierto lugar en el río para que pudiera ponerse a salvo en Uruguay. Me enteré al otro día, en la mesa familiar, por los reproches de mamá y sus gritos desviados. Con los años, ese pequeño acontecimiento familiar engrandece la figura de papá, el modo en que papá entendía la amistad, sobre todo en una familia antiperonista. Su padre no dejó de hacérselo saber, arriesgás la vida de tu familia por una estupidez, pero a mí me sigue pareciendo un gesto bello y necesario, de esos que espero haber reeditado con mis afectos. Papá decía que votaba a los radicales pero nunca estuve seguro de eso. Cuando íbamos en el auto y con el Negro Alfonso que sí era peronista de los que lo decían, hablaban de las épocas en el barrio y de cómo le pintaron el paredón blanco con letras de brea al tano fascista de la esquina que les rompía las pelotas cada vez que caían en su patio, del otro lado del muro. Eran muchachitos que habían escrito Viva Perón, Día de la Lealtad y Evita Jefa Espiritual de la Nación. Papá guardaba con su padre una relación ambivalente, entre secreta rebeldía y reconocimiento. Votar a Cámpora en las elecciones del 73 y a Perón en el 74 era un estigma en las familias de la clase media porteñas.
Cuando mamá se ponía violenta o impaciente, papá venía y decía, sin confrontar, me lo llevo un rato al chico, y nos íbamos en el Ford Fairlane. Me llevaba a los billares nocturnos, sobre todo solíamos ir al de Pedernera y Rivadavia, en Plaza Flores, en la planta alta de la Confitería y Pizzería Odeón, donde los hombres apostaban y hacían elegantes fintas con el cuerpo y el taco de billar. Mientras tanto bebían y comían sandwiches y maníes. Crecí, mejor decir mi primerísima infancia estuvo signada por esos gestos simples del universo de varones, mirando también a papá eludir con cierta destreza las desventuras. Hasta que lo mordía la melancolía papá era un tipo divertido, sensible, muy afectuoso, tenía una sonrisa infranqueable, era pícaro, sabía hacer con las mujeres. En cambio, el alcohol lo estropeaba, el vino era su perdición discreta y lenta, y nunca descubrió el arte de beber en calma y sabiduría, saliendo de esa experiencia transformado, siendo mejor e iluminado. Hasta los amigos más cercanos y queridos de papá me lo decían: a tu viejo le pega el pedo triste, y era verdad. Entraba en su cono de sombras y ya no salía, había que acompañar su anatomía en sombras, como una vida vivida dentro de un orfanato, una orfandad que vendría de otras vidas. Es difícil para un chico ver caer a un padre, lo quise mucho a pesar de sus dobleces y sus trampas. Papá tenía sin dudas una mala relación con la verdad. Una tentación hablar hoy de papá que murió tan joven y tan deteriorado. Creo que estaba enamorado de su propia infinita tristeza, la del ebrio triste, y la autodestrucción era su horizonte y su amante, y en eso no tengo nada para reprocharle, tenía un horizonte y lo realizó
Escribo antes de olvidarme y porque no pude ser como Ulrico Schmidl, el que escribió historias grandes. Escribo para no olvidar, también para no olvidarlo a papá, que esa noche de fútbol y amigos, como otras noches, tuvo su perfecto lance monumental.