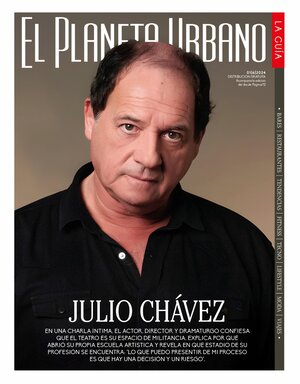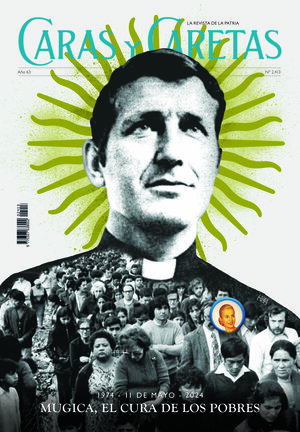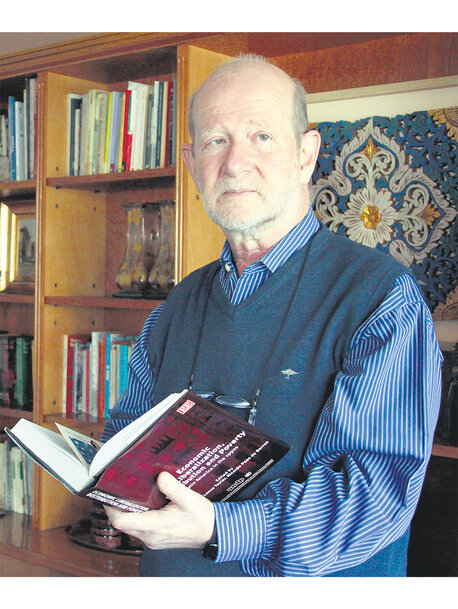“Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. No fue un lapsus el de Dromi. Era una manera de pensar inconcebible, tratándose del debut del primer gobierno peronista desde el regreso de la democracia. Era una afirmación paradójica, que contenía ya en su interior el estallido que iba a desatar el desmantelamiento de Estado.
El motor del ideario menemista, sin embargo, predecía sin querer que hay cosas que deben depender del Estado, que no se ha inventado nada hasta hoy que lo reemplace, y aquello que quiso ser una refundación (otra más) terminó en humo, niebla, saqueos, un desempleo inédito, desnutrición infantil, paco a granel en barrios populares, narcomenudeo, arrebatos, entraderas, atentados y, especialmente, imperdonablemente, indignamente para quien decía ser peronista, la exclusión social.
Si hay organizaciones sociales es porque antes hubo un Menem. El neoliberalismo es el que produjo las condiciones materiales indudables para el surgimiento de esa forma de organización popular que nadie puede impugnar sin ser tirano. Una cosa es un delito y otra cosa muy distinta el uso de la excepción como regla. Si fuera por la comisión de un delito, ningún sector queda en pie. La propaganda fascista se basa en la generalización.
Menem, con su ambición y su caradurez privatizadora, corrupta hasta la médula, es el que trajo a este país esa nueva manera de estar en el mundo: no como un explotado, sino como un excluido, un desechado, un sacrificado en el altar de la libertad de los mierdas.
Menem también trajo el cogobierno de la política con las corporaciones. Bunge y Born, encargados de la economía, y Alsogaray en el palco presidencial provocaron la deserción de la militancia peronista que había acompañado a Menem leyendo en sus patillas y su acento riojano una raigambre peronista que era un disfraz. Eran señuelos populistas para destrozar al pueblo. Menem fue exactamente eso.
Para explicar las inmediatas deserciones de quienes lo habían militando con las mejores intenciones, y creyendo consignas como “del hospital del niños al Sheraton hotel”, “salariazo” o “revolución productiva”, Menem los designó como “anclados en el 45”. Renegó de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Las traicionó. Trajo consigo la llave narrativa que ya la derecha jamás abandonaría: pragmatismo. Esa llave fundió al peronismo con el neoliberalismo, que hoy ha mutado en fascismo.
Al mismo tiempo que Milei entronizaba a Menem con esos llantos insoportables y esas exageraciones alucinatorias, se desataba una operación persecutoria que los grandes medios disfrazaron de epopeya contra las organizaciones sociales, como si no supieran que son un resultado inevitable de las políticas de saqueo. Nunca fueron “estados paralelos” como los acusaba la derecha macrista o radical. Eran, son y serán, en el mejor de los casos, redes de los nadies que logran juntos su propia supervivencia frente a políticas que los llevan a la muerte.
Chorros hay en todas partes, irregularidades hay en todas partes, pero éste no es precisamente el gobierno que puede hablar de honradez: a todas luces es la cueva de chorros de guante blanco más grande y descarada que se haya visto.
Lo que quiere el fascismo, que es mucho más cruel, demente y sádico que el menemismo, es precisamente que la gente no sobreviva. La pulsión de muerte es insoportable. Dejan morir. De cáncer, de hambre, de depresión. La carga tanática de la ultraderecha, que caga y mea en las mejores facetas de lo humano, es asfixiante.
Las organizaciones sociales han sido el invento de pueblos acorralados por las oleadas neoliberales. Ahora nos enfrentamos a otra cosa. La vida y Milei parecen incompatibles. Estamos demasiado aturdidos y lo que tenemos enfrente es feroz. Si realmente queremos que la patria no se venda, y si queremos sobrevivir a este monstruo, tenemos que empezar a poner el foco en el enemigo, y entender que al fascismo lo vence el antifascismo, que es más fuerte, más grande y más potente que un partido.