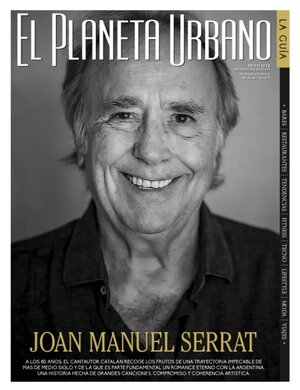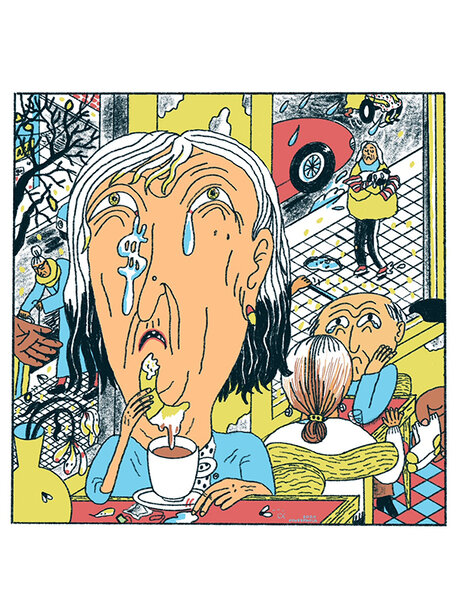Reikiavik, la capital de Islandia, se parece mucho a ciertas ciudades de la Patagonia sur como Punta Arenas o Ushuaia. La luz, la arquitectura, el mar helado. Solo que con darle un vistazo a los precios demenciales, los restaurantes, las disquerías de vinilos más hip del mundo y la extraordinaria ropa de segunda mano, sobre todo cerca del Museo Punk Islandés, que guarda hermosas fotos de una jovencísima Björk y un anfitrión malhumorado que se hace llamar Duende Negro, pronto es evidente que la ciudad es parte de la próspera Escandinavia. A pesar de que esta isla casi sin árboles, con poco más de doscientos mil habitantes y varios meses sin sol al año tuvo varias crisis económicas, ninguna pudo devastarla y sigue siendo un país muy próspero.
Hablar de las rarezas de Islandia, sus sagas amadas por Borges, su insólita cantidad de producción artística de excelencia, su naturaleza demente y sus piletas públicas termales que funcionan como cafés para el encuentro de los vecinos merece otra columna, así que en esta hablaremos de los gatos de Reikiavik. Y de uno en especial, el más famoso del país. Un gato que también da la pauta sobre las pocas noticias policiales de Islandia, a pesar de alguna serie local que quiere subirse al escandi noir.
Una pequeña aclaración: Reikiavik se jacta de ser una ciudad dominada por los gatos, que corren libres y son amigables. En la Europa rica los gatos sueltos no son muy comunes porque se considera abandono y crueldad animal. Celebrarse como una ciudad gatuna es una forma de destacarse como más despeinados que sus vecinos. Ahora bien: lo que significa ser una ciudad llena de gatos es relativo. Buenos Aires, en mi opinión, es bastante felina, sobre todo en lugares puntuales como ese refugio que es el Cementerio de la Recoleta. Pero, por ejemplo, cuando visitó la ciudad mi amiga turca Deniz y le hablé de los gatos de Buenos Aires me miró como si estuviese loca y después recapacitó: “Ah, es que nunca estuviste en Estambul”.
Aún no conozco Estambul pero recibo fotos de ella, de sus gatos caseros y de los que considera sus amigos en el barrio. Hay, de verdad, muchos gatos. En Reikiavik no tantos aunque, es cierto, algunos andan por ahí, muy orondos a pesar del frío, en general blancos y negros –no hay demasiada mezcla genética en la isla, por supuesto tampoco entre los animales--. Uno de ellos, sin embargo, es el rey de la ciudad y estuvo hace un tiempo metido en un caso policial que fue seguido por la televisión, las redes y todos los diarios. Baktus, enorme, blanco y negro, perezoso, vive en Gyllti Kotturinn, una tienda de ropa de segunda mano en plena calle céntrica comercial; a veces se cruza al negocio de enfrente, que se especializa en indumentaria para el frío extremo. Baktus se saca fotos con turistas en contra de su voluntad, como es evidente por su no-expresión o su obvia cara de culo. En diciembre de 2018 se avisó a través de las redes que Baktus no había vuelto por la noche, como solía hacer siempre. Se lanzó una búsqueda. Horas después se supo que un hombre lo había secuestrado.
--¿Por qué? --le pregunto a su dueña, que atiende Gyllti Kotturinn.
--Porque odiaba a los gatos y Baktus se metía en su hotel, acá al lado.
El secuestrador era el dueño del hotel, creo: la señora habla bien en inglés pero contó muchas veces esta historia y no explica más de lo necesario (los islandeses son amables pero cortantes). Después agregó que el secuestrador intentó llevárselo a la “Península”. No sé bien a qué lugar se refiere pero suena ominoso y además toda la naturaleza en los alrededores de la ciudad y de los pueblos satélites es enorme, vacía y hostil. En síntesis: lo capturó para abandonarlo a su muerte segura. Baktus, sin embargo, escapó del auto del criminal y volvió a casa, nervioso, cansado de la lucha con el captor, pero intacto. Todo esto ocurrió cerca de Navidad y hubo una fiesta en la calle por el retorno del rey –hasta tiene su retrato pintado con corona y bastón--. Ahora Baktus lleva un collar con GPS que le permite a sus dueños salvarlo de potenciales secuestradores y encontrarlo en caso de que se aleje demasiado. Tiene 14 mil seguidores en Instagram y la misma cara de hartazgo en cada foto. A veces solo está dormido, ni se molesta en abrir los ojos para la foto.
Cerca, porque todo en la ciudad queda a distancia razonable –a veces hace demasiado frío para caminar, o de repente cae granizo, es un clima neurótico-- está el cementerio de la capital, Holavallagardur. Es muy antiguo, no tiene celebridades globales pero es hermoso, pequeño, fantasmagórico y es área protegida por su vegetación: de hecho es el “bosque” más grande del área. Reikiavik tuvo cementerio desde su fundación o al menos desde la adopción del cristianismo, hace mil años. Pero el pueblito se agrandaba y hacía falta un lugar de entierro más grande. Se construyó y el terreno se consagró en 1838. Pero aunque estaba listo, los entierros continuaron donde siempre, cerca de la iglesia –ahora es una plaza--, donde descansaban 25 generaciones de islandeses.
Había un motivo para la resistencia: según la creencia local, la primera persona enterrada en el cementerio nuevo no descansaría en paz porque su misión era ser custodia del lugar, un espíritu guardián. Su cuerpo, además, no sufriría la descomposición, para permanecer vigilante y dar la bienvenida a los nuevos muertos. Es un destino, digamos, polémico, y no una de las mejores formas de transitar la eternidad. Se entiende que nadie quisiera ser ese pionero. Finalmente tuvo el dudoso honor Gudrun Ossdottir, esposa del presidente de la Corte Suprema. Su tumba tiene la cruz más alta del lugar, es de hierro y marca el primer entierro, en consecuencia ningún monumento puede superarla en altura.
Cuando conocí la historia quise conocer esa tumba. Pero ni mi señor marido ni yo podíamos dar con esta supuesta cruz enorme. Ni bien entramos a Holavallagardur nos acompañó una gatita dulce, que llegó corriendo y a veces se nos adelantaba. Los tres visitamos tumbas de pioneras feministas y bibliotecarios, extrañas decoraciones con venecitas y piedras como pelotas de fútbol, la estatua tamaño natural de un contrabajista, líquenes, pocas flores, el olor a humedad de hojas que se hace extrañar en la ciudad árida (¡por fin árboles!) pirámides truncadas, pero nada de Gudrun, la guardiana incorrupta.
En un momento perdimos de vista a la gatita y nos dimos por vencidos. Pero ella volvió a aparecer detrás de un tronco y le dijimos:
--Seguro que sabés donde está Gudrun, ¡llevanos!
Y juro que la gata nos miró con inteligencia y subió hacia el centro del cementerio. La seguimos como en un sueño: es el único evento vagamente sobrenatural que alguna vez me haya ocurrido. En efecto, la gatita nos acercó a la enorme cruz que no habíamos visto, no sé cómo la pudimos ignorar: no es tan obvia pero sí es grande. La gatita empezó ronronear y frotarse contra las tumbas de al lado y contra nuestras manos: antes había sido encantadora pero ahora estaba feliz, mimosa, enloquecida. Llegó un grupo de turistas con guía: la encargada contaba la historia de ese primer entierro. La gatita seguía cómoda y feliz. Les dijimos a los turistas algo sobre cómo ella nos había guiado y no nos prestaron mucha atención. No nos importó. A pesar de los turistas acariciamos a la gatita para saludarla. A esta altura, sabíamos, era una aparición de Gudrun. Era Gudrun en otro cuerpo, capaz de salir de debajo de la tierra y ser la guardiana de una forma palpable. Ella siguió ronroneando y no nos acompañó a la salida. Solo quería que alguien la reconociera y le pasara la mano por el lomo en esa tarde fría del norte.