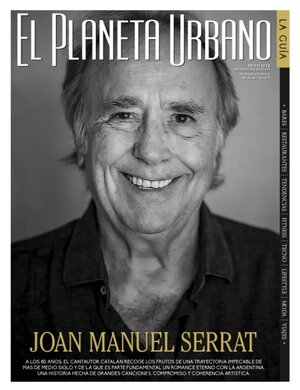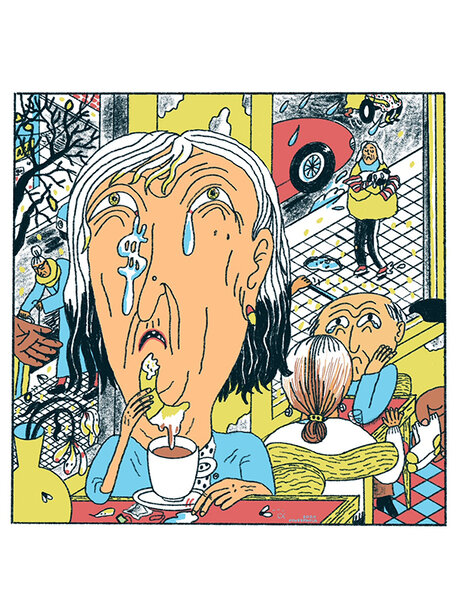Ruta 60, camino a Tinogasta. El cielo es de un turquesa inmaculado, la vegetación baja e hirsuta, las lomadas blancas, detrás las montañas con un tinte entre gris y violáceo. No hay autos en la ruta, o muy pocos. Algún camión. Nosotros, mis amigos Naim, Brenda, Laura y yo, vamos a recorrer la ruta del adobe y llegar a Medanitos, en Catamarca. Y quizá alcanzar las Termas de Fiambalá, también. Lo que podamos ver en apenas dos días. Las distancias son pasmosas. Cuando bajamos a estirar las piernas, el viento en el vacío hace un ruido hueco. Recuerdo un viejo cuento de Ray Bradbury, “El siguiente en la fila”: una mujer, Marie, y su esposo, Joseph, van a ver las momias de Guanajuato en México. Y ella siente pánico, no sólo por la expresión de muerte de los restos humanos conservados, sino por la enormidad del país, por su soledad. Dice ella: “Todo selva y desiertos y extensiones solitarias, y aquí y allí un pueblo pequeño como éste, con unas pocas luces encendidas que puedes apagar con un castañeteo de dedos…
--Es un país grande y hermoso.
--¿No se siente nunca sola esta gente?
--Están acostumbrados.
--¿No viven asustados entonces?
--Tienen una religión para eso.
Catamarca, claro, vive bajo el culto a la Virgen del Valle. Más adelante, en Medanitos, sobre unas dunas blancas completamente vacías, un lugar ideal para el turismo que sin embargo no recibe demasiados visitantes, al menos no en el momento en que nosotros nos hundimos hasta los tobillos en la arena delicada, hay un Cristo enorme, los brazos abiertos, una escalera para alcanzarlo. Se ve a unos fieles o quizá curiosos subiendo: nosotros no lo intentamos porque el sol es devastador.
Antes, sin embargo, está la historia. Vamos a conocer el templo de El Degolladito en la ruta 60, un pequeño rodeo hacia La Rioja, al límite entre las provincias. Una vez más estamos solos, con toda la vastedad silenciosa alrededor. Qué fácil sería perderse aquí, pienso. O enterrar algo o a alguien. El Degolladito es un santo rutero: lo anuncia como tal un cartel en la entrada: “Gracias Degolladito por protegernos en los caminos”. Hay tres edificios en forma de casitas en el predio del culto: la gente le ha dejado de todo, en especial muchos neumáticos y agua, como a la Difunta Correa, porque esto es el desierto y también, me explican, por una costumbre andina de dejarle de tomar a los muertos sedientos. Entre las botellas y los neumáticos hay flores, placas de agradecimiento que no explican demasiado más allá de “los favores recibidos”, banderas argentinas, trofeos deportivos, colchones viejos, rosarios, zapatillas, cartitas. Brenda, una de mis amigas recuerda que siempre hubo dos templos: uno principal y uno en construcción que ahora está completo y repleto. La historia del Degolladito es bastante incierta: no se sabe cuándo murió, ni cómo se llamaba, ni mucho más sobre el caso. El relato más completo dice así: hace quizá un siglo, cerca del camino hoy abandonado que unía San Blas de los Sauces y Arauco fue asesinado un joven estudiante hijo de una familia acomodada, que cursaba su carrera en Buenos Aires. Vivía en la Capital pero para visitar a sus padres iba en tren desde Tinogasta a su pueblo (ese tren no funciona más). Por un desperfecto, se vio obligado a terminar el recorrido a caballo junto a un capataz empleado de la familia. El camino que debían recorrer era peligroso porque lo usaban ladrones: ahí lo atacaron para robarle. En el forcejeo apuñalaron al estudiante en la garganta. El capataz logró llevarlo hasta un médico, pero el chico se desangró. Con los años el lugar del hecho se volvió sitio de peregrinaje, porque los viajeros le pedían protección, y él cumplía. Ahora el sitio del culto se corrió a la vera de la ruta: el crimen original ocurrió cerca de las vías, olvidadas en el paisaje de desolado de la precordillera, aunque ahí también hay otro templo, el antiguo, el primero: blanco, más pequeño y con menos ofrendas. Tiene una enorme cruz y es de relativo difícil acceso.
A pesar del nombre, El Degolladito aparece como un santo rutero muy benigno. Pero en el libro La tierra contada de Juan B. Salazar –nacido en La Rioja, primer licenciado en Letras de la Universidad Nacional de Catamarca y uno de los escritores regionales más importantes; aunque qué injusta es la etiqueta de “regional”-- la historia tiene un tinte apenas tenebroso. También la versión de la identidad del protagonista es distinta. Escribe en el relato de 1976: “Ahora el camino bajaba a un arroyo. Volvió de sus cavilaciones y advirtió que estaba ya en El Degolladito. Al costado del camino una cruz levantaba su imploración. La sostenía un montón de piedras y a sus pies había dos tarros. Uno, listado de cebo, era para las velas. Otro, para las monedas. Allí los viajeros rendían su culto al alma del Degolladito, un viejo arriero asesinado hacía años en ese mismo sitio”. El personaje que ve el templo al Degolladito no tiene miedo pero tampoco siente respeto por las creencias populares. Así que toma las monedas y se las guarda en el bolsillo. Después continúa con el arreo de su hacienda. Pero los animales se descontrolan y no puede dominarlos. Entonces se da cuenta de su error y devuelve las monedas a su dueño, lo que apacigua tanto a los animales como al alma del muerto, perturbada por otro robo.
Brenda entra al pequeño predio de los templos, que ahora son tres. Dice que no tiene recuerdo del último, más alejado. Es bajito, pero se puede ingresar. Laura nota muchísima más ropa de bebé y objetos para criaturas: sonajeros, chupetes, caramelos, muñecos, autitos. Cuando nos acostumbramos a la luz dentro del pequeño templo –que no es baja, sucede que fuera el sol ilumina enceguecedor-- vemos la imagen. Este culto es diferente y se suma al del Degolladito. En la entrada está el cartel con su nombre: dice Miguel Ángel. Las llantas, los neumáticos y las ruedas dispersas en el predio no llegan hasta aquí. Y contra la pared de ladrillos hay una ampliación de la foto de Miguel Ángel Gaitán. Es un bebé momificado de gorro blanco y trajecito azul, la cara seca y marrón, los ojos cerrados y bajos, la muerte detenida pero completa y obvia. “Esto no estaba acá” dice Brenda pero no con fastidio sino impresionada: habla quizá para romper el silencio de esa ruta vacía y de los ojos bajos del bebé. Miguel Ángel era riojano, nacido en La Banda en 1966. Murió de meningitis cuando era trasladado a Chilecito y fue enterrado en el cementerio de Villa Unión. Los milagros empezaron en 1973 cuando la tumba del niño apareció destruida después de una inundación y se pudo ver que el cuerpo estaba conservado. Reconstruyeron su mausoleo pero otra vez se vino abajo: la conclusión fue que Miguel Ángel quería ser visto. La gente le empezó a dejar cartas y la familia le puso un vidrio para protegerlo del calor y la intemperie. El cuerpo y el culto central están en el cementerio de Villa Unión, a unas diez cuadras de la plaza central del pueblo. Villa Unión queda a 50 km del templo del Degolladito, que a su vez queda a una hora de Tinogasta. Miguel Ángel viajó bastante para reunirse con su compañero de eternidad y es extraña su advocación como santo rutero en su camino milagrero, pero ahí está, protegido por el hermano mayor.
Nos vamos en silencio. Hay muchos barbijos también, la más reciente de las ofrendas, colgando entre zapatitos y escarpines.