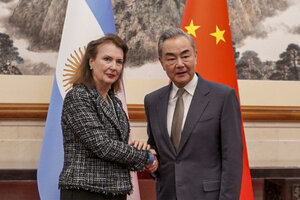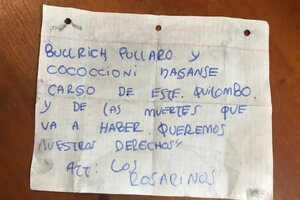EL CUENTO POR SU AUTOR
Este cuento pertenece al ámbito o a los escenarios de mi primer libro En el invierno de las ciudades. Es un cuento inédito; ya que no terminé de corregirlo a tiempo para incluirlo en aquel libro. Ahora, en breve, pasará a formar parte de mis Cuentos reunidos. En aquel momento, cuando el libro salió, un amigo me dijo que el título encerraba una línea oculta que era: Y en el verano de los pueblos. Y es tan cierto. El título es un verso de un poema de Tennessee Williams, y era en lo único que yo me había detenido, pero sentí que Enrique Foffani, mi amigo, había descubierto no sólo una frase sino una gran verdad, algo que yo debí haber sabido y no supe, pero que a partir de entonces forma parte de lo que el libro significa para mí, aunque sus cuentos no sucedan todos en ese territorio del cual vengo. Mi infancia pasó en pueblos chicos de provincia, en sus largos y aletargados veranos de bicicletas, abuelas y árboles trepados que forman, desde siempre, parte esencial de mi imaginario.
En “El Gran Zaratustra”, la pequeña esfera dentro de la cual una nena, mi personaje, toma contacto por primera vez por sí misma y sin ninguna tutela con una realidad distinta o un mundo diferente al doméstico, que su imaginación eleva a experiencia extraordinaria, pertenece a la sosegada vida de los pueblos chicos de provincia.
El Gran Zaratustra
En tren de recordar diría que aquel año, en Médanos, pasaron muchas cosas, pero la más importante de todas fue, sin duda, mi primer contacto con la escena a través del Gran Zaratustra.
La llegada del mago fue anunciada durante toda aquella semana de fines de noviembre por el coche de los parlantes. Desde cualquier esquina del pueblo podían oírse las ráfagas borrosas de Adelita y la voz de Fassulino, el boletero del cine de la Sociedad Italiana, que propalaba, con voz arrastrada y nasal, la llegada del gran Mago. Pido al lector que imagine un pueblo chico, a mediados de la década del cincuenta, casas con bancos en la vereda, vecinos sentados en esos bancos y plátanos que se entrecruzan arriba, muy altos. Pero lo mejor para mí, lo que me impresionaba, estaba frente a las puertas de la Sociedad Italiana. Ahí dejaban todo el día un cartel doble, abierto como una escalera, con el que me topaba todas las tardes cuando iba y volvía de la escuela a mi casa. El cartel es uno de mis grandes recuerdos de infancia. Un hombre de turbante verde y mirada magnética, acentuada por el dibujo de las pupilas en forma de círculos concéntricos, extendía una mano hacia el espectador con el propósito evidente de hipnotizarlo. Detrás de ese hombre morocho de extrañas pupilas, pelo lustroso muy estirado y capa negra flotante como la de Mandrake el Mago, salían unos rayos de sol naciente. Más arriba, formando un semicírculo luminoso como el nimbo de los santos del catecismo, se veían unas figuras. Tiempo después, sabría que se trataba de los signos del Zodíaco, pero en aquel momento mi ignorancia agregaba un misterio adicional a Zaratustra, quien, vaya a saber por qué, aparecía con un toro, un león y unos pescados volando alrededor de la cabeza. La mano extendida tenía los dedos dramáticamente curvados, como el gancho del capitán Garfio; la otra sostenía en el aire una varita. Hacia abajo, la figura del mago se diluía en un humo espeso y entre el humo aparecía una bola de cristal luminosa que emitía flechas y relámpagos. ¡Qué cartel! No podía pasar sin quedarme enajenada en sus múltiples detalles. El artista se había esmerado y despertaba mi admiración más profunda. Por esos días, Zaratustra ocupó un lugar considerable en mi vida. También de mis noches. A la hora de acostarnos, la cara del mago se iba volviendo amenazante. Rígida en la oscuridad, apretaba con fuerza los párpados temiendo que, al dar vuelta la cabeza, a la altura de la almohada aparecieran los ojos magnéticos del Gran Zaratustra.
Para mi desconcierto, mis padres no manifestaron ningún entusiasmo por ir a la función. Mi hermana Fresia quedó fuera desde el vamos: sin consultarla, se decidió que era muy chica. Iba a cansarse con un espectáculo demasiado largo para una niña de tan corta edad. Arreglaron que yo, que mostraba tanto interés, fuera llevada por la Piquito, la hija de la modista, vecina a nuestra casa. La Piquito tenía catorce años y, en secreto estaba muy entusiasmada, sólo que lo disimulaba con despectivos levantamientos de hombros, dando a entender que iba nada más que para hacer el favor de llevarme. El sábado, a las seis de la tarde, salimos vestidas de punta en blanco.
El corazón me galopaba debajo de mi vestido de cuadrillé a medida que nos acercábamos al teatro. En la vereda, una aglomeración ruidosa esperaba alrededor del cartel. Nunca había estado sola, sin mis padres y hermana quiero decir, en medio de tanta gente y me sentí excitada y feliz. Yo formaba parte de un evento importante del pueblo. Empujando, la Piquito sabía empujar, nos abrimos paso hasta la boletería. Atendía Coca Fassulino, la mujer del boletero. Gorda, linda, y muy pintada, llevaba un peinado de rulos rígidos pegados alrededor de la cara. “Se hace la Lollobrígida”, dijo la Piquito de costado, y sacó las entradas. El hall estaba repleto. Reconocí que la mayoría eran compañeros de mi escuela mezclados con gente de la edad de mi acompañante. Un ruidoso grupo de muchachos se hacía oír en un rincón. Uno de ellos dijo algo al oído de otro y ese otro miró a la Piquito y le tiró un beso con los labios. Pude verlo con toda claridad. Ella se puso como un tomate y me exigió con un tirón de la mano: "¡No los mires!" y dio vuelta la cara. A todo esto, la atmósfera del hall se había vuelto asfixiante, ruidosa a más no poder, algunos chicos corrían embistiendo a todos. Cada uno de los presentes había agotado su repertorio de ocurrencias y parloteaba sin ton ni son. El impecable agente Marchesi conversaba con la boletera, ventanilla por medio. Al fin, como fastidiada por tanta impaciencia, Coca Fassulino se abrió paso emitiendo chistidos; con gesto amplio y teatral, corrió las cortinas. Varios chicos salieron en tropel a ocupar las sillas de las primeras filas. Yo habría hecho lo mismo, pero la Piquito no me dejó. La Sociedad Italiana no era exactamente un cine, era un salón donde, en ocasiones como ésta, se alineaban sillas. Pasó un largo rato hasta que los espectadores nos sentamos y nos aplacamos. Nosotras conseguimos una buena ubicación en la fila siete, casi al borde del pasillo central. Como le sucedía a la mayoría, no me podía quedar quieta. Los gritos y risas se volvieron murmullos porque empezaron a bajar las luces. Al fin, todo quedó a oscuras.
Por unos segundos no pasó nada. Luego, un ruido rasante de púa invadió la sala y después de otros segundos rompió la música; algo parecido a una marcha. Se iluminó el escenario y como surgido de la nada apareció el Gran Zaratustra. Hubo un “Ahhh…” general en la sala. Yo estaba demasiado emocionada, incluso para emitir un sonido. El Mago no era tan alto como me lo había imaginado (en realidad, me lo había imaginado gigantesco), pero llevaba el turbante verde y la capa como en el cartel; la varita no se veía. Hubo un aplauso desordenado que él cortó con un ademán brusco para después llevarse las manos de guantes blancos a las sienes, como si le doliera la cabeza. "Se está concentrando", cuchicheó alguien en la fila de atrás. Nadie se movía. Había conseguido cautivar al auditorio con ese solo gesto. Cuando, con mucha lentitud, terminó de bajar las manos, otro golpe estruendoso de música depositó en el escenario a un hombre bajito, de anteojos: “El ayudante”, repitieron varias voces. Se hizo cargo de los guantes, que el mago se había ido quitando sin apartar los ojos del fondo del salón, como si el público no existiera, y le hizo una reverencia. El mago volvió a ponerse las manos al costado de la cabeza. Volvió el ayudante y repitió la reverencia solo con la cabeza ya que traía sujeta por las patas una gallina blanca que pugnaba por volver la cabeza hacia arriba. En el fondo del salón se oyeron unos cacareos. Alarmada por esos ruidos irrespetuosos y por la risa ahogada de la Piquito que miró para atrás, me perdí el momento en el que la gallina logró desasirse; cuando volví a mirar, el ave iniciaba unos revoloteos aturdidos por el escenario mientras en las últimas filas crecían los cacareos. Esta vez alguien autoritario chistó y todo volvió al silencio inicial. El propio Zaratustra atrapó la gallina. Con un ademán lento la sostuvo a la altura de su cara y la miró fijo, como si fuera a besarla. Al instante la gallina se quedó como de yeso. Con una tiza, el mago trazó una línea en el piso del escenario. El público en su totalidad, yo también, se levantó con gran bochinche de sillas para ver qué había dibujado en el piso, pero no fue más que eso: una raya corta. Puso la gallina frente a la raya y ahí se quedó, rígida, mirando el piso. En medio de un silencio imponente, el ayudante la alzó tal como estaba, y salió por el costado. La sala atronó en un aplauso. Hecha esta apertura, al menos eso fue lo que confusamente sentí, ahora sí, el Gran Zaratustra podía navegar tranquilo, dueño ya de su público. Siguieron pañuelos atados interminablemente, pelotas de ping-pong y cadenas de aros. Cuando llegó el malabarismo, ya no era lo del principio. Un bullicio creciente iba invadiendo la sala. Un chico lloraba y la madre tuvo que salir haciendo sonar los zapatos sin ninguna consideración. El caramelero cruzaba semi agachado el pasillo central para introducirse, furtivo, entre las filas de sillas. Inclinadas y cuchicheantes, compramos maní con chocolate. Sorprendiendo a todos in fragantti un tronar de tambores electrizó el aire. Como una tormenta de rayos, imperiosos chistidos cruzaron por arriba de las cabezas. En medio del redoble, el Gran Zaratustra volvía a su pose del dolor de cabeza. Intuí que se trataba de algo verdaderamente distinto, sorprendente. El ayudante pidió el micrófono y dijo que si había alguien impresionable en la sala tuviera a bien retirarse ya que el mago no se hacía responsable por lo que pudiera pasar. Le pregunté a la Piquito qué era “impresionable”, pero ella miraba el escenario con la boca abierta y no me contestó. Nadie se movía, silencio total. Zaratustra ahora, la cara completamente inexpresiva —por otra parte, esa había sido su cara desde el comienzo del espectáculo— se sacaba la capa y la entregaba al ayudante cuya reverencia, en la gravedad del momento, pareció muy apropiada; después se quitó el saco negro de seda, lo dobló muy prolijo y lo colgó del brazo rígido del hombre petisito como si fuera un perchero; al fin, empezó a desabrocharse la camisa. Inquieta sin saber por qué, busqué el perfil de la Piquito, pero la Piquito se había olvidado por completo de mi existencia y miraba el escenario expectante. Se apagaron las luces. Una claridad esfumada fue apareciendo por detrás del mago. Al trasluz se vio una sombra china que sostenía algo con el brazo en alto: era un cable con una bombita alargada en la punta que se encendió de golpe. Redobló el tambor y paró en seco: Zaratustra empezó a tragarse la bombita. Exclamaciones de admiración recorrieron la sala. Los cachetes del mago se habían vuelto luminosos y rojos como cuando mi papá ponía la mano sobre el foco de la linterna; después se le hinchó el cuello que también se puso luminoso y rojo, más rojo todavía que la cara. En la semioscuridad se oyó la voz del ayudante que dijo:
—Silencio en la sala, esto es extremadamente peligroso.
No sólo se tragaba la bombita: también el cable que pasaba ahora por la garganta del mago. El pecho se le volvió traslúcido. Atónita, yo miraba ese espectáculo fascinante a la vez que horrible, lleno de latidos y manchas oscuras, como si viera respirar a un enorme pez rojo. Llegó hasta la mitad del pecho y empezó a retirar del cable. Cuando terminó, fue la apoteosis, algo demasiado intenso. Extenuado por la emoción, el público aplaudió desordenadamente. Zaratustra volvía a vestirse con su proverbial solemnidad, como si no hubiera pasado nada. Al principio lo acompañó un silencio admirativo, pero con el último botón de la camisa se generalizó un murmullo que derivó en tumulto. Cada uno necesitaba reponerse de lo que acababa de ver y todos llamaban al caramelero, que volvía a hacer su ronda agachado y gritando en sordina: caramelos, chupetines. En el fondo del salón, Coca Fassulino se abanicaba con un papel al lado del vigilante Marchesi. La Piquito miraba para atrás buscando al muchacho que le había tirado el beso. Yo miraba a todos lados, embargada por la satisfacción de estar allí sola, balanceando las piernas en el aire, comiendo maní con chocolate. De a poco iba volviendo el silencio convocado por la figura del mago en el escenario que parecía iniciar otro acto sorprendente, ya con todo su atuendo. Bajó imperturbable la escalera del escenario hasta el pasillo central sosteniendo en alto el cable del que pendía la lamparita que se había tragado y que se balanceaba ahora al compás de sus pasos rígidos. Elegía alguien y le ofrecía tocar la lamparita que, al instante, se encendía. Entré en pánico; no me tocó a mi, el mago se detuvo y señaló un chico de la fila de adelante. Visto de cerca, el Gran Zaratustra no era como en el cartel. Era un hombre real y sólido, con piernas que se plantaban en el piso y zapatos que crujían mucho; su cara y sus bigotes se veían viejos y cansados. La capa y el traje tampoco eran esplendorosos y dejaron a su paso un rastro rancio. A pesar de todo, la cercanía de Zaratustra profundizó para mí su natural y emocionante misterio, que nada ni nadie podría quitarme jamás. Su perfil demacrado y ausente avanzó hacia el fondo del salón, llevando en alto la lamparita.
Entonces sucedió el desastre. Los chicos de las primeras filas habían seguido al mago por el pasillo para mirar y nosotras nos estábamos subiendo a las sillas cuando nos alcanzó un estrépito violento. En el fondo, el mago echaba el cuerpo atrás y uno de los muchachos, agarrado al cable, se movía de manera convulsiva. Sus amigos lo rodearon. Una mujer gritó; "¡Se está electrocutando!" El mago le dio un golpe al electrizado que rodó por el piso. La bombita explotó. Entre gritos y exclamaciones todos corrían a ver. El ayudante pedía calma desde el borde del escenario. Coca Fassulino avanzaba gritando:"¡Atrás, atrás!" El mago se agachó al lado del chico caído lo ayudó a levantarse, lo sentó en una silla y lo revisaba, pero los amigos lo empujaron y uno de ellos lo insultó a gritos. Zaratustra trastabilló. Se recompuso y, lentamente, empezó a retroceder por el pasillo en dirección al escenario, mientras repetía: “Son pocos voltios”, pero nadie entendió qué quiso decir. El enardecido lo seguía, y otros tras él, amenazándolo con el puño. Atendiendo al caído, Coca Fassulino gritó: "¡Agente, quieren pegarle a don Zaratustra!" El vigilante Marchesi se abrió paso entre el tumulto del pasillo. El mago reculó hasta mi hilera. Parada sobre la silla, abrazada con la Piquito, miraba la escena con el corazón desbocado. Ahí se detuvo; los otros también. Entonces se escuchó la voz imponente del gran Mago por encima de las cabezas que dijo: “Quiero saber cómo está el muchacho”. Todos miramos. Sentado en una de las sillas, el chico se veía muy pálido y Coca Fassulino lo apantallaba, pero estaba bien. Ella dijo: “Está bien; fue el susto nomás”. Era el que le había tirado el beso a la Piquito; la miré: tenía una mano sobre la boca. Casi sin darme cuenta, yo hice lo mismo. Pasaban cosas extraordinarias justo delante de mi cara; grandes emociones, unas tras otras, que apenas podía asimilar. El del puño lo bajó y se quedó mirando al mago. En la periferia, muchos preguntaban qué estaba pasando. Poco a poco un silencio extraño se apoderó de la sala. En la silla, el chico sonreía estúpidamente mirando el vacío. Marchesi también había quedado expectante. Minutos después, el mago y su ayudante habían desaparecido. Como si se rompiera un hechizo, los ruidos de las sillas y el alboroto resurgió y creció y creció. Todos comentaban, todos querían saber. El chico, encantado de la vida, era llevado casi en andas, como un héroe. El agente Marchesi, otra vez en funciones, y Coca Fassulino, dispersaban al auditorio repitiendo: "¡Se terminó la función! ¡Todos a la salida! ¡Se terminó la función!" Tardamos un rato largo en llegar al hall de entrada. Me ardía la cara, tenía los dedos pegajosos de chocolate y en la vereda me sorprendió la luz del día. Aunque era demasiado joven para formularlo de esa manera: yo había pasado una tarde inolvidable, de emociones intensas, y ardía en deseos de compartirla en mi casa. Pero esa es otra historia.
Cuando después de comprar un helado volvimos a pasar por la Sociedad Italiana, había anochecido. El hall, solitario y silencioso, se iluminaba a medias con la luz de la boletería; las cortinas apenas corridas dejaban ver el desorden de las sillas caídas y la penumbra misteriosa del escenario. En la vereda, la ausencia del cartel del mago creó un vacío que me borró de un golpe la ilusión de la vuelta de la escuela. Un hombre de traje algo anticuado, cargaba una valija en un auto negro. En el portaequipaje descubrí, con un sobresalto, el cartel atado con una soga, y se me trabó la garganta, pero me sobrepuse. Era el Gran Mago. Cuando nos descubrió, pensé que iba a preguntarnos algo o a decirnos una cosa muy importante, pero apenas sonrió y no dijo nada. Nos quedamos mirándolo; nos dimos cuenta de que no le molestaba, y así quedamos, los tres. Apoyado en el coche, el mago observó un rato el cielo, como un navegante que se orienta antes del viaje, después dio la vuelta, abrió la puerta y se sentó al volante. Lo último que vimos del Gran Zaratustra fue el auto con el cartel recortado contra el fondo de la calle y bajando la velocidad, como preguntándose hacia dónde doblar.