![]()
![]()
![]() Domingo, 1 de junio de 2008
| Hoy
Domingo, 1 de junio de 2008
| Hoy
NOTA DE TAPA
Otras inquisiciones
La destrucción de libros tiene una historia ya muy larga y ominosa como para ignorar que acompañó al hombre desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la investigación sobre quema y destrucción de bibliotecas enteras es mucho más reciente y convoca debates y políticas de la memoria. Biblioclastía (Eudeba) es un valiosísimo volumen que reúne el esfuerzo colectivo por investigar en esta materia desde diferentes perspectivas, incluyendo diversos textos, ensayos y una obra de teatro.
 Por Gabriel Lerman
Por Gabriel Lerman
Bibliocastía” es una palabra que no figura en el diccionario pero que significa, según Hernán Invernizzi y Judith Gociol, cualquier tipo de destrucción de libros. En el prólogo al libro Biblioclastía. (Los robos, la represión y sus resistencias en Bibliotecas, Archivos y Museos de Latinoamérica), compilado por Tomás Solari y Jorge Gómez, Invernizzi y Gociol reseñan distintos casos de exterminio de libros, situándolos como parte de una política deliberada y no casual ni secundaria de acción política de la última dictadura militar, es decir, irónicamente, como parte de su política cultural. Noventa mil volúmenes de Eudeba que desaparecieron de su oficina céntrica el 27 de febrero de 1977 y nunca más se supo de ellos. El mismo mes, la policía santafesina quemó 80 mil libros de la Biblioteca Constancio Vigil y detuvieron a algunos miembros de su comisión directiva. En junio de 1980, un juez federal ordenó a la Policía Bonaerense la quema de 24 toneladas de libros pertenecientes al Centro Editor de América Latina, uno de los proyectos editoriales de distribución masiva más extraordinarios de las décadas anteriores. Y hubo quemas domésticas de libros por miedo y por autocensura. “Numerosos documentos, la existencia de grupos de investigación, la inversión en infraestructura, etc., demuestran, por el contrario, que cultura, educación y comunicación eran asuntos de primera importancia para la conducción de la dictadura militar. Sin ir más lejos, la Dirección General de Publicaciones (Ministerio del Interior) ocupaba todo un edificio de siete plantas en la calle Moreno al 700”, dicen Invernizzi y Gociol.
¿SIN OLVIDO MORIRE?
Entre olvidar y recordar, tal vez sea válida, primero, la opción de conocer. Pero antes que eso es necesario contar con la posibilidad misma de renunciar a conocer. No querer saber, romper con el pasado acaso implique un paso previo, un roce necesario con la materia a descuidar, a eludir. Un saber que está ahí para esquivarlo, para dejarlo de lado. Al menos con la toma de responsabilidad transitoria de que un pasaje por alto en el presente me permitirá regresar en el momento menos pensado. La diferencia entre esa cita postergada y el olvido pleno son los archivos y las bibliotecas, son los libros, los papeles, es el registro, el fichaje de lo acontecido como espacios físicos que preservan una última instancia de consulta. El problema no es sencillo y una sociedad con las mejores bibliotecas puede ser la más brutal y cruel repetidora de abyecciones. Las buenas gestiones documentales y bibliotecológicas del cuadrante noroccidental del planeta suelen promover y fomentar una cultura de la conservación y el patrimonialismo tangible e intangible es uno de los hits actuales de la gestión cultural. Pero esas sociedades no tienen por qué ser modelos, y acaso no lo sean. Nietzsche aborrecía de la historia. Nietzsche creía que el exceso de estudios históricos da nacimiento, en una época, a la ilusión de que ella posee más que cualquier otra época esa virtud, la más rara de todas, que se llama justicia. El exceso de estudios históricos, decía Nietzsche, desarrolla un estado de espíritu peligroso, el escepticismo, y otro estado de espíritu más peligroso aún: el cinismo. Y concluía que esos espíritus se orientan hacia un practicismo receloso y egoísta que paraliza y destruye la fuerza vital.
Pero sucede que la destrucción de libros y testimonios del pasado, para perturbación de Nietzsche, no ha sido necesariamente tarea de hombres libres, de voluntades desenvueltas, sino acciones políticas de individuos de carne y hueso que buscaron agredir a otros, destruir su ropaje, sus palabras, desnudar sus mochilas y matar su identidad. La destrucción de libros, y por lo tanto de culturas, ha sido parte central de la lucha política, así lo han entendido dictaduras, grupos fascistas y fuerzas de choque. De manera que una política de la preservación, en América latina, es algo más que la puesta en acto de un principio de orden cívico elemental. Y el derecho a la memoria, como principio del derecho a la información, adquiere una espesura política equivalente al derecho al sufragio; las libertades democráticas parecen fines antes que medios.
FICHA DE PRESTAMO
Según comentan Solari y Gómez en la introducción de Biblioclastía, en marzo de 2006, cuando los treinta años del golpe, se presentaron en paralelo el Concurso Latinoamericano Fernando Báez y la obra de teatro Biblioclastas, escrita por el propio Jorge Gómez y por María Victoria Ramos. La coincidencia no fue casual y tuvo como eje la problemática de la censura de los regímenes militares en el continente americano. Un año más tarde, la Biblioteca Nacional fue sede del anuncio de los ganadores del concurso y de otra puesta en escena de la obra, que expone, inspirada en la banalidad del mal, la sórdida y trivial convivencia de dos burócratas incineradores de libros. Los trabajos elegidos por el concurso, reunidos ahora en este libro junto al texto teatral, revisan un panorama versátil y profuso sobre la piromanía y la violencia antiintelectual. Un jurado integrado por Horacio González, María del Carmen Bianchi, Hugo García, Carlos Laforgue y Claudio Agosto optó por trabajos sobre la ciudad de La Plata durante la dictadura (Florencia Bossié), sobre los archivos eclesiásticos y la Iglesia Católica en Brasil (Cristian José Oliveira Santos), sobre la relación entre bibliotecas y militares en Córdoba entre 1976 y 1983 (Federico Zeballos), sobre colecciones de audio en bibliotecas indígenas (Daniel Canosa), sobre la destrucción de la memoria oficial en Bolivia (Luis Oporto Ordóñez), sobre los contrabandistas de La Vigil (Natalia García), sobre libros y publicaciones del judaísmo progresista en Argentina (Beatriz Kessler), sobre Gardel y la memoria porteña (Julián Barsky).
El libro Biblioclastía bien podría ubicarse en toda biblioteca entre los ejemplares de referencia, junto a los atlas, los diccionarios biográficos, toponímicos y de sinónimos, junto a los catálogos bibliográficos de aquí y de allá. Es un libro, como aquel otro Un golpe a los libros, como el reciente Palabra viva editado por la SEA y Conabip sobre los escritores desaparecidos, como los cepillajes a contrapelo de Roberto Baschetti, Osvaldo Bayer, Gabriel Rot, Sergio Bufano, Horacio Pittaluga, Horacio Tarcus y tantos otros menos conocidos que aquí y ahora reparan un folleto, deshumifican, barren hongos y suben al escritorio una cita con el dolor, quienes, en suma, se dedican a la bibliotecología forense e introducen un alerta sobre la cultura contemporánea, desafían a no dar por cerradas prematuramente las fuentes primarias o secundarias, avisan que no todo está escrito ni investigado, que siempre falta algo y ese algo siempre está entre nosotros.
LA QUEMA
En la segunda parte del libro, se incluyen varias reflexiones sobre Biblioclastas y el texto completo de la obra. “Los autores de esta pieza –dice Osvaldo Bayer– nos han dejado una joya de nuestra estupidez humana. Ya no zonceras argentinas, la viveza cerril, zafia. Se queman libros y ya está. Se prohíbe y ya está. Se lo tira desde aviones al río, y ya está. Videla, sonriente: ‘No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos’. Los dos personajes de Biblioclastas son así. Pero también son dulces y aman a un pajarito, hasta las lágrimas. A los libros hay que darles picana, como a sus autores. Zurdos. Hay que quemarlos como lo hacía la Inquisición. Y mientras queman libros los muchachos se divierten.”
Los tipos están en un sótano y reciben llamados que bajan el pulgar: tal libro, al incinerador. La barbarie burocratizada en el silencio de una frialdad de edificio público. Nada más normal que la quema de libros. La normalidad como una ecuación de la muerte en vida, la forma en que se construye la paz de los cementerios, una utopía espartana: empobrecer la cultura, quitarle bordes, matices, horizontes, aplanar su fronda y su relieve.
En Estados Unidos, tras el atentado a las Torres Gemelas, se sancionó el Acta Patriótica, que entre otras cosas vulneraba la confidencialidad de los lectores en sus consultas a las bibliotecas públicas. Los primeros en reaccionar fueron los bibliotecarios, auténticos disidentes en el uso de facultades constitucionales.
SABER SUFRIR
La intempestiva nietzscheana es, en algún sentido, un cruce directo al conservadurismo ramplón, al miedo. En esa línea, recordar es cosa de débiles, de timoratos. Ese brutal desenmascaramiento del acopio retentivo de saberes es un chuceo al que viviendo en la obsesión por el pasado se vuelve con la vida presente, al que escatima gastos en una coyuntura dada porque un saber dictado, previo, se lo indica y lo atemoriza. Más que prudente, el recuerdo alumbra un Bartleby de la historia, un soldado que huye creyendo servir para otra guerra, un preferiría no hacerlo que le baja el precio al presente, lo arruga y esmerila, lo condena de antemano. Usar la libertad, claro, incluye la cláusula, la capacidad de sortear el conocimiento de la historia para poder actuar. Pero, ¿se puede vivir sin historia, sin libros? Si aún quedara alguna duda, el individuo intentará sumergirse en lo que sobre aquel pasado haya quedado registro, por lo tanto se hundirá en los documentos y no en el pasado, se hundirá en quienes intentaron representarlo, y tendrá el derecho de dudar de las fuentes, de las mediaciones que la historización le imponga.
El problema de la historia y el entredicho perpetuo con la renuncia a la historia o con la necesaria explosión vital del presente, del aquí y ahora sin más, es que nadie puede arrogarse el derecho de quemar las cartas, de destruir los testimonios. El único que tiene derecho a olvidar y no destruir es el individuo o un colectivo específico en un acto concreto de selección y exclusión, de superación. Y, por cierto, algunos de los custodios de ese aparente residuo de la historia, de lo que queda por fuera, lo dejado de lado, lo olvidado, en una cruenta e ingrata tarea, son los bibliotecarios, los archivistas. Las bibliotecas, por otra parte, no tienen por qué ser universales. Y de todas formas, no sólo sobre ellos pesa la tarea. Quien vuelve sobre los documentos es otro historiador, otro relato, otra historia. Y además existe una historia intangible, en nuestras palabras y en nuestros cuerpos. Ese desborde infinito del pasado casi indiferenciado, experiencias, aullidos, víctimas, vías muertas, caminos sin salida, ruinas o intentos, da cuenta, como dice Benjamin, de una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia.
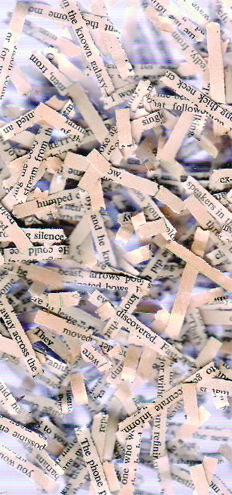
- Un libro deshecho
Por Fernando Baez
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Otras inquisiciones
Por Gabriel Lerman -
GRUSS
Las musas de hombres tortuosos
Por Ezequiel Acuña -
BESTSELLERS
Mujeres al fondo de un ataque de nervios
Por Rodrigo Fresán -
COOPER
Mucho menos que cero
Por Mariana Enriquez -
CRóNICAS
Una familia muy normal
Por Natali Schejtman -
BARRETT
La denuncia modernista
Por Fernando Krapp -
SWANN
Ir por lana
Por Martín Pérez -
Tres ensayos politicos
Por Gabriel Lerman
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






