![]()
![]()
![]() Domingo, 3 de enero de 2010
| Hoy
Domingo, 3 de enero de 2010
| Hoy
La moral y la pereza
Cyril Connolly perteneció a la brillante generación inglesa que produjo poetas y novelistas notables como Auden, George Orwell, Evelyn Waugh y Anthony Powell. El mismo creía estar destinado a escribir una Obra Maestra, pero algo en su carácter, un sentido estricto de la moral combinado con un perfil de diletante, lo fueron alejando de la joven promesa que fue. Y sin embargo, Connolly dejó una obra fragmentaria pero notable. Se destacó como un crítico agudo, disperso e hiperculto. La publicación de su Obra selecta (DeBolsillo) es un muestrario de ese talento tan refinado como irónico. A continuación, parte de la introducción que presenta el volumen y un afilado fragmento del propio Connolly. Más de 1000 páginas que son una lección y un paseo por la literatura.
 Por Andreu Jaume
Por Andreu Jaume
Cyril Connolly dijo en alguna ocasión que tan sólo sería recordado por haber ido al colegio con George Orwell y a la universidad con Evelyn Waugh; sin embargo, más de treinta años después de su muerte, su nombre, lejos de haberse diluido en las sombras de sus dos contemporáneos, parece haber adquirido categoría de mito, de incuestionable autoridad crítica. Y es que, a pesar de la escasez de su obra y del agudo y estridente sentido del fracaso que siempre lo acompañó, su obra ensayística –cuyo cuerpo esencial recogemos en este volumen– constituye uno de los comentarios más lúcidos y genuinos al legado literario de Occidente que ha dado el siglo XX anglosajón. De todos modos, habría que puntualizar que tal vez el calificativo de crítico no sea adecuado para una personalidad tan compleja y heterodoxa como la de Connolly, un hombre que quiso ser en un principio poeta y novelista y que acabó por fraguar su prestigio con las ruinas de su vocación, con las notas al pie de las obras que nunca escribió, sepultado por el peso de una tradición a la que no supo o no quiso contestar.
Las páginas reunidas en Obra selecta nos muestran sobre todo a un lector exageradamente –y felizmente, podríamos añadir– parcial, en guerra con las efervescencias de su época, perdidamente afrancesado, dueño de una vasta cultura que, desde Homero hasta Joyce, domina con soltura y un punto de arrogancia y que disemina por la página con una prosa conscientemente memorable, transida de esa casualness conversacional que Auden pedía para el ejercicio de la crítica. Por el contrario, Connolly carece de la hondura y el rigor de un Eliot o de un Edmund Wilson –aunque el tópico quiera que Connolly sea el Wilson británico–; su vigoroso estilo huye siempre, a pesar de su formación oxoniense, de las leyes y las pompas de la Academia y crea para sí un lugar excéntrico, a caballo entre el memorialismo y el comentario crítico. A menudo Connolly no es más que un brillante diletante, un escritor que no sabe qué hacer con su enorme talento, aquejado de un acusado sentido del ridículo que no le deja tomarse en serio y de un culto a la pereza que le impidió llevar a cabo un sinnúmero de proyectos largamente soñados. Quizá, bajo el influjo de los ensayistas franceses del siglo XVII que tanto admiraba, le hubiera gustado ser tildado de moralista, aunque el tono de su obra evoque a menudo a antepasados ingleses como Hazlitt, Lamb o incluso Matthew Arnold. En este sentido, el grueso de los libros y artículos compilados en esta Obra selecta dibujan el retrato de una figura muy común en Inglaterra y que en España es más rara, el man of letters, el hombre de letras ajeno a la universidad, que vive de rentas o de una profesión que nada tiene que ver con la literatura o malvive –caso del propio Connolly– de colaboraciones periodísticas, dueño de un gusto muy particularizado, una autoridad cívica, en fin, que representa la cúspide de una sólida clase lectora para la que habla sin sentirse desesperadamente solo.
Cualquier aproximación a la obra de Connolly exige un conocimiento, aunque sea somero, de su biografía, cuyos avatares determinaron muy acusadamente las páginas de este libro. Asomarse a su vida es, además, darse un agradable paseo por los momentos más convulsos y seductores de la primera mitad del siglo XX.
Cyril Vernon Connolly nació en Coventry en 1903, hijo único del mayor Matthew Connolly y de Muriel Maud Vernon, una dama al parecer sensible y cultivada, perteneciente a una familia irlandesa con pruritos aristocráticos. Debido al oficio militar de su padre, Connolly viajó desde muy niño a otros climas y conoció Gibraltar y Sudáfrica, de ahí su pasión por las plantas y los animales exóticos. Pronto, sin embargo, regresaría a los rigores de Inglaterra e ingresaría en Eton, probablemente el colegio privado más elitista de Inglaterra –tiene, por ejemplo, deportes de cuño propio que no se juegan en ningún otro sitio–. Allí coincidió con George Orwell y Anthony Powell y pasó unos años que resultaron determinantes para su formación intelectual, moral y sentimental, como más tarde contaría en la última sección de su libro Enemigos de la promesa. Tras Eton llegó, a principios de los años veinte, el inevitable Oxford, en cuyo Balliol College estudió literae humaniores, es decir, clásicas, y donde coincidió con Evelyn Waugh, Anthony Powell, Harold Acton, Maurice Bowra –un reconocido helenista, mentor de Connolly– y toda la caterva de snobs que luego Waugh evocaría y disfrazaría en Regreso a Brideshead, su popular novela de entreguerras. El joven Connolly no fue muy feliz en la pequeña ciudad universitaria, a la que siempre guardó rencor, no se sintió cómodo en los ambientes académicos, detestó las rutinas y las costumbres monásticas, aunque el Balliol sentó las bases de su posterior erudición, no sólo en materia griega y latina sino también en literatura contemporánea, con Proust y Eliot como los dos principales y más influyentes descubrimientos de la época.
Al abandonar Oxford, Connolly era, notoria y fatalmente, una joven promesa, llamado a convertirse en un gran novelista o un gran poeta, obsesionado, como siempre estuvo, por crear una obra maestra. Se trasladó a vivir a Londres y pudo empezar a trabajar como secretario de un curioso escritor norteamericano, formado en Inglaterra y muy aficionado a apadrinar a jóvenes talentos. Su nombre era Logan Pearsall Smith y tenía una imponente casa en el barrio de Chelsea y una mansión en la campiña de cuyas comodidades –entre ellas una espléndida biblioteca– pudo Connolly aprovecharse mientras se abría paso en la vida cultural de la capital inglesa, entonces gobernada por el consabido grupo de Bloomsbury. Enseguida empezó a entrenarse en lo que acabaría siendo la principal ocupación de toda su vida: el reseñismo, la crítica literaria en revistas y periódicos. Fue Desmond MacCarthy quien le animó a ello, primero en el New Statesman, pero también en el Observer, el Daily Telegraph y finalmente en el Sunday Times, donde con Raymond Mortimer formó uno de los dúos más brillantes que ha dado la prensa británica del siglo XX. Como con cualquier tarea que emprendiera, Connolly mantuvo una relación difícil con su papel de crítico. Azuzado por su precaria economía, tuvo que volcar su escasa disciplina en el formato semanal hasta detestarlo, sin menoscabo, es verdad, de la calidad de sus textos, siempre escritos con la elegancia, la armonía y el sentido del humor –ese exagerado sentido común que constituye la esencia del humor inglés.
A pesar de que su carrera parecía ya orientarse hacia el periodismo y el ensayo, Connolly no quiso dejar de probar suerte con la novela y en 1936 publicó The Rock Pool, que no pasó de ser una discreta sátira sobre la bohemia inglesa en el sur de Francia durante los años veinte. Es ciertamente un libro muy divertido, una parodia encantadora, pero se queda muy lejos de la obra maestra que nunca dejó de perseguir su autor. Muchos años después, Connolly justificaría su incapacidad para la ficción alegando que no tenía ningún aprecio por el género humano y que cada vez que intentaba narrar algo con seriedad se le escapaba la risa. No deja de ser una excusa, pero una excusa en cualquier caso memorable.
Cuando en España estalló la Guerra Civil, el New Statesman lo envió como corresponsal, encargo del que surgieron varios artículos de alto interés. España sería a partir de entonces uno de los países favoritos de Connolly, quien visitó a menudo Andalucía, Madrid, Mallorca, el País Vasco o Cataluña. Y la Guerra Civil constituyó, como para la mayoría de intelectuales ingleses de su generación, un punto de inflexión moral en sus consideraciones ideológicas. Hijos rebeldes de quienes para ellos eran culpables de la masacre de la guerra de 1914, vieron en España la posibilidad de redimir su linaje. El retrato que hace Connolly del estado de opinión de los distintos bandos de la izquierda en el texto sobre Barcelona resulta tan ilustrativo en lo que a los retratados se refiere como a lo que al propio Connolly respecta, al grado de inocente perplejidad y entusiasmo político que el panorama bélico peninsular suscitaba a un tiempo en la joven mentalidad inglesa. El poema de Auden titulado Spain y escrito por esas mismas fechas –eliminado por el autor en todas las últimas recopilaciones de su poesía por considerarlo “falso”– es quizás el documento más elocuente al respecto.
En 1938, Connolly, empujado ya por un incipiente prestigio, dio a la imprenta una de las pocas obras que se vería capaz de terminar: Enemigos de la promesa, una mezcla de ensayo y autobiografía que para muchos sigue siendo su título más perdurable. Su autor se proponía escribir un libro que aguantase como mínimo diez años y a la vez analizar y exponer los distintos elementos que entran en juego para que ello se produzca:
“Tengo una sola ambición: escribir un libro que se mantenga vigente durante diez años. ¿Cuántos libros de hoy han durado tanto? Pongo diez años porque ése es el tiempo que llevo escribiendo sobre libros y porque puedo afirmar, y ésta es la advertencia más grave, que dentro de poco la escritura de libros, en especial obras de ficción que duren una década, será un arte extinto.”
***
Entre 1939 y 1950, Cyril Connolly llevó a cabo la heroica tarea de crear y dirigir la revista Horizon. Sacar a la calle una publicación literaria mensual en plena Segunda Guerra, con escasez de medios, escritores exiliados y un país en ruina representó todo un reto. Nacida bajo el generoso mecenazgo de Peter Watson, filantrópico millonario de frágil salud y una de las más sólidas amistades de Connolly, Horizon, junto a la New Penguin Weiting de Allen Lane, jugó un papel decisivo como reserva intelectual y moral durante la guerra y la posguerra, pero, lejos de ser una revista engagé de evidente propaganda aliada, su editor, ayudado por Stephen Spender, la quiso convertir en un refugio para la mejor literatura de la que su época fuera capaz, en un santuario de jóvenes viejos talentos. Desde las oficinas de Bedford Square, con dos secretarias y mientras los bombarderos alemanes encendían la noche londinense, Connolly corregía las galeras de un cuento de Truman Capote, una nouvelle de Evelyn Waugh o retocaba su propio y popular Comment, el editorial de cada número, cuya totalidad recogería años más tarde en un volumen titulado Ideas and Places. Atacado a veces por su falta de compromiso, Connolly contestaba que la única manera de combatir literariamente estribaba en no olvidar la literatura. Y a ello se entregó con un tesón que vibró diez años. Entre los autores que descubrió se encuentran Angus Wilson, Denton Welch y, sobre todo, Julian Maclaren-Ross, legendaria figura de la bohemia del Soho, autor de una estupenda novela de posguerra, Of Love and hunger y asimismo de uno de los mejores textos memorialísticos sobre la misma época, Memories of the Forties, donde se halla el más justo y divertido retrato que probablemente se haya hecho del propio Connolly en su faceta de editor. Sin embargo, por las páginas de Horizon pasaron sobre todo los autores consagrados de su tiempo: T. S. Eliot, W. H. Auden, Edith y Osbert Sitwell, George Orwell, Henry Miller, Mary McCarthy. Y con ellos logró triunfar incluso en términos económicos, pues, si bien la revista nunca alcanzó las desorbitadas ventas de su rival, la New Penguin Writing, que llegó a rebasar los cien mil ejemplares, sí consiguió, en sus mejores momentos, reunir a más de diez mil lectores.
En 1930, Connolly había contraído matrimonio con Jean Bakewell, una robusta norteamericana de fuerte temperamento con quien vivió varios años de exuberante errabundia por Europa, sobre todo en París, pero también en Italia, Grecia, Alemania y España, sobreviviendo en diminutos apartamentos gracias a trabajos periodísticos y a los anticipos de los libros que nunca escribió, rodeados de lémures, su exótico animal favorito, una especie de mono felino de cola anillada oriundo de Madagascar. A pesar de su disparatada felicidad inicial, la pareja naufragó al cabo de siete años en el alcoholismo de Jean y en la inestabilidad emocional del propio Connolly. Entre 1942 y 1943, ya separado de Jean, Connolly llevó un diario destinado al exorcismo de esa ruptura e inspirado también por los estertores de la guerra. No se trata, sin embargo, de un diario al uso, sino de un conjunto de reflexiones y citas ordenados según distintos motivos –la literatura, el amor, la religión–, un almanaque de sombras donde un hombre en crisis, a los cuarenta años, decide exhibir las ruinas de su educación sentimental e intelectual. Los apuntes escritos en pequeños cuadernos serían luego reescritos y organizados para conformar lo que sería su último libro –el resto de su bibliografía estaría compuesta tan sólo por recopilaciones de artículos–, una pieza de culto inclasificable publicada en 1944 con el título de La tumba inquieta y firmada bajo el seudónimo de Palinuro, el timonel de Eneas en la Eneida de Virgilio. Palinuro, según se cuenta en el poema virgiliano, cayó al mar mientras dormía y pasó tres días zarandeado por las olas hasta llegar con vida a la costa de Velia, donde los despiadados habitantes del lugar lo asesinaron para quedarse con sus ropas. Su cuerpo quedó insepulto y su espíritu desolado. Como sublimada personificación, Palinuro es la máscara perfecta para el Connolly que divaga y recoge precios verbales en las páginas de La tumba inquieta, un libro cuya lectura, hoy como ayer, inspira la misma sensación que una catedral gótica en ruinas; una sugestión de violenta y fúnebre belleza. Desgarrado por una separación y habitante de una ciudad en llamas, que otrora había sido una de las grandes capitales de la literatura occidental, Cyril Connolly –el escritor indolente y fracasado, el crítico contrariado, el editor en tiempos de guerra– hace suyo el vacío de la tumba de Palinuro y se convierte en su propio fantasma para construir un cenotafio con restos y astillas, los fragmentos de una identidad amenazada de muerte. En este sentido, La tumba inquieta afirma con contundencia y sensualidad un desesperado humanismo.
Tras la publicación de La tumba inquieta, Connolly se dedicó tan sólo a sobrevivirse a sí mismo. En 1950 murió Horizon, debido, según su editor, a la sequía literaria que se produjo tras la guerra. No es casual que Connolly establezca el año 1950 como el de la defunción de su movimiento moderno. A partir de entonces, la literatura empezaba a entenderse de otro modo, con una alegría y una despreocupación que no le interesaban.
A pesar de los intentos del editor Hamish Hamilton, que le abonó con admirable fe e ingenuidad recalcitrante cuantiosos anticipos, nunca entregó los manuscritos prometidos: la continuación de la autobiografía iniciada al final de Enemigos de la promesa, un libro sobre Flaubert, varios libros de viajes. Acuciado como siempre por las deudas, se limitó a su papel de crítico en el Sunday Times, se casó por segunda vez con Barbara Skelton –matrimonio también fracasado– y dilapidó sus ingresos en sus costosas aficiones: la bibliofilia, los viajes y la gastronomía. En 1945 publicó una primera compilación de artículos titulada The Condemned Playground. La Queen Anne Press le publicó en 1951 un opúsculo sobre la entonces reciente y misteriosa fuga de Guy Burgessay y Donald Maclean, los dos funcionarios de los servicios secretos británicos que resultaron ser espías a sueldo de la URSS y a quienes Connolly conocía personalmente. Ideas and Places agrupó en 1953 todos los editoriales de Horizon. Y en 1963 daría a la imprenta una última antología de artículos: Previous Convictions. Hacia el final de su vida, Connolly se había convertido en una institución excéntrica, compañero de generación de grandes novelistas y poetas, torturado por su desidia, dramáticamente –aunque sin perder el sentido del humor– perseguido por la sensación de fracaso y vacuidad. Sólo su tercer y último matrimonio con la joven Deirdre Craven le procuró cierta tranquilidad. Con ella se trasladó a vivir a Eastbourne, una ciudad costera situada en el condado de Sussex, donde el viejo nómada pudo por fin asentarse y engendrar incluso dos hijos: Cressida y Matthew. En 1965 vio la luz un pequeño libro titulado Cien libros clave del Movimiento Moderno en Inglaterra, Francia y América, que consistía sobre todo en un catálogo razonado de su personal canon literario entre los años 1880 y 1950, el período sobre el que había fundado su poética y del que, además, conservaba con patológico celo una impresionante colección de primeras ediciones. Fue, de algún modo, el laurel de su ondulante y conflictiva carrera como crítico.
***
En 1974, un año después de cumplir los setenta, Cyril Connolly murió en un hospital de Londres, aquejado de insuficiencia cardíaca. Poco antes había sido nombrado Commander of the British Empire. Su último artículo para el Sunday Times se publicó póstumamente y su título parecía cerrar el círculo: “La poesía, mi primer y último amor”. Connolly siempre dijo que por encima de todo había querido ser poeta, pero que sólo tenía talento para la versificación bufa, el epigrama cómico. Durante toda su vida mantuvo no obstante su debilidad por el género, del que fue uno de sus más finos y entendidos lectores. Tuvo el acierto, por ejemplo, de ser el primero en advertir la importancia del largo y tardío poema Briggflatts de Basil Bunting cuando se publicó en 1965. Y en Horizon editó el que quizá sea el mejor poema de Auden: “In Praise of Limestone”. Era de justicia que su último escrito versara sobre sus poetas favoritos, desde Virgilio hasta Lorca.
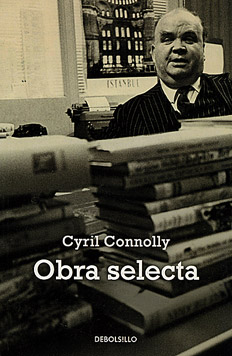
- Nadando contra las corrientes literarias
Por Cyril Connolly
-
Nota de tapa
La moral y la pereza
Cyril Connolly perteneció a la brillante generación inglesa que produjo poetas y novelistas...
Por Andreu Jaume -
En Ottro orden de cosas
Por Luciano Piazza -
El país de nieve
Por Nina Jäger -
Los archivos secretos
Por Luciana De Mello -
Misión imposible
Por Alejandro Soifer -
La maestra normal
Por Mariana Enriquez -
La pérdida del reino
Por Juan Pablo Bertazza -
NOTICIAS DEL MUNDO
Noticias del mundo
-
BOCA DE URNA
Boca de urna
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






