![]()
![]()
![]() Domingo, 23 de octubre de 2005
| Hoy
Domingo, 23 de octubre de 2005
| Hoy
CINE > CASCOS DE ACERO, DE SAM FULLER, EN EL MALBA
Un agujero en la cabeza
Si hay alguien que se anticipó treinta años a lo que Apocalypse Now! vino a confirmarle al gran público –que toda verdadera película de guerra es una película sobre la locura–, ése fue Sam Fuller. Ex combatiente, auténtico director independiente y de un corazón tan sensible como curtido, su cine bélico es, para muchos, el retrato más fiel de “cómo fueron las cosas en el frente”. Hoy a la noche, la proyección en copia restaurada de Cascos de acero es una gran oportunidad de experimentarlo.
 Por Mariano Kairuz
Por Mariano Kairuz
Puede que Samuel Fuller siempre haya estado algo loco, y la locura fue uno de los temas de sus películas. Ahí está Shock Corridor (Delirio de pasiones), la película que convirtió la locura en su centro absoluto, ambientada en un manicomio, pero también están sus films de guerra; y las guerras de Fuller tienen siempre, invariablemente, un componente de locura.
En su libro de entrevistas y artículos sobre cine Pieces of Time, Peter Bogdanovich escribe que “Sam Fuller es probablemente el talento más explosivo que haya salido de los estudios de Poverty Row. Excéntrico, iconoclasta y en la tradición del periodismo de tabloide (comenzó como reportero y uno de sus films más personales, Park Row –La voz de primera plana– trata sobre los primeros periódicos de Nueva York), sus películas llevan el mismo sello individualista. Es uno de los pocos directores norteamericanos de bajo presupuesto que ha escrito y producido la mayoría de sus films, lo que le ha dado libertad sobre su material”. Sobre sus películas de guerra en particular, Bogdanovich opina que Fuller “hizo los únicos films bélicos en los que se nota que fueron hechos por un hombre que sobrevivió a una guerra, lo que efectivamente hizo como miembro de la Primera Infantería durante la Segunda Guerra Mundial. Cascos de acero, Bayoneta calada, Las puertas rojas (China Gate), Misión a Burma y Verboten!, están completamente libres de sentimentalismo o de la piedad que moldea la mayoría de los films acerca de hombres en guerra; uno tiene la sensación de que así es realmente como fueron las cosas: amorales, totalmente destructivas, insoportablemente intensas y claustrofóbicas”.
Y así son básicamente las cosas con las películas de Fuller: no es que no tengan nada de ese ¡rat-tat-tat! que los productores suponían que el público esperaba (y que quizás el público efectivamente esperara) del cine de guerra en años de guerra y posguerra; sino que las ametralladoras y los tanques y las trincheras funcionan casi como pequeñas puntuaciones, separadores y momentos ineludibles porque, después de todo, las guerras solían estar llenos de ellos en los tres primeros cuartos del siglo XX. Las listas de las mejores películas del género que cada tanto organizan los medios especializados difícilmente vayan a incluir alguno vez estos films bélicos, porque Fuller era un clase B de cuerpo y alma, que ya desde mediados de siglo viene demostrando lo que Apocalypse Now! postuló para el gran público internacional: que las grandes películas de guerra terminan por ser inevitablemente películas sobre la locura.
Dejando de lado su gran película épica Más allá de la gloria (The Big Red One, 1980, que este año se pudo ver en el Bafici), que es la que recoge de manera más directa sus experiencias en el frente –la amistad entre los soldados a través del Africa de Vichy hasta las playas normandas, y la máxima de que “la única gloria en la guerra es sobrevivir”– ocurre que los films bélicos de Fuller son básicamente eso que describe Bogdanovich: retratos de personajes, trazos de intrincadas relaciones humanas en medio de la selva, del bosque, del desierto; conversaciones entre desesperados y resignados. Muchas palabras y nadie que pueda explicar por qué están luchando, más que por la propia supervivencia.
En Misión en Burma (Merrill’s Marauders, 1962) sí hay un objetivo militar, pero los momentos más sustanciosos pasan por otro lado: por ejemplo, cuando los soldados discuten sobre qué día de la semana es (no parece ser un asunto menor, el de perder la cuenta de los días en el frente), o la secuencia en la que un hombre decide sacrificarse en lugar de su mula, que ya no puede cargar con las provisiones del regimiento. En las películas de guerra de Fuller lo que de verdad importa nunca son las estrategias militares; los objetivos bélicos nunca son la línea de llegada, porque, básicamente, para Fuller no hay línea de llegada. A los soldados sólo les queda seguir avanzando, sin rumbo y sin sentido, sin un blanco certero. Como los “short rounders”, esas balas que impactan pero no llegan a atravesar. Que no cumplen su cometido, acaso porque no haya cometido.
Lo que nos lleva a la increíble Cascos de acero, en la que Fuller trasladó sus experiencias a la guerra de Corea (que, en 1951, año de estreno de la película, recién comenzaba) y en la que los short rounders vienen a ser la clave, a dar en el blanco de todo el asunto.
El plano inicial de Cascos de acero es perfecto, por su capacidad para expresar lo que vendrá con una única imagen: un casco aparentemente vacío –esto es, sin una cabeza humana adentro–, con una perforación –es decir, tal vez con una cabeza humana muerta adentro–. Pero enseguida el casco se eleva, revelando los ojos de quien la lleva encima: el sargento Zack, que no, no está muerto, pero simula estarlo ante la presencia de un chico coreano que se acerca armado. El sargento Zack es un tipo robusto con una fuerte afición por esos cigarros gordos como aquellos con los que Fuller se dejó fotografiar varias veces. Zack es Gene Evans, actor de varios films del director, un hombre robusto que se veía bastante mayor que los 29 años que tenía cuando hizo esta película y que había comenzado su carrera actoral nada menos que en el ejército, durante la Segunda Guerra. Zack prácticamente adopta al chico coreano, pero lo bautiza “Short Round” porque, dice, como aquel proyectil que pudo haberle atravesado la cabeza, no llegará con él hasta el final del camino.
Ya cerca del final, otro sargento le dirá a Zack que “cuando esto termine me voy a enlistar en la Fuerza Aérea. No más aplastamiento de insectos para mí”. “Sé inteligente”, le replica el Sargento: “No hay nada como la infantería. Si estás en un avión y te dan, ¿qué pasa? Todavía tenés que caer. Son dos golpes que te asestan. Si uno está en un barco y le dan, puede ahogarse. En un tanque, podés freírte como un huevo. Pero en la infantería, a uno le dan y eso es todo. Es una cosa o la otra: estás muerto o estás vivo. Pero estás sobre el suelo. Avivate, no hay nada como la infantería”.
“¿Está bromeando?”, reacciona entonces el otro sargento, sorprendido, sin esperar respuesta. Como si creyera que Zack está rematadamente loco.
Y seguramente lo está. Pero Fuller sabe que hay raptos de lucidez en esa locura. Y hace que su película tenga un final con misión exitosa y condecoraciones y demás, pero no intenta engañar a nadie. Nada ha terminado; la vuelta no se completa jamás. Toda la guerra es un short round. Una bala perdida que no llegó a destino. Y en pantalla se lee, en letras que la pantalla de cine hace grandes como los titulares de un diario sensacionalista, que “esta historia no tiene fin”.
Cascos de acero (The Steel Helmet) se verá hoy, en copia nueva en 35mm a las 22, en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415).
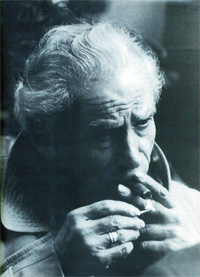
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Amor amarillo
Javier Limón presenta Casa Limón, el proyecto de estudio de grabación y sello discográfico...
Por Martín Pérez -
FOTOGRAFíA > EL TITáNICO PROYECTO DE EDWARD CURTIS
Las fotos de Edward Curtis
Por María Gainza -
ARTE > EL ARTE DEL REJUNTE DE LONGHINI
El país hecho arte por Longhini
Por Cecilia Sosa -
HISTORIETA > EL LIBRO PERDIDO DE SOLANO LóPEZ
El comic maldito de Solano López
Por Juan Sasturain -
PERSONAJES > WILLIAM MAXWELL, EDITOR DE GRANDES Y ESCRITOR DE LUJO
Vida y obra de William Maxwell
Por Rodrigo Fresán -
CINE > CASCOS DE ACERO, DE SAM FULLER, EN EL MALBA
Un agujero en la cabeza
Por Mariano Kairuz -
CINE > EL CINE ADOLESCENTE DE EZEQUIEL ACUñA
Alberto Fuguet
-
Salí: teatro sobre el amor
-
HOMENAJES > LA COLECCIóN DE “QUIJOTES” EN LA PLATA
Las aventuras de un Quijote en La Plata
Por Sergio Di Nucci -
FAN > UN MúSICO ELIGE SU CANCIóN FAVORITA: CHRISTIAN BASSO Y “DON’T STOP ME NOW”, DE QUEEN
No voy a parar
Por Christian Basso -
VALE DECIR >
Vale decir
-
YO ME PREGUNTO >
¿Cuál es la diferencia entre los huevos de color y los blancos?
-
PáGINA 3 >
Reloj de plastilina
Por Charly García -
AGENDA >
Agenda
-
INEVITABLES >
Inevitables
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






