![]()
![]()
![]() Domingo, 15 de agosto de 2010
| Hoy
Domingo, 15 de agosto de 2010
| Hoy
Todo bien, Ma. Sólo estoy sangrando
El alemán Peter Handke, el francés George Simenon y los norteamericanos Richard Ford y James Ellroy son cuatro autores duros curtidos en el policial y el desasosiego. Pero también, en un momento de sus vidas, debieron enfrentar el abismo insondable de la enfermedad, el asesinato, la agonía y la muerte de sus madres. Casualmente (o no), los libros que les dedicaron a ellas, ajenos tanto a la ficción como a la no ficción, fueron editados o están a punto de ser reeditados en Argentina. Guillermo Saccomanno se sumergió en ellos para explorar el modo en que esas relaciones umbilicales forjaron universos literarios densos, cargados de crimen y dolor.
 Por Guillermo Saccomanno
Por Guillermo Saccomanno
1 En 1971, siete semanas después del suicidio de su madre con una sobredosis de somníferos, Peter Handke enfrenta el duelo. Tiene treinta y dos años. Ha ganado fama, como su admirado Thomas Bernhard, de escritor polémico. Escribe contra la corriente, contra las prosas estandarizadas y las ideas tranquilizadoras. Supo declarar: “La veneración por la literatura se fue al carajo. Ya nadie respeta a los escritores. En principio porque ellos se han perdido el respeto”.
Frente a la ausencia y el duelo, el escritor se plantea, tarea ardua, no hacer literatura. Pero empieza con dos acápites, uno de Bob Dylan: “He not busy being born, is busy dying”, correspondiente a “It’s all right, Ma. I’m only bleeding”. Y otro de Patricia Highsmith: “Dusk was falling quickly. It was just after 7 p.m., and the month was October”, de “A Dog’s Ransom”. Durante dos meses, renegando contra la literatura, se agarra de la construcción de una historia. Anota: “Quisiera ponerme a trabajar antes de que la necesidad de escribir sobre ella, que en el entierro fue tan fuerte, se convierta de nuevo en embotamiento, aquel quedarse sin habla con que reaccioné a la noticia de su suicidio”. Teme, en este embotamiento, quedarse estúpido martillando una sola letra. Intenta escribir. Lo asalta el vértigo, pero en el vértigo se siente mejor que en la parálisis. “Por fin se acabó el aburrimiento”, anota. De entrada se prohíbe la compasión. Empieza copiando la necrológica publicada en el diario local, un pueblo de Carintia. Los estados por los que pasa se caracterizan por el estupor y el desconcierto. Un suicidio es siempre un enigma. Además, interpela.
 “Heredé de mi madre estas pulsiones. Bebí, consumí drogas y fui de putas con el descaro de quien cuenta con complicidad y es perdonado. La suerte y una prudencia de cobarde me impidieron caer en el abismo.” James Ellroy
“Heredé de mi madre estas pulsiones. Bebí, consumí drogas y fui de putas con el descaro de quien cuenta con complicidad y es perdonado. La suerte y una prudencia de cobarde me impidieron caer en el abismo.” James Ellroy“No hay palabras, se dice a menudo en las historias, o bien: no se puede describir”, y las más de las veces considero que esto son excusas para la pereza; sin embargo, esta historia tiene que ver realmente con lo que no tiene nombre, con segundos de espanto para los que no hay lenguaje. Trata de momentos en los que la conciencia, de puro pavor, da un brinco; de estadios de espanto, tan breves que para ellos el lenguaje llega siempre demasiado tarde; de procesos oníricos tan horribles que uno los vive de un modo físico, corporal, como gusanos que estuvieran en la conciencia.” Una infancia miserable de aldeana sometida, la de su madre. Una ideología del ahorro, de las privaciones. Después la juventud, como un letargo. El nazismo, un estallido que la anima. El trabajo se vuelve deportivo. Y la mujer se siente, por fin, que tiene algo, que es parte de algo. La guerra le arrebata dos hermanos. La posguerra, dos conyugalidades fallidas: la primera porque su hombre, un empleado de correos, la abandona. La segunda, con un suboficial de la Wermacht, luego mecánico, borracho y golpeador. “Era muy fácil humillarla”, anota Handke. También están los hijos. Y los abortos. Frisando los cuarenta la mujer se vuelve socialista. También lectora: Dostoievski, Faulkner, Wolfe. “Los libros los leía como si fueran una descripción de su propia vida, los vivía; con la lectura salía de sí misma por primera vez en su vida, aprendía a hablar de ‘ella misma’, con cada libro se le ocurría algo más sobre sí misma. De este modo, poco a poco fui conociéndola.” De pronto, el relato se encamina, fluye. Pero el fluir es engañoso. Escribir la madre, también lo sabe, puede ser escribirse. Handke no se deja engañar. La reconstrucción de la vida de la madre lo mantiene en un alerta constante de sí: “A partir de ahora tengo que poner atención para que la historia no se cuente demasiado por sí misma”. La conciencia alerta todo el tiempo. “A veces, trabajando en esta historia, me he hartado de tanta franqueza y de tanta honradez, y he deseado ardientemente escribir algo en lo que pudiera mentir un poco y en lo que pudiera disfrazarme, por ejemplo, una obra de teatro.”
El lector puede cuestionar: si Handke no quiere hacer literatura, ¿con qué intención publica esta escritura? ¿No es acaso una teatralización darlo a una editorial? ¿Siente el dolor o lo actúa? Contradiciendo sus reparos, el relato no se detiene: confesión, crónica, biografía y, por qué no, catarsis. “El horror es algo que pertenece a las leyes de la Naturaleza: el horror vacuo de la conciencia. La representación se está formando en estos momentos y de repente advierte uno que no hay nada que representar. Entonces esta representación se cae como un personaje de dibujos animados que se da cuenta que lleva mucho tiempo andando por los aires.” Si bien es cierto que todo relato testimonial comparte los elementos retóricos de la narración y que Desgracia impeorable –así se titula este libro–, lo es lo que escribe Handke, contra su intención, puede ser leído como una novela.
Una promesa incumplida termina el relato: “Más adelante escribiré algo más preciso sobre todo esto”.
 “¿Alguna vez se tiene una relación con la madre? No. Pienso que no. Mi madre y yo nunca estuvimos unidos por la culpa, la vergüenza, ni siquiera por el deber. El amor lo cubría todo. Esperamos que éste fuera fiable y lo fue.” Richard Ford
“¿Alguna vez se tiene una relación con la madre? No. Pienso que no. Mi madre y yo nunca estuvimos unidos por la culpa, la vergüenza, ni siquiera por el deber. El amor lo cubría todo. Esperamos que éste fuera fiable y lo fue.” Richard Ford2 “En el fondo, estamos solos nosotros dos, afrontándonos en cierto modo. Tú tienes noventa y un años, pero, para mí, no has envejecido. Siempre has tenido ese rostro fino, esa tez mate, esos labios que a veces se estiran.” Georges Simenon, el autor prolífico de novelas policiales que llegó a enriquecerse produciendo una por mes, escribe a los setenta años su Carta a mi madre, en 1974, tres años y medio después de su muerte en un hospital de Lieja. “Nunca te llamé ‘mamá’, sino ‘madre’ como tampoco llamaba ‘papá’ a mi padre. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Lo ignoro.” Desde el vamos, la pregunta clave: ¿por qué escribir una carta a quien no la leerá ni la responderá? Sus preguntas aumentan.
Simenon es hijo de pobres: su madre era la decimotercera de una familia venida a menos. De chica la familia la consideraba el “pajarito para el gato”. Su hijo habrá de definirla como “una extranjerita”. Se casó con Desiré Simenon, un empleado público. Una vida signada por las estreches. Cuando pudo ser propietaria de una casa, alquiló habitaciones a estudiantes, viajeros, corredores. Cuando su hijo, ya escritor millonario, la invita a sus residencias lujosas, ella lo visitaba casi andrajosa queriendo, además de recordarle su origen humilde, irritarlo. No lo consigue. El hijo, aun en la opulencia, no esconde su origen humilde. Por el contrario, refiriéndose a su barrio de infancia anota: “Empleados, encargados, viudas con pensión, lo que yo llamo gente humilde y, aún hoy, me considero uno de ellos”. Si se analiza su literatura se verá que sus protagonistas son realmente gente humilde. El ciclo de novelas del comisario Maigret trata de crímenes pequeño burgueses, de clase baja y lúmpenes. No requieren una deducción sofisticada. Las novelas unitarias, independientes de Maigret, más sagaces y penetrantes, se concentran en tramas de seres anodinos que no son tan atractivas como sus personajes y sus climas. En la carta que escribe a su madre, para comprenderla, procura aplicar esa mirada que inspecciona y domina a los humildes. Quiere comprenderla: “Somos dos, madre, mirándonos; tú me trajiste al mundo, yo salí de tu vientre, tú me diste mi primera leche y, sin embargo, yo te conozco tan poco como tú a mí”.
Viajero curioso, compañero de juergas de Lacan, mujeriego célebre, sabedor de todas las mezquindades, observador de la gente que nunca saldrá en un diario si no es en la página de policiales o necrológicas, para él comprender a su madre es una investigación que supera la perspicacia del comisario Maigret. Las preguntas se le multiplican al internarse en la escritura. Se vuelven tan obsesivas como infantiles. Un Simenon apichonado retorna una y otra vez a la infancia obsedido por secretos cuya revelación no lo consuelan. Se pregunta si alguna vez, como hijo, fue querido por su madre, y le consterna comprobar que ella hubiera preferido que muriera antes él que su hermano Christian. Se pregunta si ella amó a su padre, y le azora comprobar que su padre fue apenas un partido conveniente. Se pregunta cómo ella, tras enviudar, pudo casarse por segunda vez con un viejo y confirma que lo hizo esperando enviudar nuevamente y quedarse con una pensión.
“Sufrías la vida, no la vivías”, anota Simenon. Preguntas y preguntas. Las que encuentran respuesta pintan cada vez peor a una neurasténica que muele a patadas a su hijo, una avara que rapiña y recela del prójimo, aunque de tanto en tanto suele hacerse la caritativa ayudando a algún menesteroso. “Era necesario, era indispensable que te sintieras buena.” Ocho días pasa Simenon en Lieja visitando a su madre en el hospital: “Seguías siendo una extraña para mí”, anota después en su carta. “Mientras viviste nunca nos quisimos, bien lo sabes. Los dos fingimos.” Aunque la carta empieza: “Querida mamá”, sobre el final, el hijo atormentado por la culpa se esfuerza en una reconciliación y afloja: “Querida mamita”, escribe. “¿Cómo podría guardarte rencor?”, se pregunta. “Seguí pensando. Seguí intentando comprenderte. Y comprendí que durante toda tu vida habías sido buena.” Después concluye: “Como ves, madre, eres una de las personas más complejas que he conocido”.
 “Los libros los leía como si fueran una descripción de su propia vida, los vivía; con la lectura salía de sí misma por primera vez en su vida, aprendía a hablar de ‘ella misma’, con cada libro se le ocurría algo más sobre sí misma. De este modo, poco a poco fui conociéndola.” Peter Handke
“Los libros los leía como si fueran una descripción de su propia vida, los vivía; con la lectura salía de sí misma por primera vez en su vida, aprendía a hablar de ‘ella misma’, con cada libro se le ocurría algo más sobre sí misma. De este modo, poco a poco fui conociéndola.” Peter Handke3 “En 1973 mi madre descubrió que tenía un cáncer de pecho”, escribe Richard Ford. “La muerte se toma un largo tiempo antes de culminar su tarea. Y en ese tiempo, en su esencia misma, hay una vida que debe vivirse eficazmente. Es lo que hicimos. Había siete años por delante, pero no lo sabíamos. Así que continuamos de la misma manera. Volvimos a estar lejos. A visitarnos. A insistir en que la vida es estar vivo, en la convicción de que muy difícilmente podía ser menos. Charlas por teléfono, visitas, viajes, amigos, acontecimientos. Una necesidad más acusada de saber ‘cómo estaban las cosas’ y una voluntad de que resultaran perfectas para el momento presente.”
En el marco de una literatura, como la norteamericana, signada por la búsqueda del padre, donde lo primero que un joven escritor suele publicar es el recuerdo de cuando su padre lo llevó a cazar o pescar, Mi madre es rara avis. Escrito cuando Ford tiene cuarenta y tres años, publicado en 1988 en una editorial de Portland, el relato apela al registro de crónica intimista y persigue un examen de conciencia. Al describir el origen de su madre en un rincón de Arkansas, un territorio duro, Ford aclara: “No hago hincapié en estas circunstancias por sus posibilidades novelísticas ni porque piense que otorgan a la vida de mi madre ninguna cualidad especial, sino por la impresión que dan de pertenecer a una época remota y un lugar lejano e inaccesible. Y, sin embargo, mi madre, a quien amaba y conocía muy bien, me vincula a ese territorio extraño, a eso otro que fue su vida y de lo que en realidad no sé ni supe nunca demasiado. Es una cualidad de la vida de nuestros padres que a menudo nos pasa inadvertida y por consiguiente no le damos importancia. Los padres nos conectan –por encerrados que estemos en nuestra vida– con algo que nosotros no somos pero ellos sí, una amenidad, tal vez un misterio, que hace que, aun cuando estemos juntos, estemos solos”. Sin embargo, aun cuando Ford dice no estar interesado en las “posibilidades novelísticas”, Mi madre sigue las reglas clásicas de una nouvelle realista. Por más que se propone evitar la literatura, no puede dejar de lado la técnica que lo consagró como uno de los novelistas importantes hoy en Estados Unidos. Pero, cabe reflexionar, la desconfianza en lo literario de su intento, un cierto menosprecio de la literatura en función de la vida misma, puede también leerse de otro modo cuando incorpora en el libro fotos familiares: se insinúa una cierta desconfianza en el narrar con palabras, como si las fotos pudieran expresar aquello que las palabras no pueden. Si por un lado Ford ha enunciado que conocía muy bien a su madre, por otro habla de lo extraño que fue “eso otro”, eso que tal vez puedan aportar las fotos, un indicio. La soledad y el extrañamiento son prerrogativas de la relación padres e hijos. “Tengo que recomponer la vida de mi madre a partir de fragmentos”, anota. Y acostumbra, después de cada anécdota, extraer alguna conclusión. Cada dato de la experiencia, sugiere, deja una enseñanza. Al dar con una presunta verdad después de cada recuerdo, la memoria se vuelve ejercicio moral. Lo que tiene una razón de ser: esa presunta verdad, esa moral, alivia la culpa, la culpa de lo que se ignora del ser querido, la culpa que se filtra entre líneas a lo largo de una trama que, en su eficacia, hace presumir que por más que se acomoden los hechos en una prosa impecable, la culpa viborea por debajo.
“Ha pasado mucho tiempo desde entonces y he recordado cosas de las que no hablo hoy. Algunas he tratado de volcarlas en novelas. He escrito cosas y las he olvidado. He contado historias. Y había más, una vida es más.” Una vida, entonces, la vida de su madre, se le escurre: no hay certezas. Unicamente una soledad espesa: “Y aún juntos estábamos solos”, machaca Ford. Recuerda la muerte de su padre, un vendedor y corredor. Recuerda después un amante de la madre viuda. Recuerda también sus propias aventuras de adolescencia, en ocasiones cruzando la barrera de la ley. Hay un diálogo seco entre madre e hijo. Pocas palabras, las necesarias, siempre con un tono de sentencia. Daría la impresión de que Ford entonces es Clint Eastwood. Y la madre, su heroína templada: “No la vi muerta, ni quería hacerlo, simplemente atendí la noticia del hospital cuando me llamaron para decírmelo. Aunque ese mes la vi afrontar la muerte una y otra vez, y por eso creo que ver afrontar la muerte con dignidad y valor no confiere una cosa ni la otra, sino sólo lástima, desamparo y miedo. Todo el resto es privado: momentos y mensajes cuyo conocimiento no mejoraría el mundo. Ella sabía que yo la quería porque se lo dije bastantes veces. Yo sabía que ella me quería. Eso es lo único que ahora me importa, lo único que debe importar. Y para terminar. ¿Alguna vez se tiene una relación con la madre? No. Pienso que no. Mi madre y yo nunca estuvimos unidos por la culpa, la vergüenza, ni siquiera por el deber. El amor lo cubría todo. Esperamos que éste fuera fiable y lo fue. Siempre nos encargamos de decirlo –‘Te quiero’– como si, inesperadamente, pudiera llegar un momento en que ella o yo quisiéramos oírlo, o cada uno de nosotros quisiera oírse a sí mismo decirlo al otro, pero por alguna razón no fuera posible. Entonces el daño sería inmenso: confusión, ignorancia, una vida incompleta”.
Una vida voluntariosa que superó con estoicismo las dificultades con unas pocas certezas, casi higiénicas. Eso, la parte de arriba del iceberg. “Pero de alguna manera hizo para mí posibles mis afectos más verdaderos, como los que una gran obra literaria conferiría a su lector devoto.” Es decir, la madre como personaje literario, la evocación traducida en novela. Conviene volver al principio y subrayar la contradicción: “posibilidades novelísticas”. Y si fuera así, qué. Cada uno elabora como puede este dolor. En su esfuerzo por prolijar el tumulto de sentimientos, pretendiendo dominar su complejidad, Ford realiza un tour de force al narrar su madre. No sólo rescata la historia gris, chata y conformista de una pobre mujer convencional de clase media baja. También parece decirnos que cada uno hace con la muerte de la madre lo mismo que con la escritura: no lo que se quiere sino lo que se puede.
 “Somos dos, madre, mirándonos; tú me trajiste al mundo, yo salí de tu vientre, tú me diste mi primera leche y, sin embargo, yo te conozco tan poco como tú a mí.” Georges Simenon
“Somos dos, madre, mirándonos; tú me trajiste al mundo, yo salí de tu vientre, tú me diste mi primera leche y, sin embargo, yo te conozco tan poco como tú a mí.” Georges Simenon4 Es el otoño de 1993, cuando Art Cooper, el editor de GQ, invita al escritor James Ellroy al The Four Seasons, un restaurante para potentados en el centro de Manhattan. El editor es un fan. Ellroy ha publicado, entre varias novelas, una tan realista como sombría, La Dalia Negra. Narra el asesinato de una chica que fue a Hollywood con el sueño de ser estrella y terminó envuelta en el porno, secuestrada, torturada durante dos días y cortada en dos. El caso quedó sin resolver y se convirtió desde entonces en una de las tantas manchas roñosas de la meca del cine. Al editor Cooper le fascinan las historias de crímenes de Hollywood de los ’40 y ’50. “Bueno, estoy obsesionado con un crimen sin resolver”, le dice Ellroy. “Mi madre fue asesinada cuando yo tenía diez años. Había estado chupando en un bar y se marchó con un tipo. Encontraron el cadáver en una carretera de acceso, cerca de un instituto. La habían estrangulado. Nunca se encontró al asesino.”
Cooper le propone a Ellroy escribir sobre el asesinato de su madre. Al revés de otros escritores, que empiezan en las revistas y desembocan en los libros, Ellroy acepta gustoso colaborar en la GQ. En su búsqueda del tiempo perdido, la magdalena de su operación narrativa es un cadáver, el de su madre. Educado por un padre busca de los sumideros de Hollywood, James fue un adolescente descarriado, voyeur y ladrón de poca monta que entraba en las casas a oler bombachas. Pasó nueve meses –todo un período de gestación– en cárceles locales. Su prosa tiene el vértigo de esta etapa desenfrenada. Un modo de narrar espasmódico, como de cámara en mano, que oscila entre el párrafo de frases comprimidas y el corte intempestivo. En algunos tramos se tiene la impresión de estar escuchando al locutor en off de una de esas series documentales de forenses que cautivan a los norteamericanos. Una prosa tajante y seca que tiende a la descripción impasible de la sordidez. Sus personajes, estén del lado de la ley que estén, son víctimas sociales. A Ellroy no se le escapa que su narrativa, impregnada de un ansia justiciera, proviene de ese lugar llamado madre. Ellroy abomina eso que denomina, burlón, “la palabrería psico-pop”. Pero admite: “Heredé de mi madre estas pulsiones. Los prejuicios sexuales me favorecían: los hombres pueden fornicar indiscriminadamente con mujeres y contar con mayor aprobación por parte de la sociedad de la que gozan las mujeres para hacer lo mismo indiscriminadamente con hombres. Bebí, consumí drogas y fui de putas con el descaro de quien cuenta con complicidad y es perdonado. La suerte y una prudencia de cobarde me impidieron caer en el abismo”.
A los cuarenta y seis años Ellroy vuela a Los Angeles para revisar el expediente de esa mujer asesinada a los cuarenta y tres. Antes que escribir un artículo, una crónica, hacer literatura, Ellroy se fija resolver un caso. El pasado que vuelve. Al cumplir diez años, hijo de padres separados, la madre se muda a El Monte, en la periferia de Los Angeles. Calles de tierra, viviendas deprimentes, basura blanca y latinos. El chico no quiere vivir con su madre y se lo dice. La madre le pega. El chico la llama borracha y puta. La madre le pega más. Todos los fines de semana los pasa con el padre. Una noche de domingo, de vuelta de la casa del padre, al bajar del colectivo, frente a la casa materna, ve coches de policía blancos y negros, uniformados y agentes de civil. Una vecina lo señala al verlo venir: “Ese es el chico”. Un policía lo lleva aparte: “Hijo, han matado a tu madre”. James no llora. Otro policía le da un caramelo. Un fotógrafo de prensa lo lleva a un cobertizo y lo fotografía con un taladro en las manos. Esa foto se difundirá, años más tarde, cuando el chico sea un escritor.
Ellroy inicia la investigación. Acude a la Oficina de Homicidios de East L.A. Aquí conoce al sargento Bill Stoner, un policía veterano. El expediente de su madre es un revoltijo de sobres, anotaciones, cintas de teletipo, transcripciones de interrogatorios. Su “primera impresión es que esto refleja el caos que había sido la vida de Jean Ellroy”. El detective le insinúa que puede no mirar todas las fotos. Ellroy las mira todas: “Contemplé las imágenes de mi madre muerta. Vi la media en torno del cuello y las picaduras de insectos en los pechos. La lividez había engordado sus facciones. No se parecía a nadie que yo hubiera conocido en mi vida”. Con una distancia absoluta, que en algún momento le hace temer que un peso inmenso le caerá en la cabeza, Ellroy revisita cada uno de los pasos de la investigación del asesinato. Reconstruye aquella noche. Imagina al hombre moreno con el que su madre salió del drive in. Más fotos: fotos de sospechosos, tipos duros, miradas hoscas, tatuajes. La foto de un asesino sexual ejecutado en 1959. Los arbustos junto a la calzada donde fue encontrado el cadáver. Una foto de su padre. Pero ni una pista. Repasa los testimonios de una camarera y unos clientes. La madre y el tipo habían salido del local pero volvieron más tarde. Chispeados, borrachos. Y volvieron a perderse en la noche. Este dato sugiere algo, pero no lo puede transparentar todavía.
El sargento Stoner acompaña al escritor en el recorrido de su barrio de infancia, contempla los cambios en la construcción, los lavados de cara y los nuevos descampados. Uno de los policías que habían investigado el crimen ha muerto. Otro, amnésico, tiene ochenta y seis años. Ellroy se pregunta si este viejo será el policía que le dio un caramelo esa noche de cuando tenía diez años.
Esta noche, en el hotel, después de una ducha, Ellroy piensa en el asunto. Los nuevos datos contradicen lo que había creído hasta entonces. “Siempre había pensado que a mi madre la mataron porque no había querido tener relaciones sexuales con un hombre. Era la coda infantil al horror: una mujer que muere defendiéndose de una violación. Pero no. Mi madre hizo el amor con su asesino. Una testigo presenció los momentos posteriores al coito. Volvieron al drive in. Y después sí se perdieron en la noche. El hombre quería librarse de aquella mujer desesperada con la que había cogido y continuar su vida. La combustión se produjo porque ella quería más.”
El asesino de mi madre supera los límites de una simple crónica. Descenso impiadoso en aquello que aterra de la memoria, cavar a ver hasta dónde se resiste, Ellroy cree escuchar el mandato de Geneva Hilliker Ellroy: “Pensé que las imágenes me herirían. Pensé que me devolverían a mi antigua pesadilla. Pensé que tocaría el horror literal y, de algún modo, conmutaría mi pena a cadena perpetua. Estaba equivocado. La mujer se negó a concederme una suspensión de sentencia. Sus razones eran sencillas: Mi muerte te ha dado una voz y necesito que me reconozcas más allá de la explotación que haces de ella”.
Contado en primera persona, el relato es por instantes una cámara en mano que busca desesperada en la memoria y reflexiona sobre el arte doloroso de escribir. Sobre el final, una sentida oración fúnebre: “Su dolor era superior al mío. Su dolor define la lejanía que hay entre nosotros. Su muerte me enseñó a mirar hacia adentro y a mantenerme a distancia. El regalo del conocimiento me salvó la vida. No había terminado. Mi investigación continuará. Salí de El Monte con un regalo nuevo. Me siento orgulloso de llevar los rasgos de su personalidad. Geneva Hilliker Ellroy: 1915-1958. Mi deuda crece. Tu terror final es la llama a la que acerco la mano. No haré que disminuya tu poder diciendo que te quiero”.
El relato se publicó en GQ en agosto de 1994. Art Cooper cuenta que fue “uno de los más elogiados de los que se publicaron ese año. James ampliaría más adelante el relato de su biografía, Mis rincones oscuros. James me escribió en mi ejemplar de Mis rincones oscuros: ‘¡Ella vive!’”.
5 En principio, qué novedad, problema de género y no sólo, no es la misma la relación que establecen los escritores masculinos con sus madres que con sus padres. Abundan cuentos, relatos y novelas que, incluyendo la rivalidad y el parricidio, se centran en la tensa dialéctica padre/hijo. La bibliografía al respecto es profusa. Pero tratándose de la madre, las estrategias narrativas masculinas se suavizan. Las novelas, ficciones puras, suelen desplegar un tono que oscila entre la epopeya y la elegía. Los autores que elegí, en cambio, no pertenecen al rango de hijos complacientes. La elección no es arbitraria: rebelándose contra la literatura lo que persiguen, en superficie, es no tanto ficcionar como un acto de escritura donde lo que se juega es la verdad.
Pretenden, como dije, rehuir la “literatura”, es decir, no “ficcionalizar”, como si hacer “literatura” fuera incurrir en la mojigatería y el melodrama, sensiblería femenina. Buscan, por supuesto, apartarse de la constante nostálgica de un género que se distingue por el amor filial. Intentan narrar la madre con una distancia clínica. Hurgan en sus propios sentimientos a menudo contradictorios. Además de narrarse en la ausencia, narran sus madres: las describen, las retratan. En algún momento de escritura establecen una fuerte identificación con ellas. Handke lo dice así: “Es especialmente en los sueños donde se hace palpable la historia de mi madre: porque allí sus sentimientos se convierten en algo tan físico que los vivo como si fuera su doble y me identifico con ellos, pero son precisamente estos momentos de los que ya he hablado en los que la extrema necesidad de comunicación coincide con la extrema falta de lenguaje”, escribe Handke. En más de una oportunidad me pregunté si estos relatos no podrían leerse como variaciones sobre la temática del doppelgänger. ¿Acaso la problemática del doble no es la de otro yo?
Si bien estas escrituras son en primera persona –y entonces lo que se impone es un yo que todo lo prisma: la ternura, el odio, los celos, la desolación–, en su cosa confesional, terminan encontrándose con aquella de la que huyen: la ficción. La verdad, esa verdad deseada no es sino la escritura: en consecuencia, contra su terquedad, novelaron a sus madres. ¿Por qué no inferir entonces que la “literatura del yo” –si es que esta etiqueta tiene un sentido– empieza con una palabra y que ésta es “mamá”?
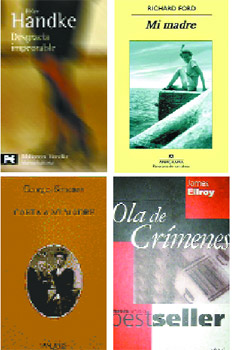
- La canción de Roland
Por G. S.
-
Nota de tapa
Todo bien, Ma. Sólo estoy sangrando
Simenon, Handke, Ellroy, Ford: cuatro escritores duros escribiendo sobre su mamá
Por Guillermo Saccomanno -
DESPEDIDAS > ADIóS A ROBERTO CANTORAL
La muerte del autor
Por Angel Berlanga -
ENTREVISTAS > LEOPOLDO FEDERICO A LOS 83 AñOS: NO UN DISCO NUEVO SINO DOS
Sentado en el fueye de la bahía
Por Mariano del Mazo -
DVD > BAGHEAD O CóMO MATAR UN MONSTRUO DESDE ADENTRO
Una bolsa de gatos
Por Mariano Kairuz -
El capital filmado por Alexander Kluge
Por Alan Pauls -
ARTE > LOS ’60 EN PROA
La aparente ingenuidad de lo saños’60
Por Gustavo Nielsen -
CINE > DIEGO LERMAN FILMA LA NOVELA DE MARTíN KOHAN SOBRE LA DICTADURA EN EL NACIONAL DE BUENOS AIRES
Clase ’82
Por Juan Pablo Bertazza -
PERSONAJES > MARíA MORENO Y EL HALLAZGO DE RAFAEL FERRO COMO EL PLOMERO DE PARA VESTIR SANTOS
Caño y a la bolsa
Por Maria Moreno -
FAN
La muerte y el pueblo
Por Ataulfo Perez Aznar -
VALE DECIR
Zumbando a través de Suiza
-
VALE DECIR
Los hombres que miran
-
VALE DECIR
El azafato que se cansó
-
VALE DECIR
Jabalí a la Geiger
-
INEVITABLES
Inevitables
-
SALí
A comer con el Torneo Apertura
Por José Esses -
F.MéRIDES TRUCHAS
F.Mérides Truchas
Por Daniel Paz
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






