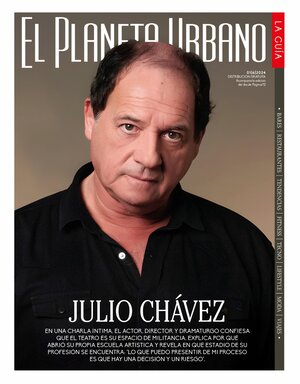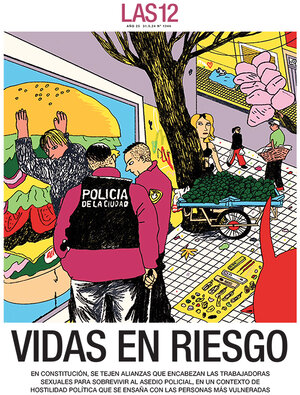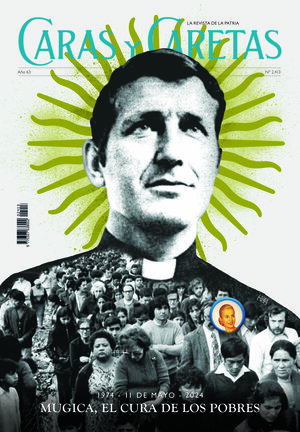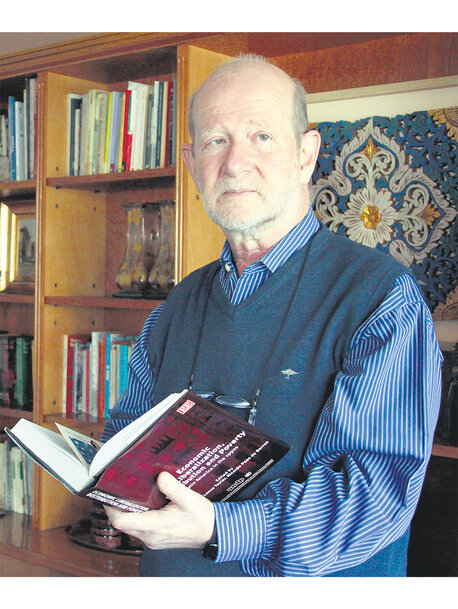Desde Cannes
Hace casi cuarenta años, en la conferencia de prensa que dio durante el Festival de La Habana de 1986, cuando fue a Cuba a participar de la inauguración de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Francis Ford Coppola reveló que hacía tiempo venía trabajando en un proyecto muy personal, titulado Megalopolis, del que no quiso dar detalles. Más de cuatro décadas después -durante las cuales mantuvo celosamente el secreto- aquel viejo proyecto se hizo realidad y acaba de tener este jueves su estreno mundial en la competencia oficial del Festival de Cannes. El resultado no podría ser más decepcionante.
Está claro: hace rato que Coppola –que llegó al festival con 85 años recién cumplidos y todavía de duelo por la reciente muerte de su esposa de toda la vida, Eleanor- no es el mismo director que ganó dos veces la Palma de Oro aquí en Cannes, primero en 1974 por La conversación y después en 1979 por Apocalypse Now. Desde entonces hizo excelentes películas, algunas de ellas también muy personales, como Jardines de piedra (1987) y Tucker, el hombre y su sueño (1988). Pero en los últimos años su cine se había vuelto irreconocible: desbarrancó mal con Tetro, que filmó en la Argentina en 2008 y se vio aquí en una sección paralela de Cannes 2009, y le fue peor aún con la película de terror, parcialmente rodada en 3D, Twixt (2013), que casi no tuvo distribución internacional. La diferencia con sus inmediatas predecesoras está en la desmesurada ambición de Megalopolis, una película que pareciera querer decirlo todo sobre el estado del mundo (y para los estadounidenses el mundo suele reducirse a Nueva York) y termina diciendo poco y nada, tarde y mal.
Concebida a la manera de una fantasía retro-futurista, Megalopolis –cuyo subtítulo reza “una fábula”- comienza con su protagonista, el arquitecto estrella Cesar Catilina (Adam Driver), desafiando la ley de gravedad sobre una de las cornisas del emblemático Chrysler Building de Manhattan. Desde allí, donde tiene su estudio, sueña con una ciudad del futuro a la que todos, empezando por su archirrival, el alcalde Cicero (Giancarlo Esposito), parecen oponerse, por distintos motivos. El político, porque siente amenazado su poder; las masas –anónimas como las de Metrópolis de Fritz Lang-, porque presienten que ese paraíso urbano las excluiría.
Desde el vestuario hasta la estatuaria, pasando por la arquitectura neoclásica de Financial District de Nueva York, todo en el film remite a la Roma imperial. Hay vestales que son influencers, fiestas orgiásticas que pasan por desfiles de moda, y hasta el Madison Square Garden es un circo romano en toda la línea, que incluye no sólo luchadores sino también carreras de cuadrigas a la manera de Ben Hur.
El propio Coppola alguna vez llegó a dar pistas de haberse inspirado para su argumento en la llamada Conjuración de Catilina, un intento de golpe de Estado en la República Romana del año 63 a. C., del mismo modo que usó El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad para moldear Apocalypse Now. Pero si allí Coppola encontraba la transposición perfecta para reflexionar sobre el colonialismo estadounidense y la guerra de Vietnam, aquí en cambio parece haber perdido el rumbo en el camino, más allá de las obvias referencias a Donald Trump que hace a partir de un intrigante neofascista llamado Clodio (Shia LaBeouf), que como el político romano quiere ganarse hipócritamente el favor de la plebe.
Hay tantas citas históricas y literarias en Megalopolis –que van de Petrarca a Emerson, de Marco Aurelio a Rousseau, pasando por el monólogo de Hamlet, que el pobre Adam Driver debe pronunciar sin saber siquiera bien por qué- que la película termina siendo una suerte de Caesar salad recargada de ingredientes y condimentos.
Proyectada para la prensa internacional en una sala Imax ubicada en las afueras de Cannes, porque Coppola concibió su película para este formato inmersivo, que incluyó sorpresivamente a un actor en vivo sobre el escenario que mantuvo un diálogo con el personaje de Adam Driver en la pantalla, Megalopolis es visualmente agobiante, empezando por el exceso de efectos digitales. La de Coppola -una producción propia, en la que invirtió 120 millones de dólares a partir de la hipoteca de sus propiedades- es una película que parece estar diciendo todo a los gritos. Los personajes, porque siempre están hablando para la posteridad. Y la imagen, porque está recargada hasta el kitsch y la saturación.
Es significativo que las mejores ideas cinematográficas de Megalópolis provengan de grandes maestros del pasado. Como buen cinéfilo, Coppola conoce muy bien sus obras y parece haber recurrido a algunos de ellos en busca de inspiración. El arquitecto Cicero, por caso, no es otro que el Frank Lloyd Wright que componía Gary Cooper en The Fountainhead (1949), del director King Vidor, quien ya entonces se propuso enfrentar a un genio visionario contra el conformismo y la mediocridad circundante. ¿Acaso se verá Coppola reflejado en ese espejo?
A su vez, la pantalla dividida simultáneamente en tres que Megalopolis utiliza hacia el final de sus dos horas y 18 minutos de duración remite sin duda al sistema que el francés Abel Gance llamó “polivisión” y que experimentó en su celebrado Napoleón (1927), que este miércoles acaba de inaugurar la sección Cannes Classics en su versión definitiva. De hecho, el propio Coppola había producido una restauración anterior, impresionado por la ambición épica y las experimentaciones formales del film de Gance. Se diría que la verdadera tragedia de Megalopolis no es la de sus personajes sino la de su director, que no estuvo a la altura de su ambición, o que llegó a su proyecto más soñado demasiado tarde.