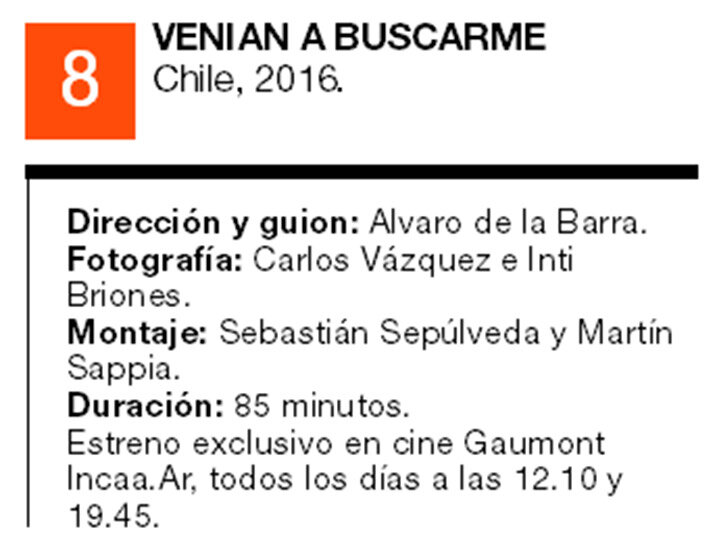“Yo creo en Dios, no sé tú”, le dice su medio hermano Roberto a Álvaro de la Barra, con quien se han visto apenas cuatro o cinco veces en su vida. Luego sigue hablando y Álvaro nunca responde. Esa voluntad de prescindencia, de no decirlo todo, de hacerse a un costado de la propia historia, preside el punto de vista de Venían a buscarme, donde Álvaro de la Barra desanda, a los 32 años, el camino de una vida signada por el horror, el dolor, la ausencia y la muerte. Los padres de Álvaro, Alejandro de la Barra, en aquel entonces uno de los líderes del MIR, y Ana María Puga, militante de ese movimiento de izquierda chileno, fueron asesinados en diciembre de 1974, en el momento en que iban a buscar a su hijo al jardín de infantes. De allí el título de la película, tan seco que apenas permite colegir un posible sentimiento de culpa por parte del realizador. O no. Tras el crimen, Álvaro inició junto a uno de sus tíos el camino del exilio, bajo una identidad falsa, que le permitiera hacer el viaje. Álvaro mantuvo esa identidad por largos años, hasta que finalmente logró recuperar la propia, poco antes de comenzar el rodaje de Venían a buscarme. Ése es el punto en que el espectador conoce a Álvaro y empieza a tratarlo.
Hay algo que De la Barra parece haber comprendido, antes de lanzarse a la filmación de Venían a buscarme. Los elementos de la historia son tan terribles, tan tristes, siniestros y dolorosos, que subrayar la emoción, ponerla en primer plano, sólo serviría para hacer de esto una verdadera orgía del horror. Por más que no se eviten, como no podía ser de otro modo, los reencuentros familiares, aunque éstos estén henchidos de emoción, da la impresión de que para poder contar su historia (para vivir, tal vez, pero eso queda fuera de campo) De la Barra debió tomar distancia de ella, de sí mismo, poniéndose en la medida de lo posible en el lugar de un tercero, que investiga los hechos de su vida. Un lugar casi más de periodista que de protagonista. Como si tras el falseamiento de identidad que le permitió vivir, volviera a transmutarse en otro para poder reconstruir su vida. Una vida en la que el recuerdo de los padres se limita a sendas fotos: Álvaro tenía un año y medio cuando los asesinaron, no tiene recuerdos previos.
De hecho y a diferencia de sus entrevistados, que no pueden evitar quebrarse al narrar los horrores de los que estuvieron próximos, De la Barra, a quien paradójicamente esos horrores tocan en forma directa, no se permite dejarse llevar por la emoción ni una sola vez. Eso no hace de Venían a buscarme, por cierto, un documental frío, distante o prescindente, ya que el periplo de reconstitución que encara el realizador es profunda y esencialmente personal. De la Barra visita al tío que lo crió, hermano mayor de su padre, en Venezuela, su tierra de exilio, donde sigue viviendo y donde Álvaro pasó los diecisiete años que restaban desde su llegada hasta el fin de la dictadura de Pinochet. Pero tampoco entonces volvió a Chile, yendo a parar a París, donde quedó a cargo de una pariente, parte de la diáspora chilena posterior a setiembre de 1973. Es en el momento de encarar el documental cuando De la Barra egresa finalmente a su país, al país de sus padres, lo cual permite experimentar en presente el conmovedor reencuentro con lugares y parientes.
En ese viaje hacia atrás aparecen signos de una voluntad de ocultamiento que por lo visto persiste: uno de sus tíos (de la rama materna, que parece la menos politizada) habla de “accidente” para referirse al fusilamiento de sus padres. Aparece una película de ficción, que cuenta la historia de la militancia de izquierda (su tío Pablo era cineasta amateur) que quedó inconclusa el día previo al golpe. Aparece la filmación casera de otro tío el mismo 11 de setiembre, que a la manera del cameraman argentino Leonardo Henrichsen tuvo el coraje de filmar de frente tanques, soldados, movimientos militares y el incendio de La Moneda, por suerte con mejor fortuna que aquél. Aparece uno de esos personajes que ponen la piel de gallina, una ex militante del MIR conocida como “Carola”, muy amiga de su madre, que según se cuenta se quebró en tiempos de Pinochet, participando de la represión, y que se habría hecho cargo de Álvaro durante un episodio de la niñez.
Toda la emoción retenida aflora lentamente, del modo analítico en que De la Barra tiende a ver las cosas, en la escena final, que consiste en una sucesión de fotos de cuando él vivía todavía con sus padres y que constituye uno de los momentos más poderosos (por el valor que adquieren las imágenes, por el sentido que gradualmente develan, por el modo elíptico en que lo hacen) del cine reciente.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)