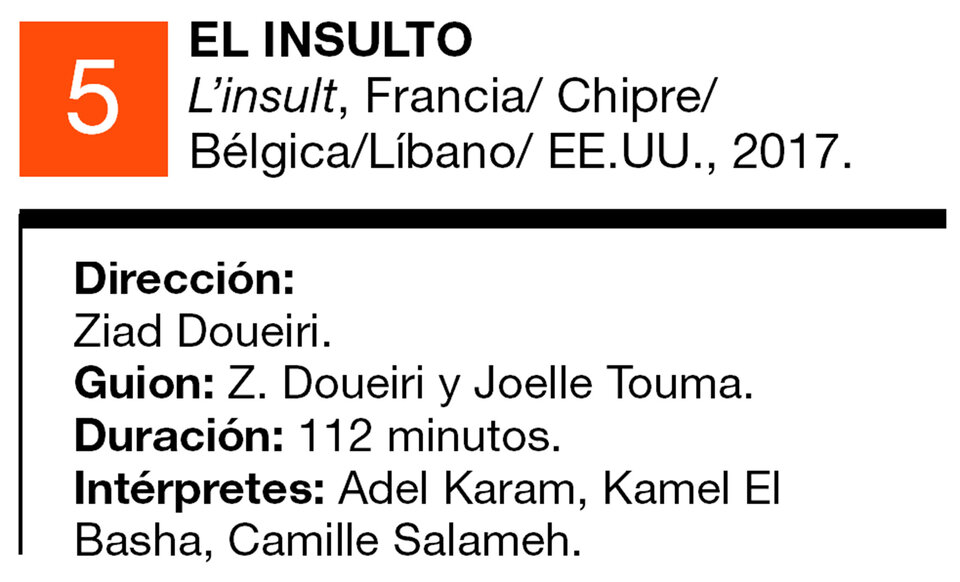Proyectada en la competencia oficial de Venecia 2017 y nominada al Oscar al Mejor Film en Lengua No Inglesa en la última edición de los premios de la Academia, la película libanesa El insulto trata a escala las secuelas de la guerra civil que en los años 70 enfrentó a cristianos libaneses y refugiados palestinos, con el ejército israelí como tercero en discordia y Siria apoyando a los refugiados. Escrita por el propio realizador, Ziad Doueiri, en conjunto con Joelle Touma, El insulto asienta su trama en la actualidad, pero está gatillada por aquel antecedente de magnitud nacional y regional. Lo hace a partir de un incidente de la mayor nimiedad, apelando a una estructura de bola de nieve, que crece sin parar. El formato de film de juicio, cuya representación ocupa la mayor parte del metraje, está pensado para llegar, a partir de las exposiciones de las partes implicadas, a la lección que el film brinda a todos los ciudadanos libaneses: la necesidad de reconciliación. Se trata, en suma, de un film didáctico.
Una cuadrilla municipal descubre que de un balcón de la ciudad de Beirut asoma un desagüe cuyo desagote cae directamente sobre los peatones. El capataz toca timbre, le señala al propietario lo que sucede y éste le cierra la puerta en la cara. En lugar de elevar el problema a las autoridades, el capataz opta por serruchar el desagote sin aviso, instalando desde la calle otra vía de desagüe. Cuando lo descubre, el propietario agarra una maza y parte el caño en pedazos. Es sólo el comienzo del conflicto, cuya mecánica recuerda la del famoso corto Vecinos, del canadiense Noman McLaren (1952). Falta un detalle: el dueño de casa es miembro del derechista Partido Cristiano, y el capataz, palestino. Todo está servido para volver a poner en escena el enfrentamiento histórico, y eso sucederá en la Corte.
El insulto es un film torpe. Torpe por la obviedad de su planteo, por una toma de partido que quiere disimular sin éxito, por su remate también desbalanceado, que intenta compensar el triunfo de uno con una tímida suavización de la imagen del otro, hasta ese momento demonizado. Al verlo asistir con satisfacción por televisión a viejos discursos del xenófobo líder cristiano Bashir Gemayel, está más que claro que Tony Hanna (Adel Karam) no es lo que se dice un progresista. Para completar el cuadro, trata a su esposa más mal que bien (luce bigote bien de macho, dicho sea de paso) y no la cuida como debería, estando embarazada. Su contraparte, Yasser Salameh (Kamel El Basha) es en cambio un hombre de aspecto noble, que trata adecuadamente a la esposa, tiene tanta ética que reprocha severamente que su abogada recurra a tácticas de ensuciamiento de la imagen del otro. Yasser tiene un único defecto: no domina su ira. Aunque también esto tiene una justificación histórica y política.
Para rematarla, en el pico del enfrentamiento el cristiano le dice al palestino: “Ojalá Ariel Sharon [N. de la R.: líder de los halcones israelíes de la época] los hubiera exterminado”. Para qué. Si se pudiera ingresar en la pantalla, al estilo de Buster Keaton en Sherlock Jr., qué espectador no lo haría, para darle unos buenos coscorrones a semejante cerdo. El problema es que después se quiere barnizar esto con un discurso conciliador que no pega con lo que se vio. Quién querría reconciliarse con el facho éste, que el único arrepentimiento que muestra es el de arreglarle el motor del auto a su enemigo, dedicándole finalmente una enigmática semisonrisa a distancia, por debajo del bigote.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)