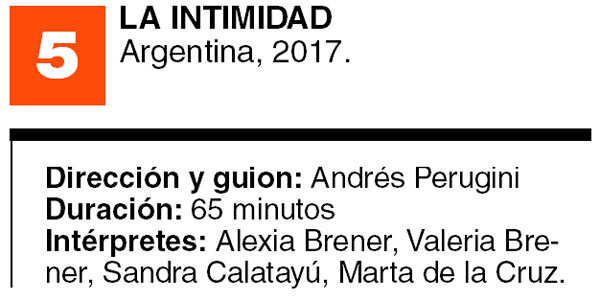En no pocas ocasiones, el documental de observación (o las ficciones observacionales, que también las hay), una de las corrientes recientes más transitadas por el cine local e internacional, parecería partir de la presunción de que todo lo filmado es interesante. Como si hubiera una naturaleza propia del cine que por definición le da interés a todo lo filmado. Es muy fácil discutir esta idea, ya que lo que en verdad da interés a lo filmado es el modo de hacerlo, de organizarlo, de pensarlo. De verlo, en suma: en ello radica el poder, la singularidad, el don de quien filma. Exhibida en la última edición del DocBsAs, La intimidad pertenece a esa clase de documentales, que por otra parte suelen apuntar la cámara sobre lo más común, lo más habitual para el espectador. Lo más visto: la domesticidad. Esto no quiere decir, claro, que la domesticidad esté inhabilitada por definición para tener interés, y miles de películas –desde los diarios fílmicos de Alain Cavalier hasta Un día muy particular, pasando por el subgénero británico conocido como kitchen sink movies, casi enteramente dedicado a ello– así lo demuestran.
La película de Andrés Perugini registra, de modo tal vez elegíaco, el paso del tiempo. Dividida en tres partes, en la primera de ellas una mujer anciana habla a cámara de cosas varias, ninguna de ellas demasiado significativa. La segunda, que es la más larga, muestra a dos de sus hijas vaciando placares, y uno de los hijos más tarde cargando esos muebles y otros, en un lento, detallado proceso de despojamiento de la vieja casa (se supone que la habitaba la señora de la primera parte, que viene de fallecer). Finalmente, con la casa vacía, llega una nueva familia, se entiende que para habitarla. Paso del tiempo, ciclos de los objetos y la gente, transición de lo lleno a lo vacío, un duelo que por algún motivo no tiene nada de dramático o pesaroso, lo cual puede causar cierta extrañeza. La idea general, lo que antiguamente se llamaba el “superobjetivo” es loable y se prestaría, como es obvio, tanto a reflexiones metafísicas como a la posibilidad de que cada espectador se conecte con sus propias pérdidas o nostalgia por las cosas idas.
Pero duelo no hay en esta familia, o el director decidió dejarlo fuera de campo. Lo mismo que la nostalgia. De metafísica ni hablar, ya que a lo que se asiste a lo largo de 65 minutos es a una mera mecánica de procedimientos, y diálogos vinculados a ellos. “¿Esa sábana de qué juego es, de éste? Ah, no, de aquél.” “¿Qué te parece, a quien le damos la compotera?” “Pero mirá que el juego está incompleto, me parece”. Ésa es la materia de La intimidad, esas son las acciones y diálogos que desarrollan las hijas de la mujer fallecida. El hijo no habla, porque está solo. Mira. Mira una heladera durante un par de minutos, tal vez pensando en qué uso darle, recordando cuando de joven sacaba de allí alguna bebida fresca o porque se quedó colgado pensando qué tiene que hacer al día siguiente. Otro par de minutos se dedican a la lejana (casi todos los planos son hasta la rodilla humana, o un poco por debajo) observación de un minino, en el jardín de la casa. Los gatos, los felinos en general, son seguramente los seres más bellos de la creación. Vistos desde ojos aletargados, como de vaca, resultan tan aburridos que pueden convertir 65 minutos en 130.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)