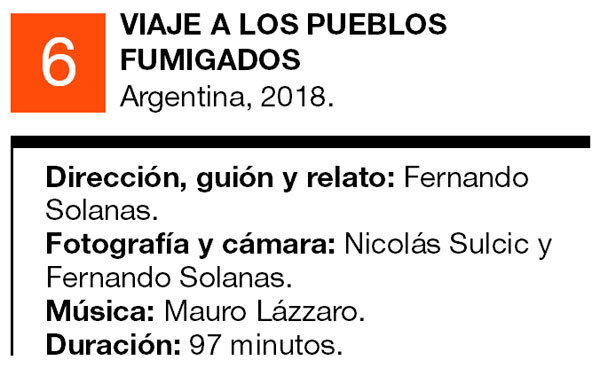Pasan los años y Fernando “Pino” Solanas sigue siendo uno de los pocos directores interesados en radiografiar los problemas estructurales de la Argentina casi en vivo y en directo, manteniendo la creencia de que el cine aún tiene la potencia de modificar el estado de las cosas. Didácticos y expositivos pero nunca pueriles, transparentes y honestos en su punto de vista, sus documentales son despertadores que persiguen el objetivo de visibilizar las consecuencias sociales de situaciones que, ya sea por aval directo o lisa y llana omisión, tienen al Estado como máximo responsable, llamando de paso a la acción de la ciudadanía para combatirlas. Así ocurría con el neoliberalismo en Memorias del saqueo (2003), el 2001 en La dignidad de los nadies, el desguace crónico del sistema ferroviario en La próxima estación y la explotación minera y petrolífera en las dos Tierra sublevada y La guerra del fracking. Y así ocurre con la contaminación de alimentos cultivados en grandes pools de siembra en Viaje a los pueblos fumigados.
El mismo Solanas reconoce el hilo que cose su obra de los últimos quince años. Al comienzo del film, su clásica voz en off explica que en uno de esos rodajes conoció a una mujer que hurgaba en los bosques salteños desforestados para llevarse troncos que luego revendía. Aquel desmonte era propulsado por la expansión del modelo agroexportador que sostiene la Argentina desde hace unos cuantos siglos, y que en lo que va del milenio le sumó la automatización y una peligrosa tendencia al uso de semillas modificadas genéticamente para resistir herbicidas. “Mirá, Pino: toda esta soja se sembró en menos de una hora desde un celular”, dice un ex miembro de la Federación Agraria de Santa Fe, mientras señala un mar de hojas verdes que se prolonga hasta más allá del horizonte y que Solanas capta con uno de sus habituales planos generales. Aquellas tierras solían tener varios dueños que aunaban fuerzas para cultivar durazno; hoy forman parte del núcleo duro del negocio del campo. Un negocio que, como se sabe, genera más daños que dividendos, más concentración y desocupados que derrame y empleo, pocos ganadores y muchos perdedores.
De esa punta del carretel tira Solanas para emprender un viaje que lo llevará de Salta hasta Mar del Plata y de allí a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta, Misiones, Chaco y el norte de la Provincia de Buenos Aires, siempre con la cámara y el micrófono apuntando a esa polifonía de voces que él llama “el pueblo”. Ese pueblo son los desplazados por las topadoras y palas mecánicas, la mano de obra barata que manipula herbicidas tóxicos sin protección, las docentes de escuelas alrededor de campos envenenados por aviones que fumigan durante los recreos, los grupos académicos que quieren investigar y no los dejan e incluso cualquier hijo de vecino que pasa por una verdulería. Solanas entrevista a diversos especialistas que coinciden en el diagnóstico y alumbran posibles soluciones centradas, como siempre en el director de Las horas de los hornos, en el colectivismo en general y en la aplicación de sistemas de cultivo a menor escala en particular. Qué tan viable es ese modelo en un mundo que piensa el alimento como producto en lugar de como derecho es un problema que el film soslaya, envolviendo las posibilidades de revertir la situación con un papel celofán color utopía.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)