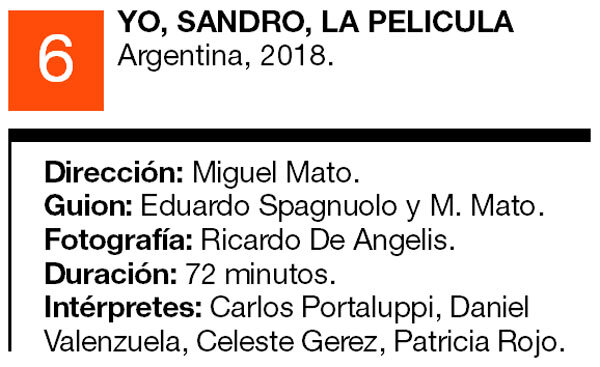“Me crié en una casa de inquilinato. Léase ‘conventillo’. Bah… ‘yotivenco’”, se franquea la voz sobre imágenes de un PH actual, íntegramente reciclado y convertido en mansión para uno solo. Para el que habla. Pero para esa mansión falta mucho todavía. La voz es la de Roberto Sánchez, uno de los grandes cantantes populares del siglo XX aquí y en toda Latinoamérica, y posiblemente el gran showman de estas pampas en toda la historia del negocio musical criollo. Contracara de la reciente serie televisiva Sandro de América (de allí que el título subraye que ésta es “la película”, para que quede clara la diferencia), Yo, Sandro aborda el mito desde el documental. En otras palabras, no aborda el mito, ya que ningún documental puede hacerlo. Tampoco lo analiza o deconstruye, como un documental sí podría hacerlo, sino que elige contar su historia (o parte de ella), en su propia voz.
Ése es el principal valor de Yo, Sandro: el de estar íntegramente narrada por el autor de Penumbras, desde las cintas que perduraron de una entrevista que tuvo lugar en junio de 1970, en la que el ídolo repasó su vida. Su valor y su límite, en la medida en que lo que cuenta es lo que Sandro elige contar de sí mismo. Y nada más. A ese off, que cubre los primeros veinticinco años de vida del ídolo, nacido en 1945, se le suma una coda que cuenta con la voz de Cacho Fontana y que narra la histórica presentación de Sandro en el Madison Square Garden, en 1973. Y, uno de los principales aciertos del documental dirigido por Miguel Mato y escrito por el realizador junto a Eduardo Spagnuolo, también se suman al off las voces de “las chicas”, las fans de Sandro, cuyos clubs (“clobs”, pronuncian algunas de ellas) se extendían desde Puerto Rico hasta la Patagonia.
Yo, Sandro se atiene al modelo más tradicional de los documentales que ponen el peso en la voz en off, donde las imágenes ilustran lo que esa voz narra. Algunas veces lo hace con más acierto que en otras: desde ya que los fragmentos que documentan los shows del falso Gitano (en televisión, sacudiéndose como un gusanito con los primeros Los De Fuego, hasta las presentaciones en Sábados circulares, y en toda clase de clubes, teatros y estadios) aportan mucho más que algunas reconstrucciones de época en las que la época luce algo desorientada (niños con boina y tiradores en los años 50) o innecesaria, como una dramatización inicial en la que un amargo burócrata del Registro Civil, personificado por Carlos Portaluppi, rechaza el nombre Sandro, porque “si no figura en el Santoral no existe”. Único momento (acertado) en que las imágenes no se alinean con lo que dice el off, el mencionado al comienzo, donde el recuerdo del humilde “yotivenco” de infancia se contrapone a la mansión-bunker banfileña, en la que el nativo de Alsina se refugió en los últimos años.
Los mayores hallazgos están en el off y son aportados por el propio Roberto, que como buen showman es un magnífico narrador, y que en dos o tres temas cantados a capella recuerda a los desmemoriados el abismo existente entre su condición de cantante de ley y la de mero e inexplicable fenómeno de masas que siempre representó Palito Ortega.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)