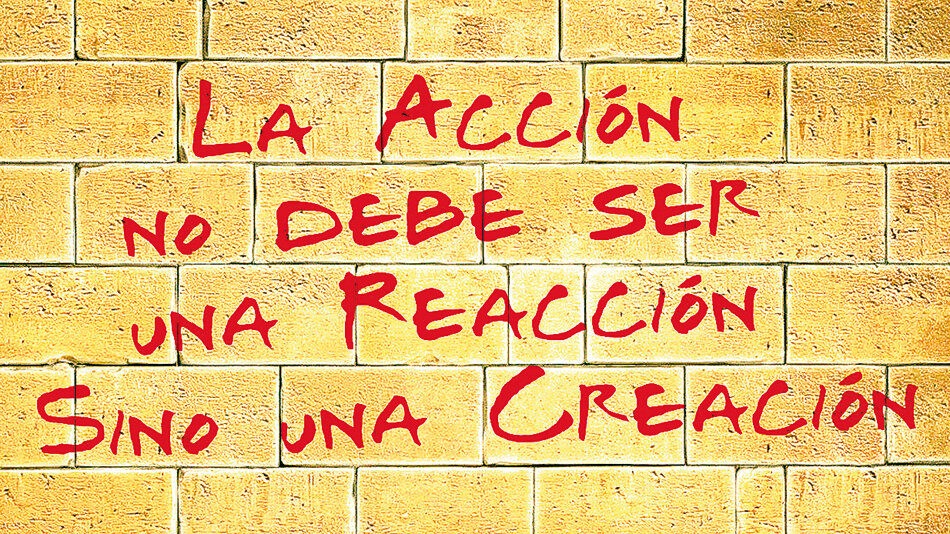Los acontecimientos son efímeros pero sus consecuencias más o menos duraderas. Los que triunfan dejarán inscripciones institucionales, trastrocamientos, un nuevo orden (como ocurrió con cada revolución triunfante o con sucesos de irrupción plebeya como el 17 de octubre); los derrotados dejan otro halo, pero su derrota o su finalización no arrastran el borramiento del suceso. La revolución mexicana, como otras, triunfó a medias y terminó consolidando una nueva elite gubernamental con más vocación de restauración que de profundizar la agenda radical, salvo durante el gobierno de Cárdenas a mediados de la década del treinta. Raymundo Gleyzer filmó un documental al que llamó La revolución congelada; Adolfo Gilly escribió La revolución interrumpida; y el partido surgido de sus entrañas se nombró Partido de la revolución institucionalizada, PRI. Prolífica en pensar sus detenciones, pero a la vez en re nombrar el país y fundar una estética conmemorativa profusa.
La reforma universitaria del 18, nacida con el grito cordobés, en pocos años sufrió una contrareforma que limó su potencia inicial. Sin embargo, no suele adjetivársela con esas ideas de suspenso, interrupción, freno. Quizás porque fue convertida en imagen de legitimación para políticas que continuaban menos su impulso transformador que un nuevo conservadurismo que hizo de la autonomía el nombre del confort elitista y de la política una rosca burocrática. Mantener la reforma como ideal, como efectiva fundación, venía a opacar su irrealización, la necesidad de retomar la huella. Se la invoca como fetiche para desplazar su potencia mítica, que implica considerar su carácter abierto e irresuelto. En 1927, Sánchez Viamonte, escribía en la revista Amauta que la reforma había fracasado y que había que fundar universidades populares. Pero éstas pudieron ser pensadas e imaginadas por lo que él llamaba fracaso, porque se habían intentado transformar las existentes.
Mayo francés del 68 tiene entre nosotros un complejo sentido. Está presente en filósofos que leemos, en pensamientos que surgen de las calles adoquinadas que alguna vez fueron levantadas. También en las imágenes de un cine que nos acercó la fiebre parisina. En estos días, la pantalla trae otra versión de ese mayo furibundo. Joao Moreira Salles compuso con material de archivo No intenso agora. Teñido de melancolía conservadora, interroga los límites del acontecimiento. También su inusitada potencia. La película está recorrida por una pregunta implícita: ¿cómo vivir cuando ya sabes que no hay playa bajo los adoquines o cómo vivir cuando ya no hay fuerza colectiva para seguir levantando las piedras de la calle? El archivo del filme es excepcional, más heterogéneo que su propia mirada. El paso del tiempo que todo corroe, la muerte como posibilidad, el fin de las cosas, son el tema central. Recopila los funerales en Checoslovaquia, en París y en Brasil de jóvenes militantes. Estremece. También cuando narra la secuencia de los suicidios de aquellos que no soportaron el páramo de una vida sin intensidad.
Hay una escena que sintetiza de modo singular el impacto de mayo y su fin. Las cámaras registran el retorno al trabajo en la fábrica Wonder después de tres semanas de huelga. Una joven obrera llora y grita porque no quiere volver a la fábrica. Los delegados sindicales intentan convencerla, le hablan del aumento de salario logrado. Ella argumenta que no era ese el motivo por el que fueron a la huelga, que no quería entrar más a ese lugar inmundo. Los apuran. Trabajadoras y trabajadores empiezan a entrar. Otra obrera llega hasta la puerta y dice algo así como “no voy a entrar” y se va. Impregnada de huelga. Simone Weil había festejado la huelga metalúrgica de 1936 pensando que dejaría otras memorias en las fábricas. Los cuerpos de las obreras del 68 están conmovidos por su propia memoria del momento de insumisión. Dicen, con tanta terquedad como algún escribiente: preferiría no hacerlo.
Horacio González apela a una anécdota de las Memorias de la Comuna, de Luise Michel, para pensar la revolución. Dirá: es lo que se transmite y lo que resta, una parte, nunca el todo, nunca igual a sí misma, porque fue don y herencia. Luise, militante de la Comuna de París, dos veces parte sus bandas rojas de comunera para darla a otros. La primera vez, en Francia y en combate, entrega la mitad a un grupo de prostitutas. Las reconoce como iguales, las involucra en la revolución en curso, pese a la desconfianza de sus compañeros. La segunda vez, desterrada en Nueva Caledonia, asiste a la rebelión de los indígenas canacos. Mientras sus colegas de destierro se ponen del lado de la colonia, Luise reconoce continuidad entre una y otra lucha, parte su echarpe en dos y le da un trozo de banda roja a uno de los sublevados. La revolución, dice González, es ese resto que se transmite. También es la decisión de preguntarse qué vínculo tienen otros –las putas, los indios– con la revolución.
Miramos mayo –o la Comuna, o la rebelión estudiantil cordobesa, o la revolución mexicana o los ímpetus soviéticos– para encontrar el relumbrar de esa intensidad vital, el temblor de una historia abierta, la apuesta por una transformación que, como decía esa trabajadora, es tan de fondo que no podemos apresarla en una medida. Ni es por los exámenes ni por el salario, sino para que ellos sean el núcleo cabalístico que abran la emancipación. Cada vez que estamos en las calles, cuando se amasan o se ensueñan las rebeliones, todas esas memorias pululan alrededor, se multiplican, fantasmagorías de la revolución añorada. Convocarlas no es nostalgia, es amparo y reconocimiento que aun lo que parece más extraño nos es propio cuando las cosas acontecen, amenazadas y efímeras.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-10/maria-pia-lopez.png?itok=uVxX8y5J)