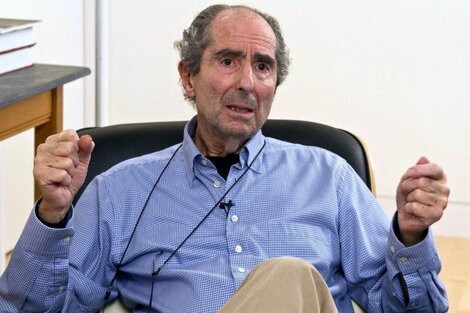No fueron pocos los que se acordaron del Hombre en Galochas cuando Philip Roth confirmó el otro día por la BBC lo que ya había anunciado hace tiempo: que ya no escribe, ni va a escribir más, que está raramente a gusto con la decisión. Del Hombre en Galochas, más conocido como Bernard Malamud, no dijo nada, pero sus lectores recuerdan el relato que hizo de su última visita al maestro, cuando a Malamud le quedaban escasos meses de vida y aprovechó para leerle al invitado lo que estaba escribiendo y Roth sintió con espanto que lo que oía era “como ser conducido por una caverna oscura a la luz de una antorcha para ver unos garabatos ilegibles en la pared”. No había nada que pudiese gustar o disgustar en esas páginas temblorosas: Malamud no había logrado que la historia arrancase siquiera, por mucho que se empeñara en creer otra cosa. Para evadirse de opinar, Roth le preguntó cómo seguía el relato. Malamud contestó, con la voz sofocada por la cólera: “Da igual cómo siga o deje de seguir”.
Treinta y cinco años antes, Roth había entrado por primera vez en esa casa, con un puñado de cuentos explosivos en su mochila. El esquivo maestro había aceptado recibirlo. Afuera nevaba y Roth había llegado caminando como un peregrino por el campo, a pesar de su petulancia de chico de Nueva Jersey. Me explico: en 1953, la Partisan Review encargó a Saul Bellow que tradujera “Gimpel el tonto”, uno de los cuentitos semanales que Isaac Bashevis Singer escribía en idish para el Forverts de Brooklyn. De la noche a la mañana Singer pasó, de ser leído por los padres, a ser leído por los hijos de los inmigrantes judíos en América. Un año después Bellow publicaba Las aventuras de Augie March, y Malamud publicaba El dependiente y de golpe un nuevo afluente enriquecía la literatura norteamericana: la novela judía. El joven Roth vio la ola desde las calles de Newark y supo que quería ser parte de ella. Pudo ir a ver a Bellow o a Singer, ambos estaban localizables en Nueva York por esa época y le habría bastado cruzar el puente desde Newark, pero Roth prefirió llegar caminando bajo la nieve hasta la casa en el bosque de Malamud porque ése era el visto bueno que quería, de la santa trinidad a la que rendía devoción: el del hermano templado, el que practicaba más puramente el oficio, el único que no iba a verlo como un rival a derrotar o como un mensch al cual robarle sus historias. Malamud no era Bellow, Malamud no era Singer, Malamud le dijo a Roth, al final de aquella visita: “Su voz es la más interesante que he oído en años. No me refiero al estilo; hablo de eso que nace detrás de las rodillas y alcanza bastante más arriba de la cabeza”.
Malamud tenía un oído perfecto. En sus cuentos sonaba la voz de Dios, decían de él los hijos intelectuales ateos de los inmigrantes judíos de Norteamérica. Lean El barril mágico o Idiotas primero para entender qué fue a buscar Roth a aquella casa en el bosque. Lo encontró con creces. Está todo en una formidable novela que escribió en 1979, llamada La visita al maestro. Para entonces Bellow ya había ganado el Nobel y Singer también, y Roth hacía tiempo que había cortado en público su cordón umbilical con Malamud y ocupado el lugar de éste en la santísima trinidad judía de la literatura yanqui. Casi al mismo tiempo que Roth, Malamud publicó una novela que, para el estupor general, era absolutamente autobiográfica y contaba casi la misma historia que la novela de Roth, pero desde el punto de vista del maestro, no del joven discípulo: un escritor que lleva una vida escribiendo sobre las vidas de otros en lugar de vivir, casado largamente con una mujer goy, en un mundo en el que es el único semita en millas a la redonda, y que a los sesenta años se permite por primera vez en su vida caer en la tentación, perder la cabeza por una jovencita.
Malamud era famoso por su ineptitud para la celebridad literaria. No tenía el menor carisma, detestaba los reportajes y las apariciones públicas. Incluso el único desliz que tuvo en su vida (un amorío otoñal con una estudiante) fue casi invisible: volvió de inmediato al hogar y logró que la jovencita se convirtiera con los años en amiga de la familia. Su editor de toda la vida, cuando le ofrecieron una biografía sobre Malamud, murmuró: “¿Para contar qué?”. Malamud había dejado atrás su vida para escribir: nacido en Brooklyn, hijo de un tendero, a los nueve años estuvo un año en cama por una neumonía y su padre le regaló El tesoro de la juventud (en cuotas, de a un tomo por mes, no había otros libros en la casa), a los trece vio a su madre soltar espuma por la boca mientras se la llevaban en chaleco de fuerza al loquero, a los quince escribió un informe para el psiquiatra de su hermano esquizofrénico que no logró impedir que internaran al hermano pero sirvió para que él entrara becado al City College, a los veinte le dijo a su futura esposa al pedirle la mano que lo único que quería en la vida era paz para escribir, se la llevó doce años a aquella escuela agraria de Oregon y cuando llegó la fama y le ofrecieron un puesto en un buen campus de la Costa Este, alquiló una casita idéntica en el bosque y replicó las condiciones de vida que llevaba en Oregon: siguió siendo el incongruente Hombre en Galochas en medio del campo.
Así se ve a sí mismo Malamud en su novela Las vidas de Dubin y así lo ve Roth en La lección del maestro. La casa es la misma, sus habitantes también: el solitario escritor, su abnegada y fiel esposa y una alumna de la universidad que ayuda en la casa y hace de asistente al escritor. La esposa lleva treinta y cinco años pasándole a máquina los originales, encargándose de la casa y evitando hacer ruidos que distraigan al escritor; la jovencita, en cambio, sólo ve el genio y la sabiduría del Hombre en Galochas. En la novela de Roth hay un cuarto personaje: el joven discípulo que llega caminando en la nieve y logra acceso al santuario, y descubre el secreto que sofoca el aire en esa idílica casa en el bosque. Porque Roth hace algo demencial y maravilloso con esa jovencita: la convierte en Anna Frank. Anna sobrevivió a los campos, llegó hasta América con otro nombre, un día se entera de que su padre ha publicado su Diario y la ha vuelto célebre, se sienta a leer el libro y descubre con lágrimas en los ojos que no puede anunciar la verdad porque el mundo necesita que Anna Frank haya muerto, sólo se atreve a confesarle su secreto a una persona, ¿y qué mejor compañía y custodia para ella, qué judío podía aspirar a merecer esa tarea más que el Hombre en Galochas, el viejo orfebre que hacía música con los huesos rotos de su vida?
En el final de La visita al maestro, el viejo escritor le dice al discípulo: “Me gustará ver cómo nos retrata algún día. Podría ser una historia interesante”. En la vida real, Malamud sobrellevó con su característica discreción e hidalguía que la novela de Roth apareciera junto con la suya y que tuviera muchas mejores críticas, yo creo que porque sintió secretamente que la antorcha había pasado de mano, porque sintió que su voz sonaba en el libro de su discípulo, y eso a fin de cuentas es lo único que importa en literatura: que en nuestra voz se oigan las voces de quienes nos hicieron escribir, quienes nos enseñaron a hacerlo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/juan-forn.png?itok=dzxJvsDp)