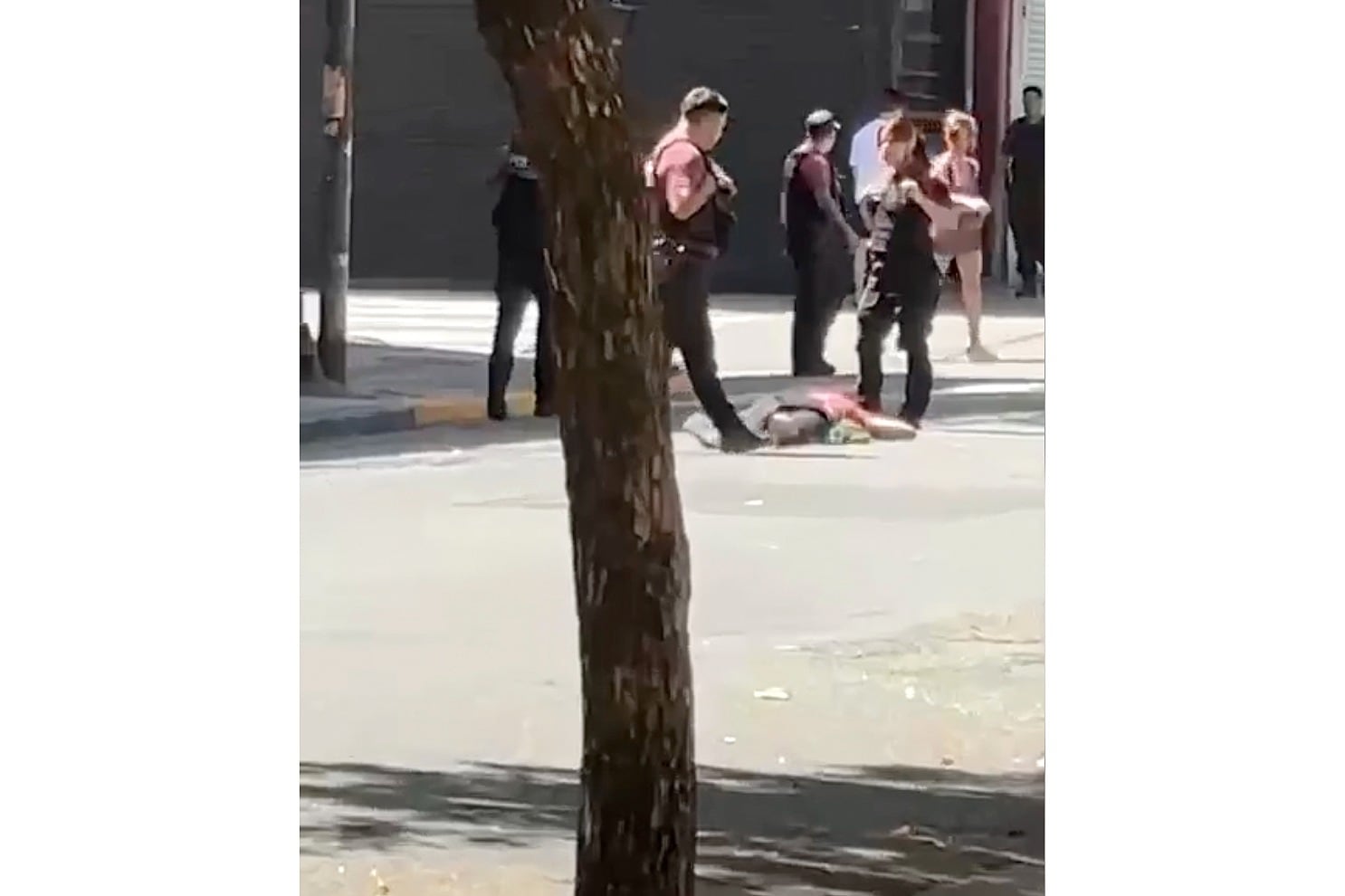BALANCE > La temporada 2016 en la literatura argentina
El recurso de las ficciones para sobrellevar la realidad
En un contexto de caída en las ventas, se publicaron numerosos títulos más que interesantes. Muchos de ellos escritos por mujeres: Mariana Enriquez, Romina Doval, Cecilia Szperling, Beatriz Sarlo y María Moreno, entre otras. Hubo riqueza temática y riesgo estético.