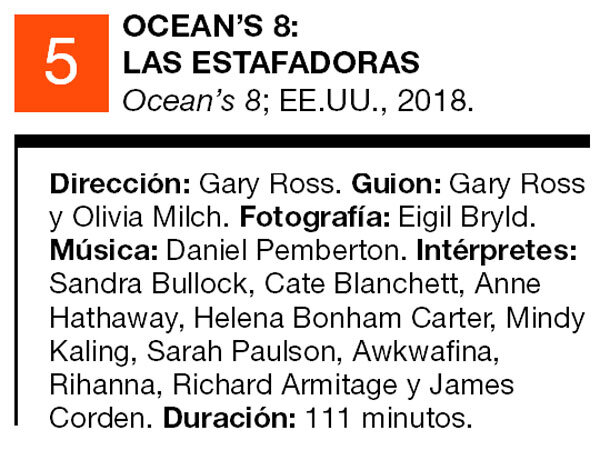Como en la trilogía liderada por George “Danny Ocean” Clooney – La gran estafa (2001), La nueva gran estafa (2004), Ahora son 13 (2007)– elenco no le falta a Ocean’s 8: Las estafadoras. Pero tal como indica su título, ahora las encargadas de llevar a cabo un nuevo golpe del siglo son todas mujeres. Signo de los tiempos. La industria del espectáculo suele ser rápida de reflejos y en pleno apogeo del protagonismo femenino en Hollywood la cuarta entrega de la serie Ocean es todo un gineceo. Lo que no quiere decir que Las estafadoras sea un film feminista, precisamente. En los minutos iniciales, lo primero que hace la protagonista, después de salir de la cárcel, es pasar por una lujosa casa de cosméticos y robarse todos los lápices labiales y perfumes que estén al alcance de su mano. Como para que quede claro cuáles son las prioridades de las chicas...
Pero ése, claro, no es el atraco del siglo, sino apenas una necesidad perentoria de Debbie Ocean (Sandra Bullock), hermana del recordado Danny, que aparentemente estaría muerto, algo de lo que ella misma duda. El robo, la estafa y el escamoteo, en su versión más lúdica y mágica, está en la sangre de la familia y los cinco años que Debbie pasó en prisión estuvo planeando cómo quedarse con un collar de diamantes de Cartier valuado en 150 millones de dólares. Aquí ya no estamos en los hoteles de Las Vegas, preferidos por la rama masculina, sino en la cena de gala del Museo Metropolitano de Nueva York, la más exclusiva de los Estados Unidos, y en la que de acuerdo a la idea que sigue teniendo Hollywood de la mujer se pueden lucir en pantalla todo tipo de joyas, vestidos y maquillajes, como si la película fuera una versión en movimiento de las revistas Vogue y Vanity Fair.
Para el atraco, Debbie arma el mejor equipo de los últimos cincuenta años, compuesto íntegramente por mujeres y que –de acuerdo también a la corrección política imperante– es multiétnico y respetuoso de las minorías, en tanto incluye a la morocha Rihanna como una súper rasta-hacker fumona y a la asia-americana Awkwafina como una punga de alta gama. No se sabe muy bien cuál es la especialidad de Cate Blanchett, salvo darle las réplicas a Bullock, pero lo que resulta evidente es que entre ambas pareciera existir un tácito concurso de cirugías estéticas, al punto de que a veces parece imposible recordarlas tal como eran antes del botox.
Las más divertidas y zafadas son Anne Hathaway, como la estrella que deberá portar en su cuello la quincallería de Cartier, y su modista personal, Helena Bonham-Carter, que por su atuendo y actuación parece escapada de alguna película de su ex Tim Burton. Por lo demás, está todo lo que tiene que estar en una película de robos –la planificación, las dificultades, los disfraces, los gadgets– pero lo que se extraña, y mucho, es al director Steven Soderbergh, aquí simplemente productor ejecutivo. Su reemplazante, Gary Ross, sin duda está acostumbrado a manejar producciones de gran presupuesto, como la primera parte de Los juegos del hambre, pero tiene la mano pesada. Este tipo de películas, livianas como una pluma, requieren de todo aquello que a Soderbergh le sobra –ligereza, ritmo, swing– y que a la película de Ross le falta, como si se lo hubieran robado.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/luciano-monteagudo.png?itok=HQyKAwI7)