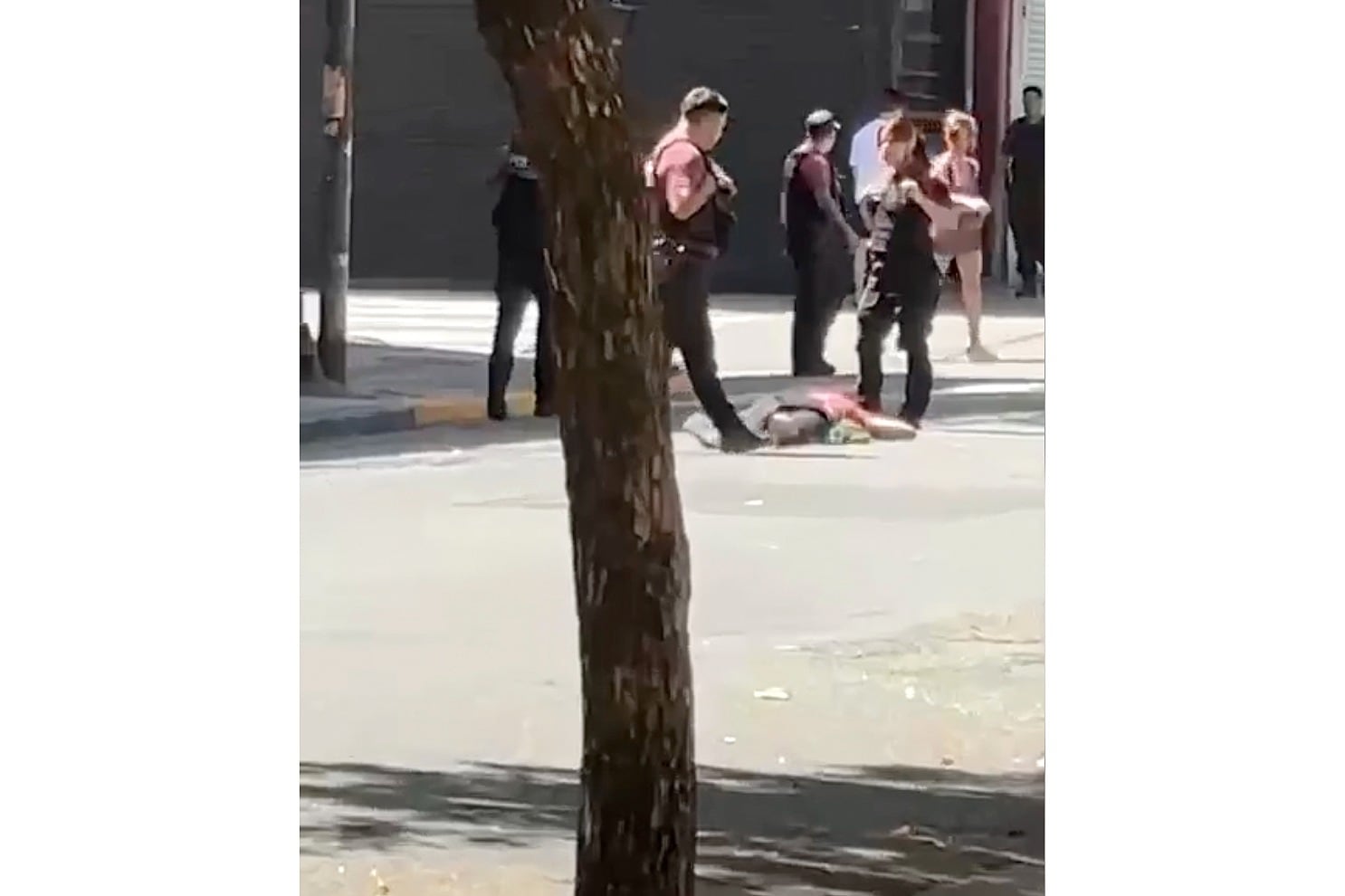Western, de la alemana Valeska Grisebach
Una humanidad frágil y reconocible
A través de una historia que se desarrolla en un pueblo de Bulgaria, la cineasta va instalando tópicos, gestos y accidentes de la topografía del gran género cinematográfico estadounidense en un universo actual y globalizado.