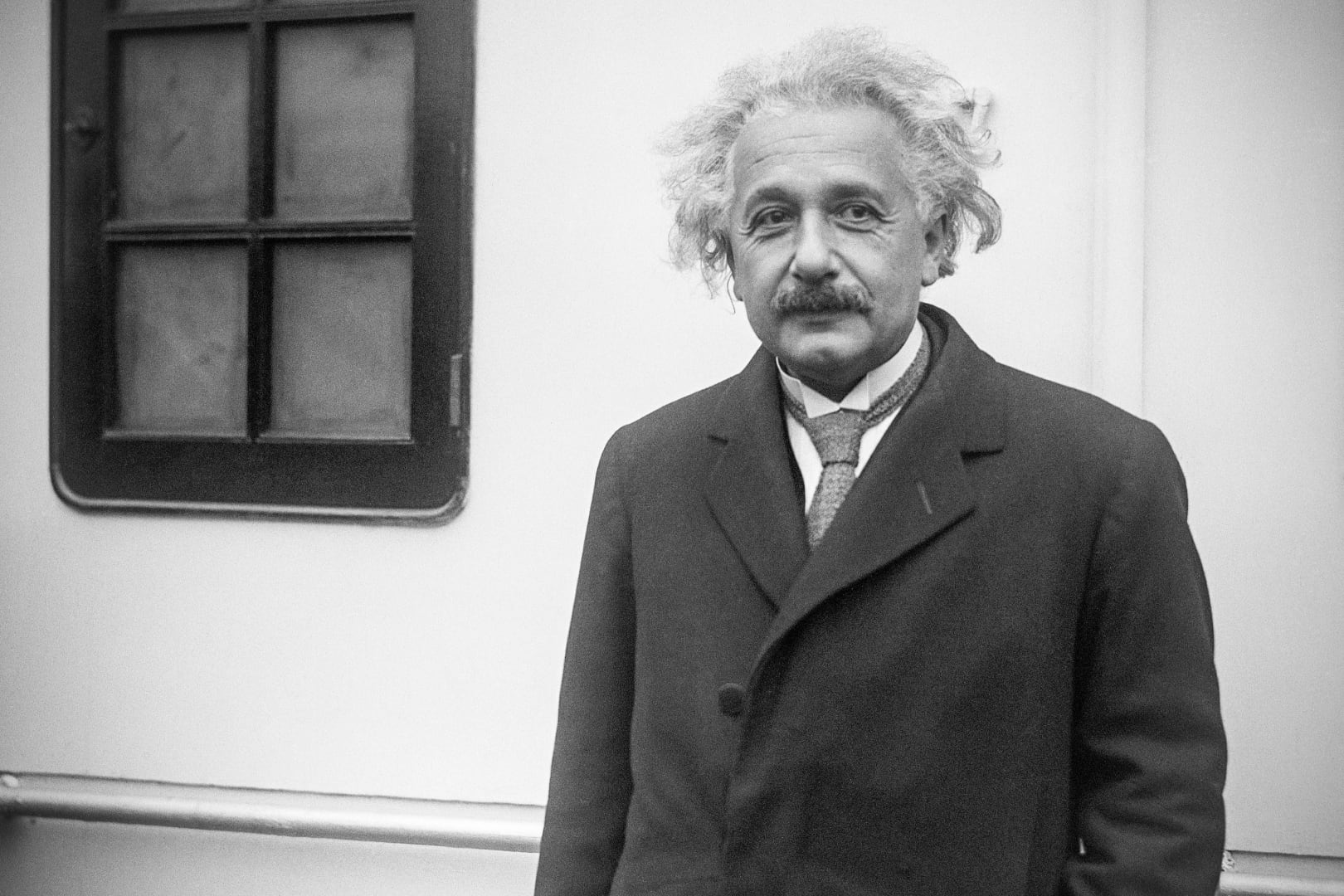- Edición Impresa
- 50 Años del Golpe
- El País
- Economía
- Sociedad
- Deportes
- El Mundo
- Opinión
- Contratapa
- Recordatorios
- Cultura
- Cash
- Radio 750
- Buenos Aires|12
- Rosario|12
- Salta|12
- Argentina|12
- Radar
- Radar Libros
- Soy
- Las12
- No
- Negrx
- Ciencia
- Universidad
- Psicología
- La Ventana
- Plástica
- Diálogos
- Opens in new window
- Suplementos Especiales
- Latinoamérica Piensa
- Malena
- Público
Entrevista a Cecilia Kang, directora de Mi último fracaso
“La comunidad armó un microuniverso”
La realizadora habla de su ópera prima, en la que aborda temas como la identidad, la pertenencia, el desarraigo y, sobre todo, qué significa hoy en día ser una mujer de raíces coreanas en la Argentina.