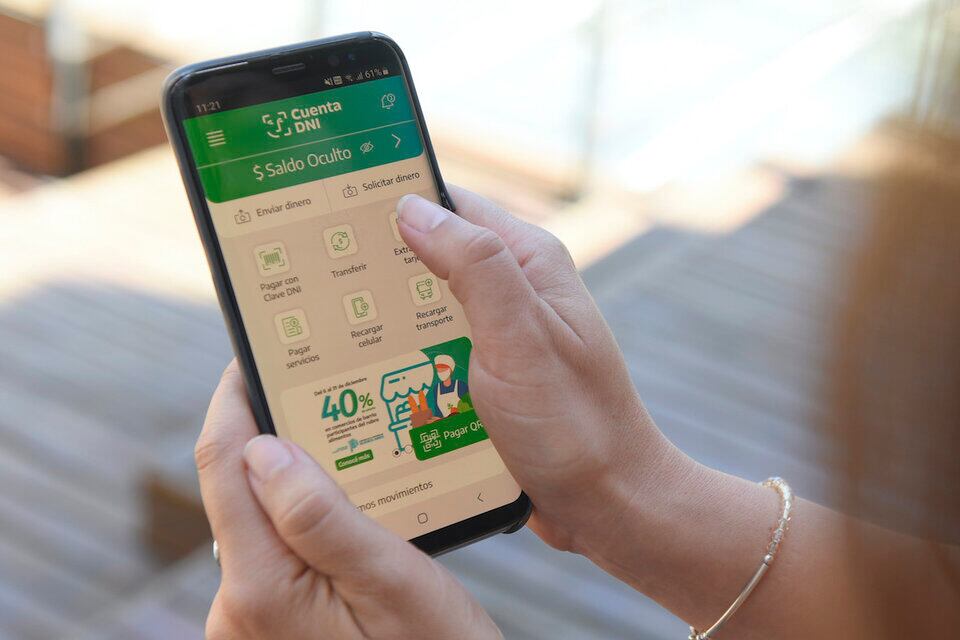El espanto, documental de Martín Benchimol y Pablo Aparo
Nada hay que temer, excepto el miedo
En el pueblo El Dorado todos son curanderos y, sapos y culebras mediante, todo tiene cura, salvo ese raro mal que llaman “espanto”. La clave de funcionamiento del documental es su carácter observacional y por lo tanto prescindente de los realizadores.