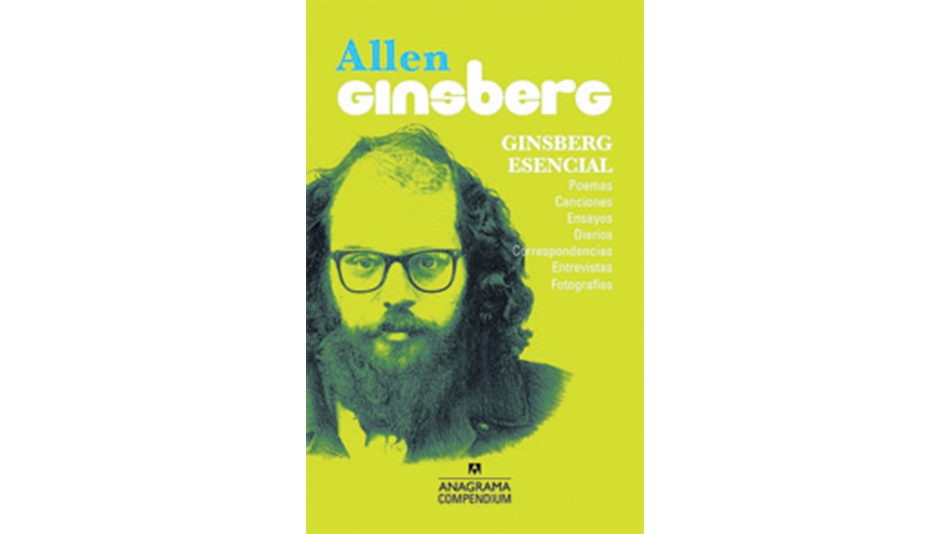Allen Ginsberg es uno de esos poetas tan metidos en la médula de la cultura popular (o, mejor dicho, la “cultura pop”) que pasa con él y su obra algo así como un efecto similar a nuestro Martín Fierro: todo el mundo parece saber de él, todo el mundo puede recitar alguna que otra parte de alguno que otro de sus poemas, pero no son tantos los que lo han leído. Así funcionan los clásicos, ya lo había escrito Borges: un clásico es ese libro que todo el mundo dice conocer, pero cuyas páginas nunca fueron estrictamente transitadas. Eso, claro, podemos verlo desde el lugar pesimista de “ya nadie lee a…”; pero, quizás, nos podemos permitir el otro lado de la cuestión: ése que indica, básicamente, que la obra de Ginsberg es tan importante, tan fuertemente propia dentro del mundo occidental, y quizás de la humanidad en su totalidad, que lo que ha escrito desborda los límites del libro para integrarse en la vida, para ser uno con la respiración de todo lo viviente. Él, al menos, lo hubiese querido así.
La reciente edición por parte de Anagrama de una antología que reúne varios de sus poemas, de sus canciones, de sus ensayos, de fragmentos de su diario y hasta de ciertas entrevistas que otorgó a diversos medios, permite meterse un poco más en la mente de un artista que siempre fue desafiante, que hizo del gesto de oposición algo más que una mera jactancia intelectual (como el ámbito francés nos tiene acostumbrados), sino que luchó con toda la honestidad que pudo para instalar una nueva forma de vida. Ginsberg esencial, entonces, habría que leerlo menos como una ordenada recopilación de su obra, y más como una especie de tímido intento de manual de vida. ¿O no es “Aullido”, su poema más citado, más conocido, más importante, un grito abierto, desesperado, pero también cargado de una risa festiva, para dejar lo que sea que estemos haciendo y ponernos en acción, de una vez por todas?
La propia vida de Ginsberg (1926-1997) parece marcada por este llamado a la vida. En poemas, pero también en diversas interlocuciones, ya sea con un periodista o con un miembro del poder judicial o legislativo, vuelve sobre situaciones puntuales que lo abrieron a la experiencia de sentir un mundo, un universo en movimiento. Sucede así con la llamada “Blake Vision”, esa suerte de éxtasis cuasi-religioso que lo llevó a descubrir la fibra misma de lo que lo rodeaba, a saltar de sus penas cotidianas para abrazar una búsqueda que desbordase, sin dejar de incluir, cualquier inquietud del día a día. A partir de la lectura de un poema del escritor romántico inglés William Blake, “Ah, Sun-Flower!”, lo que antes era un joven relacionado con la posvanguardia beat, que no perdía su vínculo con las preocupaciones políticas más inmediatas, se transforma en un individuo vuelto de cuerpo entero a la indagación psíquica, a la ampliación de la conciencia y a la búsqueda, con todos los medios disponibles, de aquello que la humanidad ha perdido en el contexto de consumo, violencia y guerra en el que se encontraba sumergido a mediados del siglo XX y, bien podemos decir, hasta hoy mismo. ¿Suena todo muy hippie? Sí, claro. Ginsberg es la fuente de la cual todos los movimientos contraculturales norteamericanos, que explotarían a finales de la década del ‘60, han bebido. No debe sorprendernos, por caso, que en ese videoclip pionero de la canción de Dylan “Subterranean Homesick Blues”, filmado en 1965 pero estrenado en 1967 como parte de la película de D.A. Pennebaker Don’t Look Back, de fondo, charlando con Bob Neuwirth, mientras un joven Bob va pasando los míticos carteles con fragmentos del tema, está el mismísimo Ginsberg. La imagen lo dice todo: el antecedente que mira cómo la nueva generación se apodera y lleva todavía más a fondo sus propias ideas.
Un problema nacional
Ginsberg, por más inspirado que nos resulte, es también parte de una tradición literaria que siempre buscó ir más allá de la institución para poder transformar la vida misma en obra. Como si hubiese una necesidad constante de las letras del país del norte por partir de la naturaleza para volver a ella, reclamando siempre dos cosas: la posibilidad de pasar por una experiencia radical de manera individual, pero no por eso menos vinculado a una comunidad de individuos que aspire a lo mismo; y la necesidad de trascender los mismos límites de lo que se considera la realidad. En una declaración hecha frente a miembros del Senado norteamericano con el fin de interceder favorablemente en el caso de una legislación sobre el consumo de LSD, afirma sin tapujos que lo que se estaban discutiendo eran las bases mismas dispuestas por los Padres Fundadores de Estados Unidos. Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau: tres nombres que muestran cómo la poesía y la filosofía norteamericana siempre han bogado por la vida en la naturaleza, por el volcarse del individuo hacia las plantas, los árboles, todo lo que lo envuelve, y también a llevar este viaje según su deseo más personal, según su más rabiosa individualidad.
El lado oscuro del sueño de esos pensadores, bien podemos decir ahora, nosotros, desde estas costas, es que pueden llevar también al expansionismo nacionalista (sobre todo, hacia el lado más florido del continente, que para ellos siempre ha sido el sur) y el individualismo propio de la sociedad de consumo. Pero contra eso también ha estado atento Ginsberg. La idea misma de la exploración supone también siempre el peligro del regreso desafortunado, del volver al mundo que se quería dejar atrás con la conciencia tranquila de haber intentado transformarlo, en su momento (como sucedió con los “hippies” que ahora resultan jefes o empresarios). El poema “América” (1956) está hablando precisamente de eso, de las contradicciones del sueño americano, que aspira tanto a la trascendencia como al dominio y la guerra, y que se la aparece a la mente de Ginsberg como un amante que no corresponde de la misma manera los sentimientos hacia él volcados: “América te lo he dado todo y ahora no soy nada”.
Los así llamados “Beatniks” también pasaron, como grupo, por el predicamento de ser miembros de una sociedad paradójica. En On The Road de Jack Kerouac está vivo el mandato de viajar, de huir, por eso el protagonista toma el auto y se entrega a la velocidad como un modo de ir más allá de los límites en este planeta, en esa parte del planeta, mejor, con sus amplias carreteras disponibles para desplazarse para cualquier lado. Pero, también, son un camino obligatorio para huir de algo, quizás, de ese mismo ambiente: no por nada, el viaje comienza con una separación y apunta, de algún modo, a cruzar la frontera con México para perderse en la inmensidad del Otro Mundo, el latino. En William Burroughs hay un intento similar de huida, aunque en una clave un poco más paranoica: la técnica de corte, del “cut-up”, eso de disponer las palabras a modo de un collage azaroso, deja colar otra realidad en cada línea de separación, como si se pudiera descubrir la realidad detrás de la realidad cortando y modificando lo dado. Cortar para poder ver “detrás del velo”, eso que tanto Kerouac, como Burroughs, como Ginsberg buscaban con sus obras. El viaje en Kerouac, el corte en Burroughs y la visión trascendental (la intuición que se evoca) en Ginsberg son modos de entender ese mandato patrio del ir más allá de los límites. Quizás por eso, como contraparte de estos sueños, la pesadilla demencial norteamericana que, a su propia literatura de movimiento y huida, cada tanto, le quiera colocar un muro.
Raros poemas nuevos
Si Neal Cassady era el verdadero artista de la Beat Generation, poco lo podemos negar o afirmar, ya que es más sensible su mirada sobre el mundo a partir de la obra que dejaron sus asociados antes que por sus propios textos. Lo interesante en Cassady es que realizó el programa experimental de los Beat, de los Padres Fundadores, de una manera tan radical que casi, casi no deja obra. Porque lo importante, como sabemos por Ginsberg, es la vida, y para vivir la vida, poco hay que escribirla. Por eso Ginsberg medita todo el tiempo sobre el verdadero uso de la palabra: habría que pensarla, entonces, como una llave que abre la puerta de la experiencia, antes que como una forma de dejarla documentada. Las palabras son apenas un medio para la trascendencia, pero se puede leer perfectamente en las páginas de Ginsberg esencial esa suerte de amor-odio con respecto al lenguaje. Kerouac lo sintetizó bien porque, hablando del encuentro entre Dean Moriarty y Carlo Marx (los nombres que evocaban al de sus amigos Neal y Ginsberg), escribe en On the Road: “Y cuando Dean conoció a Carlo Marx pasó algo tremendo. Eran dos mentes agudas y se adaptaron el uno al otro como un guante a la mano. Dos ojos penetrantes se miraron en dos ojos penetrantes: el tipo santo de mente resplandeciente, y el tipo melancólico y poético de mente sombría que es Carlo Marx”.
La vida, entonces, desde la melancolía. Por eso los poemas de Ginsberg están tan salpicados de ese ir y venir, entre este mundo y el otro, entre la alegría y la melancolía. Por eso, de todos los mencionados, es el más atento a la métrica: porque, precisamente, busca transformarla desde adentro, imponiendo nuevos patrones que, como bien dice, son en realidad patrones ya presentes en la tradición occidental. Esa revisión de formas sigue el mandato de Ezra Pound, el nombre que faltaba entre los escritores del siglo XIX y los de mitad del XX, el eslabón perdido que también mostró el peligroso reverso de los sueños de trascendencia, el fascismo. Pound supo decir como regla, entonces, una frase que está siempre pendiente en cada uno de los textos reunidos en este libro: “Make It New”. Antes que la necesidad de la novedad de consumo, la interpretación que tiene Ginsberg de la frase es la de un llamado a la búsqueda de nuevos mundos vitales que se alejen de la burocracia, la estandarización y la lógica de la masificación. Mundos íntimos, personales, a los que se pueden llegar probando, en principio, sus poemas.