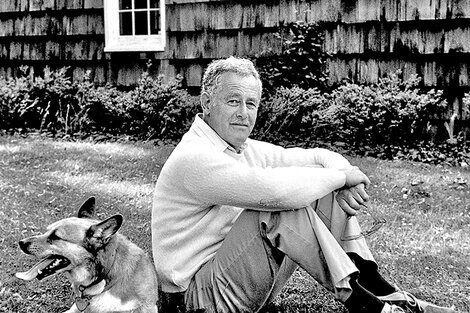A esta altura, la historia real de James Salter (New Jersey 1925-2015) ya es muy bien conocida por todos aquellos a los que les interesan las verdaderas buenas ficciones. De hecho, el propio Salter la narró en una ardiente memoir de 1997 titulada Quemar los días: hombre de acción y piloto de caza hemingwayano (a propósito de la Fuerza Aérea escribió que “yo me la comí y me la bebí, estuve a su lado sin considerar el día o el clima, recité su discurso infinito, le entregué mi corazón”), posterior bon vivant fitzgeraldista (moviéndose entre Manhattan y las grandes capitales europeas y sets de filmación como guionista con un aire entre Paul Newmann y Don Draper), y celebrado “escritor de escritores” por nombres que incluyen los de Graham Greene, Susan Sontag, Richard Ford, John Irving, Julian Barnes, Michael Ondaatje, Joseph Heller, Harold Bloom y todo aquel más o menos preocupado por comprender el misterio y el don de la construcción de frases perfectas sin por eso dejar de indignarse por su privilegio/estigma de ser “el más secreto de los escritores secretos”. Por el camino, obras maestras como Juego y distracción, Años luz, los cuentos perfectos de Anochecer y La última noche (reunidos en inglés con prólogo de John Banville con quien Salter compitió cabeza a cabeza por el premio Príncipe de Asturias de 2014) y la despedida triunfal con esa extraña a la vez que clásica –y hoy, seguro, para muchas y muchos, demasiado “masculinista”– novela de título tan honesto como transparente, tan humilde como soberbio: Todo lo que hay.
Ahora –faltando aún por traducirse una de sus novelas de combatiente en las nubes, su poesía, la correspondencia con Robert Phelps y una recopilación de recetas gastronómicas junto a su esposa Kay, sus crónicas de viaje, una sustanciosa recopilación de entrevistas en la canonizadora serie editada por la University of Mississippi Press, y el recién aparecido en Estados Unidos armonioso rejunte de sus artículos periodísticos variados Don’t Save Anything– llega este pequeño en tamaño pero amplio en intenciones El arte de la ficción.
Destilados a partir de una crepuscular estadía, pocos meses antes de morir, como escritor en residencia en la University of Virginia, los tres textos aquí incluidos –“El arte de la ficción”, “Escribir novelas” y “Convertir la vida en arte”; es una lástima que la edición local haya optado por prescindir del profundo retrato a modo de larga introducción que hace de Salter el colega y amigo y también literario macho alfa sensible John Casey, otro gran narrador al que no estaría mal que se tradujese –funcionan más y mejor si no se los considera meditadas reflexiones sobre la teoría sino inspiradas charlas acerca de la práctica–. No tienen, conviene anticiparlo, la densidad maliciosa y los fuegos artificiales de las enseñanzas de Nabokov (a quien Salter idolatraba y perfiló en Montreux), pero sí ese encanto casual de coincidir con un ser luminoso junto a la barra de un bar con algo muy bueno en el vaso o la copa. Así, el discurso casi juguetón en su libre pero disciplinada asociación de ideas de Salter –paradigma del self-made writer, siempre más cerca de lo que le gusta que de lo que debería gustar, su ideario es sencillo aunque no simple– no pasa por el férreo sermoneo de mandamientos sino por la delicada evangelización a base de afectos consciente de que no se puede enseñar a escribir pero sí a leer a partir del ejemplo de los maestros; teniendo bien en claro que el escritor no es otra cosa que su estilo y admitiendo que todo lo que aprendió ha venido de los libros y que “estaría entre tinieblas sin ellos”. Aquí, entonces se evocan el ya mencionado Nabokov, Faulkner, Babel, Faulkner, Balzac, Bellow, Kerouac (compañero de escuela), Hemingway Flaubert y tantos otros que lo guiaron en lo que el entendía como el arte de “juntar palabras... me gusta frotar a las palabras entre ellas, como si las tuviera en una mano cerrada. Sentirlas dar vuelta, chocar, y después elegir nada más que a las mejores”. Alguien que, cuando le preguntaban qué es lo que más deseaba en la vida, respondía con soberbia humildad que “ser inmortal”.
Con la misión cumplida y la obra vencedora, Salter vuela de regreso a su base.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)