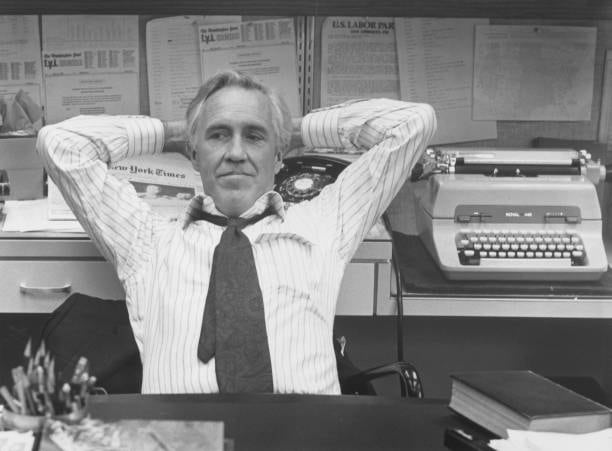El mártir olvidado del deporte argentino
Al regreso de Londres 1948 el esgrimista Manuel Torrente debió ser operado de urgencia en el vapor que trasladaba a la delegación argentina y murió en unas desprovistas islas de África; abogado y legislador rosarino, había sido quinto en florete en la capital británica pero no logró regresar para contarlo.