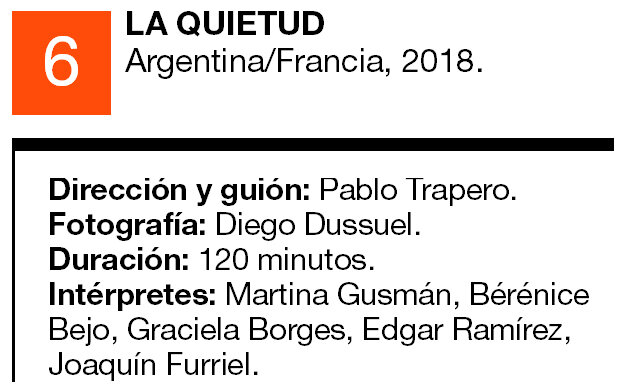Dentro de la prolífica filmografía que convierte a Pablo Trapero en uno de los cineastas argentinos más reconocidos en el mundo, la llegada de La Quietud representa una marca visible. En muchos sentidos puede ser vista como un retorno a territorios conocidos, aunque también asoman algunos elementos novedosos. En primer lugar el abordaje de una saga familiar –espacio con el que el ya lidió en títulos anteriores como Familia rodante (2004) o El clan (2015), su trabajo anterior– ofrece una recurrencia temática. Como en la última, acá el director aprovecha ese ámbito para tensionar lo íntimo con lo no dicho, aquello que es más que un secreto, lo innombrable, haciendo surgir lo siniestro de entre las grietas que produce dicha fricción.
En la misma línea, ambas películas también representan un cambio de paradigma social dentro de su obra, que hasta entonces se movía por territorios que van de la clase media caída en desgracia hacia abajo. En cambio, tanto La Quietud como El clan tienen como escenarios distintos espacios de las clases altas. Si la anterior se desplazaba sobre el imaginario de la burguesía que habita los barrios ricos al norte del conurbano, La Quietud asciende unos escalones más, metiéndose de lleno en la geografía de cierta aristocracia terrateniente y copetuda. En ese sentido, la enorme figura de Graciela Borges en el papel de una materfamilias dura y omnipresente, resulta ideal para garantizar el verosímil de la apuesta. Es ella quien sostiene con su aura la ilusión de pasar una temporada encerrados en una estancia señorial y la que lidera la buena labor del elenco. Y aunque las protagonistas son en realidad Bérénice Bejo y Martina Gusmán, es en torno de su estrella que gira el sistema solar de La Quietud.
Borges es Esmeralda (sí: como Mitre), la madre de Eugenia y Mía. La primera vive en Francia y regresa al país a partir de que su padre sufre un ACV. Mía en cambio vive acá y fue frente a ella, en la primera secuencia del relato, que su padre tuvo el ataque que lo mantendrá en coma toda la película. Esa escena tiene lugar durante un interrogatorio judicial. Ahí un fiscal intenta dilucidar la validez de las escrituras de propiedad de la estancia que da nombre a la película, introduciendo una primer aviso que como una flecha luminosa señala hacia la dictadura militar. Aunque, como ya se dijo, el relato gira como un huracán alrededor del personaje de la Borges, el mismo se desarrolla sobre el vínculo de las hermanas, sobre los códigos secretos de la adolescencia y la infancia que el reencuentro saca de la hibernación en la que los sumía la distancia. Ese carácter de cosa más oculta que secreta también habita en otros elementos del relato y es ahí donde se esconde la clave que acciona el mecanismo de la película.
Algo que La Quietud también comparte con El clan es cierto artificio narrativo, cierta obviedad en la forma en que el guion construye el relato que de algún modo se opone a la búsqueda de naturalismo que signaba a Elefante blanco (2012), Carancho (2010) y sobre todo Leonera (2008), los exitosos trabajos anteriores que lo transformaron en un cineasta convocante. Hay algo de artificial en la búsqueda evidente de convertir a la película en un melodrama erótico, en el esfuerzo por hacer que lo sexual aparezca como contraparte desbordada del silencio que pesa sobre los rincones oscuros de la historia familiar. Hay algo de artificial en la forma en que se va montando el conflicto entre Esmeralda y Mía, la hija menor que además es la favorita de ese padre puesto en stand by. El truco se revela cuando la acción de la palabra por fin aclara algunas cosas, desencadenando el último acto a partir de una serie de giros de guion que, sí, también resultan un poco artificiales.
En contra de eso La Quietud consigue un momento que representa su estado de gracia. Un momento en que la artificialidad es puesta al servicio de una serie situaciones que parecen dejar de tomarse en serio las torturadas existencias de sus protagonistas, alejando a la película del melodrama para dejarla más cerca de una sombría comedia de enredos. En su transcurso los elementos fluyen con una potencia que no tenían antes ni se repetirá después, y que hasta ayuda a aceptar algunos de los volantazos que Trapero necesita dar para que el guión vaya para donde él quiere.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/juan-pablo-cinelli.png?itok=Zbek5M3h)