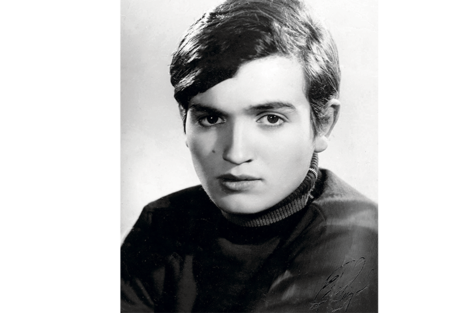MEMORIA DE INFANCIA
A pesar de todo, ella celebraba que la vida le hubiera otorgado el milagro de volverse a enamorar y ser madre de dos hijos varones, uno de ellos mi padre, y también su única hija, la menor. Cuando estuvo en el Abasto Zezé como típica madre obligada por sus hijos se había transformado en una esposa insólitamente tolerante, hasta el triste final.
Ella, que, en el gran caserón de cuartos incontables con piano de cola y colección de cuadros firmados por grandes artistas, era capaz de arrojar una copa de cristal contra el piso si la descubría apenas sucia. Ella que, poco tiempo después, presa de una renovada furia incontrolable, usó la misma copa con clericó que le habían ofrecido para calmarla como primer proyectil en dirección a la cabeza de su hija que logró agacharse y esquivarla antes de que estallara contra el televisor haciendo trizas la pantalla. Todo ocurrió durante una fiesta en la que mi tía comenzara a recriminarme mi cholula y pajuerana fascinación por el ridículo porque no me quería sacar esa especie de corbata texana en la que había prendido imágenes de mis ídolos del Club del Clan pero también de otros que no formaban parte de aquella banda como Antonio Prieto. Atesoraba una colección de esos adornos que mi tía calificaba de mersas y vendían en una galería ya demolida cerca de Plaza Lezica donde paseábamos con mi abuela que después iba a la última y casi interminable misa de la Iglesia Santa María sobre Avenida la Plata donde pasaba horas rezando en secreto por su inolvidable y alucinado amor.
La hermana de mi padre había insistido para que me quitara eso del cuello hasta llegar al colmo de mandarme a comer en la cocina junto a Doña Juana y Ángeles –viuda e hija, respectivamente de don Anselmo, chofer de mi bisabuelo–, que ayudaban en las tareas de la casa.
Para mí era mejor estar con ellas que con esas señoritas tan paquetas retocándose el maquillaje a cada rato y estrenando envidiables minifaldas impuestas por Mary Quant. Secretamente me fascinaba ver a que ellas estaban allí provocando el acecho de los hombres presentes, todos muy buenos mozos con esos infartantes vaqueros Lee recién estrenados que les marcaban sus prodigiosos bultos y etcéteras fáciles de adivinar.
Las mucamas servían en bandejas de porcelana enormes parvas de sándwiches triples, masas y tortas traídas desde El Greco. Servían Coca en envases de vidrio, bebidas alcohólicas para todo gusto o clericó de frutas y sidra española que me convidaban, aunque era sólo para los mayores.
Aunque pronto comenzó a suceder algo extraño. Alguien irrumpió y se produjo un silencio atroz. Su señora abuela, dijo Ángeles al mirar por el corredor. Yo corrí a espiar detrás de ella, que era tan bajita. Parecían todos paralizados como bajo la orden de algún coreógrafo o director de cine. Entonces escuché mi nombre pronunciado como un rayo por Zezé: ¡¿Dónde está Julito?!
Su hija le dijo que me había puesto en penitencia. Ay, Dioses, Cielos. Y ahí fue que, después de arrastrar el mantel con todo lo que allí había, finalmente estalló la copa, justo sobre aquella caja mágica que Zezé me enseñó a no temer cuando llegué a los diez años de visita con mis padres desde el Sur. Antes de mover una perilla, simplemente me advirtió que al apagar la luz, de esa caja no saldría un fantasma sino la señorita Pinky.
Recién había nacido la televisión y me pasaba horas frente al fantástico aparato. El amor tiene cara de mujer, las maratones de Pipo Mancera, Odol Pregunta, pero por sobre todo La Feria de la Alegría, motivo de mis primeros escarceos onanísticos tras ver a los bailarines de Beatriz Ferrari. Mi abuela escuchaba a Blackie, Paloma Efrom, por Radio Continental. La misma que cuando gané el premio principal de los Juegos Florales de Poesía al promediar mi primer año del secundario, recitara con su inolvidable voz el texto enviado por la revista Touring Club.
Mi padre estaba presente. ¿Ves gordo? ¿Oís? No sufras más. El chico es diferente ya lo sé, pero mira qué genio y, además, lo está recitando nada menos que Blackie.
Papá poco a poco comenzó a resignarse. Aquel que él esperaba fuera un nuevo Perón, al fin de cuentas le salió Evita, como dijo más de una vez. Su comentario me marcó para siempre. Eva había muerto justo el año posterior a que yo naciera: quizás hubiera reencarnado en mí por el apuro de volver a esta vida. Como dice Vinicius de Moraes, padrino bahiano: “Poetas, seres feos, obstinados en volver”, pero me le adelanté aunque siempre la he venerado. Con Paquito Jamandreu nos declarábamos abiertamente Duartustas, poco tiempo después.
Hasta que al fin lograra reconciliarme brevemente con mi tía cuando la encontré abrazada a un almohadón llorando desconsoladamente. Ya había otro televisor y el noticiero anunciaba una tragedia. Se suicidó Marilyn Monroe. Para mí, la hermana de papá, a pesar de su carácter difícil, era tanto o más bella que la diosa norteamericana. No me toleraba, ¡pero cuanta elegancia al vestir!
EL GRAN TEATRO DE LA RASCADA
Me parece volver a escuchar la estridente voz de Alma Bambú en los camarines del teatro diciéndole a los demás integrantes de la compañía con la que hacíamos La Cenicienta: Vean, miren como hay que maquillarse, aprendan de este pibe, vengan. Pero eso fue después, cuando tuve que suplantar a la actriz que hiciera hasta entonces de Madrastra. Cuqui Lescano, la Cenicienta, musitó su queja: Va a estar más bonito que yo. Como muda respuesta Alma sacó de unos cajones dos barras de tizne que me pasó borronéandome la cara e insistió. Sí, pero aprendan. Terminada la escena Bambú esperaba con una toalla y crema para recuperar mi papel original, el de Principe. La actriz Victoria Rais, sin su rol por haber llegado tardísimo me arrojaba pastillas con mala puntería desde la platea, furiosa porque según ella semejante travesti en el escenario era una afrenta a los niños. Desde entonces seguí encarnando ambos personajes durante largo tiempo además de transformarme en colaborador asistente incansable de Alma, por lo que hacía de todo. Desde cambiar las luces en las marquesinas, panfletear en las esquinas o recibir a algunos visitantes cuando a veces no estaba.
¿Cómo llegué hasta allí? Buscando a mi amigo Jorge González que me invitara para verlo actuar. Nos citamos en el Bar Metrópolis, sobre Corrientes. Como ya había pasado casi una hora esperando, y faltaba poco para la hora de la función, corrí por Rodríguez Peña, a buscarlo en la entrada del Teatro De Arte donde había una larga fila de chicos con sus maestros y algunos padres haciendo fila para enseguida entrar. . Pregunté en el casi derruido edificio art decó y el señor de la boletería llamó a alguien con nombre increíble: Alma Bambú. Mientras la esperaba, detecté un fuertísimo olor en el que se mezclaba el incienso con orín de perros y gatos además de otro perfume desconocido y que después supe era el intenso Vitess derramado por Alma sobre las alfombras. La increíble mujer que apareció apurada con su voz de cómic era nada menos que la gran estrella del cine mudo argentino: Alma Bambú. Con sus todavía juveniles ochenta años sobrevivía pachorreando, como solía decir. Dirigía teatro para niños además de programar otra sala en el subsuelo de una galería sobre Callao, llamada La Cueva, frente al Hotel Savoy donde justo unos carteles gigantes anunciaban el debut de Coccinelle, la primer transexual operada en el mundo y a la que pude ver colándome gracias a un portero vecino.
Alma Bambú llevaba impecablemente dibujada esa boca suya inconfundible en forma de corazón y un enjambre pelos rojizos como si tuvieran viento propio. Cuando Pablo Luján Martínez que, además de boletero hacía de Rey y en la puesta y estaba ya vestido detrás de la boletería, me señaló, ella vino apresurada preguntándome indisimulablemente ansiosa nerviosa por Jorge González. Le respondí con otra pregunta, también sorprendido: ¿Cómo, todavía no vino? Ella miró su reloj, después como en cámara lenta de nuevo hacia mí. Casi inquiridoramente se le iluminaron los ojos. Sus manos como garras de terciopelo literalmente me arrastraron hacia el interior de una especie de despacho u oficina tan atestada de objetos que apenas pudimos entrar. Un cartel enorme en la pared pontificaba “De artistas y de locos todos tenemos un poco”. Usted va a salvarme. Por favor, sígame, me dijo mientras cerraba con candado rumbo hacia el interior de la sala.
Subimos al escenario y cruzamos hasta los camarines del subsuelo. Como un pase de magia Bambú trajo aquella túnica dorada, botas altas de charol desvencijado que alguna vez fuera negro y aquella malla de baila con la que me vestí apresuradamente inmediato la Bambú trajo una túnica dorada, además de botas y aquella malla negra con lo que me vestí apresuradamente.
Luego de cerrar el telón, Pablo Luján Martínez comenzó a abrir y liberar el ingreso al público. Desde cajas se escuchaba la creciente algarabía de los espectadores y el chirrido de algunas butacas como si fueran disparos a los que nadie daba ninguna importancia.
Algunos de los actores, ya vestidos como sus personajes, se acercaron a espiarme mientras Alma, al detectar mi susto por salir al toro y sin siquiera tener idea de la letra, me pedía que simplemente la escuchara detrás de las bambalinas. Ella, nada menos, iba a ser mi traspunte. No te preocupes, apenas tendrás que bailar un vals y decir dos o tres parlamentos que bien podrías inventar para sacar a flote el personaje del Príncipe. Sos muy lindo y elegante. Por suerte hay mucho público. Que casi cien personas hubieran sacado la entrada era algo fuera de lo normal.
Cuando veas entrar a Cenicienta, acercate y besale la mano, luego le preguntarás: Señorita, ¿baila usted? Ella enseguida va a aceptar. Después se escuchará el sonido de un vals y sólo tendrás que acompañarla porque la propia actriz va a guiarte. Al fin de cuentas no sentí nada de miedo cuando se abrió el telón. En bambalinas veía la fabulosa cara de Alma marcando movimientos. Bailamos en proscenio como si la elemental coreografía hubiera estado prolijamente ensayada.
Bambú cambió su miedo inicial por un rostro de felicidad indescriptible y hacía gestos de aplausos sin ningún estruendo, en sordina, contentísima. Después, Jorge González -también había llegado tarde- me contó que todo se veía, pero quedaba maravilloso. Durante los aplausos me emocioné al comprender que acaba de debutar en mi carrera de actor de la rascada. Nada más poético que eso. Todo el mundo, incluso Jorge, seguían batiendo palmas, fascinados. Después de terminada la función, recibí mi primer sueldo con los ocho puntos que me correspondían en la cooperativa. El método de pago consistía en dividir por cien lo que se había recaudado para saber el precio del punto. 98 ingresos a 20 pesos da exactamente 19,60 pesos y multiplicado terminé ganando casi noventa pesos con los que corrimos al restaurante Bachín que estaba casi enfrente. Pudimos comer nuestros vermicellis con tuco y pesto además de brindar con exquisito vino de la casa y postre incluido.
Cuando aún no era leyenda, vi entrar al propio Chiquilín de Bachín y le compré una rosa para Alma. Crucé a dársela porque justo la vi partiendo con su cortejo de perros averiados que eran un negro y hermoso caniche llamado Nizzy junto a su esposa la elegante salchicha Frida. Alma siempre acompañada por su inseparable amiga Raquel Foster, que jamás hablaba y parecía una estatua.
Alma ya no quiso devolverle el papel a Jorge que se fue a trabajar en otra compañía, aunque igual después siempre salíamos a patear las calles de aquel Buenos Aires fabuloso como siempre adorado. Ya aquella primera noche, en Bachín veía actores que yo veneraba por cholulo. Había una muy bella que se llamaba Thelma Biral y acababa de llegar de Uruguay. Otra joven comediante tan simpática, que pronto debutó como cantante, Susana Rinaldi Dos guapos apetecibles todavía desconocidos. El rubio de jeans con su sonrisa encantada se llamaba Claudio García Satur. Otro de ojos celestes y una piel evidentemente de crema chantilly, Rodolfo Bebán. Y así sucesivamente. Tanta gente increíble iba a ese lugar no sólo de moda sino sobre todo necesario porque en esos tiempos era el único con precios realmente populares, además de su inmejorable cocina.
Una tarde, poco después, estaba colocando lámparas nuevas en la marquesina del teatro sobre la escalera inmensa, cuando vi llegar a Estela de la Rosa y Héctor Argente queriendo conversar con Alma. Desde arriba les dije que pasaran después. Al regresar charlaron con Alma que les alquiló la sala para estrenar la primera obra de Estela: Esa Otra ternura y, desde entonces pasó a ser mi inseparable amiga junto a Silvia Dorell que hacía de Sol en La Cenicienta, ahijada de Alma y que hoy se llama Ana Montes, reconocida autora de telenovelas. Estela con sus tíos ricos nos llevaron a conocer el mar junto a la poeta Alicia Bello. Con Estela, antes de mi pasión por el hipismo, éramos inseparables. Cuando su madre no me permitía pasar la noche en el departamento donde vivían, Estelita en el ascensor me daba dinero para hospedarme en un regio hotel de la vuelta.
Una noche tardísimo, casi amaneciendo quizás, en la confitería Casablanca, casi enfrente del Congreso, una mujer de ajustado pañuelo blanco, anteojos negros que bebía whisky y fumaba sin detenerse en el apartado, se acercó a nuestra mesa queriendo conversar con nosotros. Me llamo María Elena Sagrera, dijo y empezó a hablar de Lola Membrives con quien había debutado. Era la que después los ya íntimos llamábamos Gallega. Una actriz llena de duendes como Noemí Manzano, Lilian Riera, Rita Cortese, Ana María Castel, Tina Serrano, Marilú Marini, Elena Tasisto y tantas otras deidades a las que por siempre seguiremos, incluso en el silencio, tan merecidamente aplaudiendo.
LA MANÓN
Como en un sueño perfectamente real me parece volver a percibir a aquella marica alta y flaca espiándome dentro del Gran Almacén Don Tiburcio, cuando con mi madre íbamos a comprar en esa esquina impar de la avenida que da al barrio Parque San Martín de Merlo. La escuché diciéndole al chico detrás de la enorme heladera: “Elegime una bien helada que cumplo veinte añitos”. Enseguida el pibe sacó una botella de sidra Real, casi escarchada, mientras él o ella la llevaba hacia la caja. En algún momento mi madre se distrajo saludando a una vecina y ese personaje escandaloso, aunque nada desagradable, aprovechó para decirme que aquella misma tarde a las 19 horas iba a estar esperándome en el refugio del colectivo 2 rumbo a Merlo. Concordé con un guiño. Allí estuve. A mi madre no necesitaba mentirle, al contrario. Cuando llegué, Marisol, que así había elegido llamarse, aunque su nombre de muchacho era Freddy, operario de una fábrica de valijas de la zona, se alegró al verme y de inmediato cruzamos en diagonal hasta una especie de quiosco parrillero donde atendía una mujer que parecía alemana y balbuceaba algunas pocas palabras en español. Marisol pidió su sánguche de chorizo y yo simplemente un paquete de galletitas Manón. La loca, como así nos llamábamos todas, se rió a carcajadas y desde entonces comenzó a llamarme Manón. Cuando supo que tenía catorce años, no lo podía creer. “No es posible, al menos parecés de mi edad. Si nos para la cana decí que no me conocés o que me estabas preguntando la hora o una dirección, pero nosotras antes nunca nos vimos, ¿oíste?”. Ella comía con ganas, pero en realidad yo no podía morder nada de nada porque ya me había tragado dos o tres pastillas de Diazida T, una poderosa anfetamina que se usaba para adelgazar. Era un remedio legal fácil de comprar en cual- quier farmacia sin necesidad de falsificar recetas: Diazida T, Obesin, Stenamina y Actemín fueron las que conocí primero. Después llego el pico, es decir la inyección con ampollas de Pervitín o Methedrine AP, de acción prolongada.
Enseguida le conté a Marisol que vivíamos en el barrio desde hacía pocos meses. Con el colectivo 2 bastante vacío viajamos hacia el centro para buscar a la Lulú. Nos sentamos en una pizzería donde ya no quedaba casi nadie. Marisol siguió brindando por su cumpleaños. Pedimos un merengue imperial. Los mozos sacaron quién sabe de dónde una velita que ella sopló enseguida, ya total- mente ebria. Era chaqueña, aquí no tenía familiares, solo amigas, como la Lulú, que acababa de entrar subrepticiamente para darle una sorpresa y lo logró. Con su penetrante aroma a peluquería evidentemente mezclado por un enjambre de perfumes y spray, y largas uñas casi de carey manchadas en distintas tinturas. Seguro que la Lulú más de una vez se habría olvidado de ponerse guantes. Cuando supo que me llamaba Manón se acordó de Vincenzo Bellini y su célebre ópera, ya que le encantaba y era experta en música clásica. “Te queda perfecto”, me dijo, re- bautizándome para siempre. A eso de la medianoche, salimos de cacería por la avenida principal, calles y plazas. Trotábamos riéndonos de todo, y cuando veíamos los patrulleros, pedíamos silenciosamente socorro a nuestros dioses. Los canas veían que éramos de allí y nos detenían pocas veces, casi siempre para ordenarnos alguno de nuestros servicios sexuales.
Lulú, especialmente, era muy buscada por algunos muchachos que habían gozado de sus habilidades. A veces nos daba clase chupeteando un enorme cucurucho o un helado de palito. Asombradísimas la veíamos hacer increíbles filetes con su lengua. Hoy la llamarían “decana del sexo oral”. Entonces, se la conocía como la “gran mamadora de todo el oeste”. Algunas decían que tendría como ochenta años, pero en verdad parecía la mitad. Lulú nos confesó que quizás el secreto de su eterna juventud tenía que ver con haber bebido tanta ambrosía, como según ella llamaban los primigenios griegos al semen. Al fin tenía una amiga en mi barrio, Marisol, con la que podría conocer el laberinto nocturno de las locas en los años 64 y 65. Nos maquillábamos en la parada del 2. Mucho rímel y algo de rouge ya eran un escándalo. Me acuerdo de aquel chofer, idéntico a Marlon Brando, que en una oportunidad no detuvo más el colectivo a pesar de mis grititos para que me dejara bajar. Las puertas se cerraron para llevarme hasta el final del recorrido y someterme a su imprevisto deseo de macho en el asiento del fondo. Otra loca que siempre me invitaba era la Fabiola. Tenía una casa de fin de semana con piscina en Merlo Norte. Aprovechando que los padres no estaban, paseábamos semidesnudas tomando baños de luna por los jardines enormes donde ahora hay tantas casas y ranchos amontonados. Al bajar en aquella parada cerca de su casa, un rubio muy apetecible de short y camiseta ajustada sobre la piel dorada por el sol iba del brazo de una también joven mujer de la que recuerdo sus chinelas con tacos rojizos. El adonis barrial le comentó a su pareja: “Mirá qué linda marica”. Ella algo irritada le preguntó: “¿Te la comerías?”. Él respondió: “Pero cómo no, si es un rico corderito”. Soltándose de su brazo ella lo miró furiosa. El chongazo, evidentemente acostumbrado a su histeria, giró la cabeza mientras me saludaba en secreto. El chalé de la Fabiola comenzó a alborotarse. Pusimos en el Winco un disco de Mina en español a todo volumen. Pa- samos la tarde vaciando aquel armario cubierto de bebidas. Yendo y viniendo a la piscina tibia con nuestros tragos, desde cuba libre y sangría hasta whisky Old Smuggler, con cubitos.
Al anochecer, decidí regresar solo porque Marisol se había dormido y sería imposible despertarla de su sueño de burro. La Fabiola estaba cubierta de Rayito de Sol y se había puesto demasiado colorada, aunque parecía muy contenta con su toallón florido como sayo cubriéndole las tetas en verdad inexistentes, claro. Nos despedimos a los grititos y abrazos en la puerta. Caminé, pero nunca pude llegar a la otra esquina. De pronto, comenzaron a aparecer diversos muchachotes que después de cercarme terminaron sometiéndome a un becerro. ¿Qué es eso? Venganza y violación al mismo tiempo. Cuando ya el último hizo lo suyo, con la cabeza contra el pasto escuché unos pasos traqueteando la vereda. Eran los mismos tacos rojizos de la vengativa novia del chongazo. Me pateó la cabeza. Al comprobar que yo seguía respirando y ver mis ojos espantados, encogiéndose de hombros, se fue detrás de una inesperada nube. Borroneo. Silencio total. Nadie. Me desmayé y desperté dentro de una ambulancia rumbo al hospital. Ese horror era lo que costaba entonces recibir apenas un piropo. Por la guardia, enseguida apareció la Marisol. Le pedí que por favor desde el teléfono público llamara a mi casa para simular que me quedaría a dormir en la suya. No quería que mamá ni nadie supiera lo que había pasa- do. Dos horas más tarde apareció la Lulú acompañada por la Marisa Gata Mansa, otro personaje todavía desconocido por mí y que caminaba como una odalisca bajita y muy gorda. Con el pelo negro enrulado tan largo como el mío. Marisa Gata Mansa, quien fue la primera osada y valiente en pintarse de rojo los labios por los andenes de Morón donde controlaba el flujo incesante de su tetera, o sea de los baños de la estación, a los que habíamos bautizado así porque era donde todas iban a tomar la leche vampira de ocasión.
Pasé solamente una noche internado. Enseguida me dieron el alta luego de curarme con hielo y ungüentos. Todo fácil de ocultar menos un golpe en la frente. Volví acompañado por la Marisol justo para irme a acostar bajo la luna llena que parecía querer buchonearme. Al día siguiente, en la galería de casa, como si nada, comenté haberme caído de una biblioteca, lo cual era perfectamente creíble, ya que, desde niño, siempre anduve hurgando en anaqueles y libros donde los hubiera.