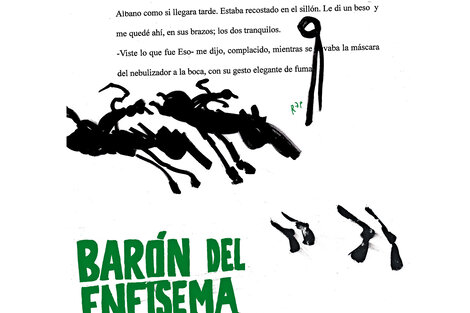Hace ya varios años, le dije a un amigo fanático de los caballos que quería entrar al hipódromo. Días después me llamó y me dijo: “Estoy en un stud, en Palermo, venite”, definió coordenadas y salí corriendo para allá, como si llegara tarde. En rigor no había apuro: mi amigo conocía a los dueños de un caballo y yiraba un poco, tranquilamente, por los boxes. Pero mi ansiedad se justificaba en otro plano: había una demora biográfica de mi parte en ir recién entonces a un lugar que me atraía tanto. Al mes ya miraba la sección hípica del diario y espiaba charlas de veteranos los días de reunión. Quería escribir sobre eso porque mi forma de reaccionar ante los impactos es la escritura, pero el asombro tenía un efecto paradojal y cuando me sentaba a escribir sentía que daba pasos en falso. Ahora escribí este cuento y lo dejo ir, pensando, para alentarme, que las historias, como los pingos, se ven en la pista.
En las reuniones de Palermo, el tiempo se enrarece. La espera entre carreras se hace interminable y de pronto largan y la carrera ya pasó. Una va de un lado a otro en estado abierto y alerta por si aparece la inspiración, para apostarle rápidamente y montarse a la chance antes de que sea tarde.