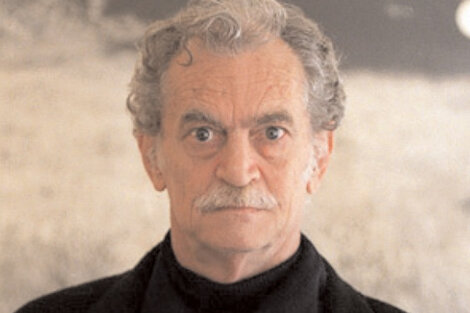En 2010 Fogwill publicó en Alfaguara lo que consideraba sus cuentos completos, seleccionados sobre el total de los cuentos escritos que obraban en su poder o habían sido publicados. O sea: era la versión Fogwill de unos cuentos completos. Decía en una nota que había dejado afuera una serie de textos que ya no quería que se volvieran a publicar, algunos, inclusive, de su primer gran libro de cuentos, Ejércitos imaginarios. Pero en ese volumen también “rescataba” cuentos insospechados para una selección, anteriores o posteriores al gran canon fogwilliano, el que iba de Mis muertos punk y Música japonesa a, digamos, Pájaros de la cabeza y Restos diurnos. Por eso sorprende –sorpresa que no deja de lado la gratitud– que blatt & ríos saquen del archivo Fogwill una serie de textos que responden a una época pre canónica (¿podría decirse pre Fogwill?). Con la excepción de un relato de 2000, el anti palermitano y fríamente irónico “Un cambio de orgánico”, la mayoría estaban mecanografiados y responden a una datación circa 1974. A este conjunto de textos experimentales y muy disímiles entre sí, habría que agregar una de las versiones (se supone que hay otras más completas pero irremediablemente perdidas) de “Memoria romana”, suerte de precuela de Los pichiciegos, diario contemporáneo a la guerra de Malvinas y novela inconclusa donde puede encontrarse la mítica frase “Mamá hundió un barco”, nacida de la memorable escena en la que Fogwill cuenta que entra a la casa y la madre eufórica en plena guerra, le grita: “¡Hundimos un barco!”. Este diario, que transcurre bajo los días sórdidos de la dictadura y en los que Fogwill trabaja en publicidad mientras huye de la policía que lo busca por una estafa, pasó a engrosar la lista de sus textos perdidos. Pero no se trata de esas novelas tragadas por computadoras en años posteriores, libros que mágicamente desaparecerían del espacio virtual por no saber guardarlo bien, por desidia o por una mala maniobra, sino de manuscritos extraviados que los avatares de mudanzas y amantes le imponían a escritores como Fogwill, Perlongher o Lamborghini; a veces se perdían, a veces ya no se podía volver a buscarlos. Tiempos oscuros, sí, pero también heroicos para ese momento brillante y subte de la literatura argentina.
En el prólogo de Memoria romana, Elvio Gandolfo (que ha prologado sus cuentos completos de Alfaguara y se ha convertido en una suerte de albacea sentimental de Fogwill) se pregunta por qué no incluyó estos, o algunos de estos relatos, en ese volumen que se pensaría definitivo. Interrogante que en algunos casos, nos haremos todos los lectores. Y también observa algo que vale para todo Fogwill, el cuentista, el novelista, el poeta y hasta el personaje Fogwill: “El tipo estaba siempre alerta, anotando. Si hay un comentarista deportivo que televisaba con la palabra, Fogwill veía nítidamente con las orejas, sin dejar de usar los ojos”.
Dicho esto, podemos reafirmar que varios de los cuentos confirman ese ver con los oídos atentos al habla, ese registro de los modismos de presos, taxistas, tilingas y publicistas no para recrear un craso coloquialismo ingenuo sino casi lo contrario: experimentar un tono de escritor con todos los otros tonos del mundo. Pero reafirmado esto, también cuesta pensar que el Fogwill de estos cuentos es el mismo que emerge como del fondo de un mar que no sabíamos que estaba ahí, con las perlas en la mano: “La larga risa de todos estos años”, “Muchacha punk”, “Memoria de paso” o “Japonés” por citar algunos. Y no se trataría de un salto de calidad sino algo del orden del impacto, del fuego, del (perdón a todos) compromiso. Hay un cuento, “El sueño de Nicolás”, que describe la distopía que se avecina por la explosión atómica y donde se avizora un cuentista de raza, un heredero moderno de Quiroga; y el último (anterior en el libro a “Memoria romana”) “Las arenas de entonces” que sí es un Fogwill después de Fogwill, pero el cuento efectivamente es de 2000, 2000 y pico. Un buen cuento, de resonancias semejantes a las novelistas sociológicas que empezó por esos años a publicar en Mondadori pero con un toque fresco de sensualidad de playa, de verano. Serían no las excepciones sino las evidencias de que todos los relatos están en definitiva inmersos en una trama escrituraria. Porque –repetimos– no se trata de saltos convencionales: ni de calidad, ni de madurez, ni de “maestría”. Pareciera como si algo que Fogwill venía arrastrando por esos años, en algún momento, bajo la dictadura, se encaminó en una bola de energía que todo lo arrastra y salió hacia fuera en una suerte de catarsis, controlada pero sin dejar de ser catarsis, eyaculación, fuga. Así nace entonces la épica del Fogwill que los muchachos y muchachas casi adolescentes de la apertura democrática aprendimos a apreciar con gratitud y emoción en esos baldíos volúmenes del Centro Editor, de la Universidad de Belgrano, de Catálogos.
En este sentido es reparador asomarse a algo que nos calma de esa suerte de tensión cultural agotadora que generó Fogwill como personaje desde digamos 1985-1990 hasta 2010, año de su muerte. Y no para negarla o desmerecerla ya que hasta el final siguió obrando como un despertador intelectual, siempre interesante a pesar de sus picos de insoportabilidad. Pero a todos debería llamarnos la atención y traernos alivio, verificar que hubo un tiempo en que Fogwill fue un escritor como tantos, que tenía algunas preocupaciones marcadas por su época, que iría resolviendo, o dejando de lado, ratificando un camino propio, por momentos único. Esa puesta en contexto, este setentismo inesperado, de golpe le viene bien, lo integra, no lo deja tan aislado, tan tómame o déjame. Eso, para muchos de nosotros, es una buena noticia.


![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/claudio-zeiger.png?itok=Ms00BzgV)