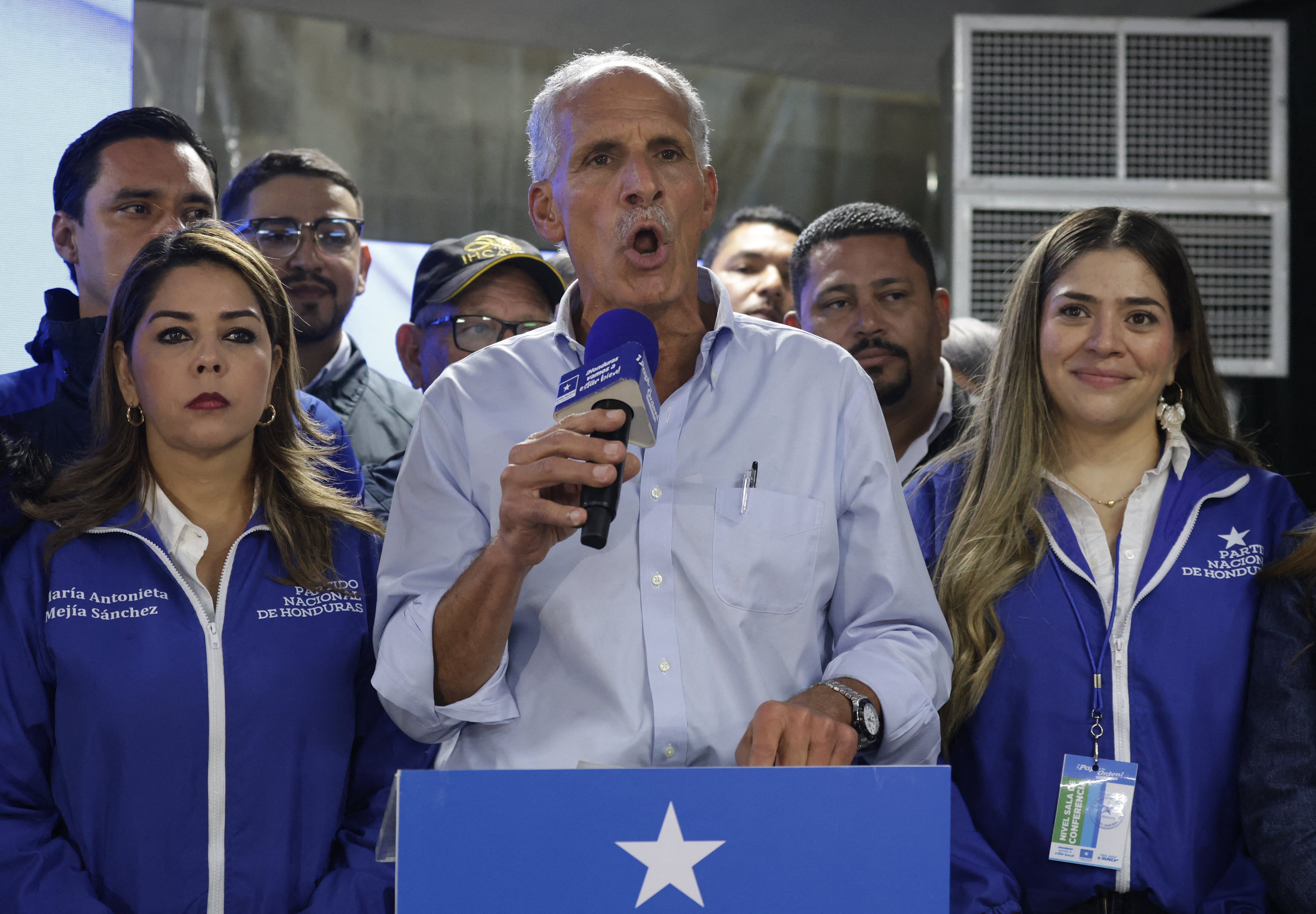Qué dice Freud sobre la niñez, el egoísmo y el cometido de los adultos
Educar resulta una tarea imposible
Los adultos suelen hablar con los niños como si estos tuvieran una capacidad menor a la que realmente poseen y también tienden a asumir una actitud mostrativa, olvidando el peso que, para ellos, tiene la palabra.