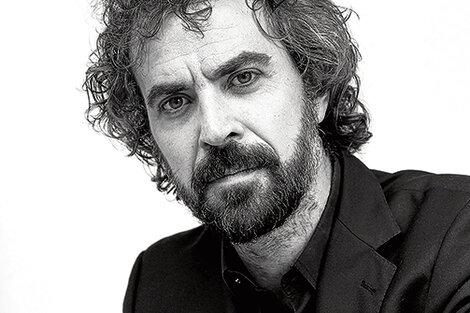“Esta película tenía que ser un grito”, dice el realizador Alvaro Brechner cuando se le pide una definición de La noche de 12 años. Toda una paradoja la referencia sonora cuando se trata de un relato en el que si algo no abunda son precisamente gritos. La historia que narra el último trabajo del director de Mal día para pescar (2009) y Mr. Kaplan (2014) –que se estrenó en el Festival de Venecia y hoy llega a la Argentina, previo paso por San Sebastián– comienza en 1973, un par de meses después del inicio de la dictadura en Uruguay, cuando tres presos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros fueron sacados de sus celdas en medio de una operación militar tan secreta como revanchista, dado que los muchachos de verde fajina, enojados por no haber podido matarlos, tomaron la decisión de volverlos locos. Y pocos combustibles más eficaces para encender la locura que el aislamiento absoluto. Fue así que Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof y José “Pepe” Mujica (luego presidente de Uruguay) vivieron una docena de años (todo acabó en 1985, en vísperas del regreso democrático) en condiciones inhumanas, yendo de cárcel en cárcel, pasando 24 horas en celdas donde no cabían parados, comiendo y cagando en el piso, siempre sin verse, sin hablarse, sin escucharse. Sin saber dónde estaban, qué día era ni mucho menos cuándo terminaría el suplicio. Peor aún, sin saber siquiera si en algún momento terminaría: una pesadilla de la que era imposible despertar.
Basada en el libro Memorias del calabozo, escrito a cuatro manos por Huidobro y Rosencof, y con Ricardo “Chino” Darín, el uruguayo Alfonso Tort y el español Antonio de la Torre en los roles centrales, La noche de 12 años va más allá de la recreación histórica para, como dirá el realizador líneas abajo, indagar en el andamiaje mental que les permitió a esos tres hombres sobrevivir a las peores miserias del ser humano. “Quería que fuera una película de viaje, no de turismo. Que el espectador se sumergiera desde un lado que no fuera la peripecia”, dice Brechner, para quien el principal desafío fue eludir los tópicos habituales de dos modelos narrativos que fácilmente podría haber abrazado: las películas sobre la dictadura y las carcelarias. “Me propuse que la dictadura fuera el marco en el que se discutieran cuestiones mucho más existenciales. Por otro lado, las historias en cárceles tienen una serie de elementos que ésta no: acá están aislados y no hay un intento de fuga ni un tiempo de condena determinado”, explica.
–Esa falta de tiempo de condena es fundamental para el comportamiento de ellos, ¿no?
–Sí, ellos entraron a una situación kafkiana en la que no sabían cuánto tiempo iban a estar ni hasta dónde el sufrimiento podía valer la pena. Cuando alguien sabe que tiene diez años, hay un lapso para ordenarse internamente. Pero si no sabés si vas a salir, es extremadamente difícil que tu cerebro pueda encontrar motivos para vivir.
–Tenían que “aferrarse a algo”, como dice la doctora interpretada por Soledad Villamil.
–Exactamente. Las charlas con ellos siempre fueron muy ricas. El tema es que no me interesaba abordar esos recuerdos. Quería meterme en sus cabezas para ver qué podrían haber sentido y explorar la idea de un grupo de hombres aislados que pierden cualquier referencia de tiempo y espacio. Ellos no sabían si estaban en un lugar o a doscientos kilómetros, si era de día o de noche, si ayer era hoy, si lo que estaba pasando era real o un sueño. De hecho, en las charlas los recuerdos se tornaban pesadillescos: te contaban una cosa, después saltaban a otra, después a otra... Era un estado de confusión muy grande.
–¿Fue complicado armar un relato cronológico en un contexto donde era imposible anclar los hechos en un tiempo y espacio precisos?
–Hay mucha mezcla. Por un lado, está el aspecto más narrativo de contar esa especie de trajinar por un desierto espiritual de estos tres hombres durante doce años. Y por otro, lo sensitivo. Intenté que todo lo sabido, las torturas y las penurias que sufrieron, apenas quedaran insinuadas. El tema no era lo físico sino esa especie de locura que los llevó a reinventarse. A un hombre pueden sacarle todo, cercenarle todos los sentidos, quitarle el espacio mínimo para mover el cuerpo, pero lo único que no pueden sacarle es su imaginación, su poder interno. Si es verdad eso que dice Sartre de que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, estos hombres siguieron siendo libres. Ese combate entre determinismo y libertad los obligó a decidir qué hacer con el espíritu en esas circunstancias terribles.
–Más allá de la crueldad de la historia y del sufrimiento de los personajes, la película se permite algunos momentos de humor. ¿Cómo pensó esa mixtura de tonos?
–No fue algo que haya pensado sino que fue intuitivo. El humor es siempre una válvula de escape, un mecanismo de defensa, un arma arrojadiza. Cuando me reunía con ellos, tanto juntos o por separado, en algún momento empezaban a reírse de cosas tremendas que habían pasado. Siempre me decían que reírse de sí mismos y de la situación les permitió sobrevivir, porque el humor es una herramienta de primer orden intelectual. Por eso, cuando a algún gobierno le empieza a molestar el humor, hay que empezar a preocuparse. Lo primero que quiere atacar todo movimiento absolutista es el humor. En la película hay algo medio absurdo acerca de lo que implica la institución de un poder, como por ejemplo en la escena en la que uno de ellos pelea para que le entreguen la pelela que le llevó su mamá. En las entrevistas iba como investigador pero también como psicólogo, para penetrar más profundamente, y ahí me di cuenta que en un momento empezaron a sentirse ajenos al mundo, en un lugar abstracto que pertenecía a otra dimensión.
–Usted dice que iba “como psicólogo” y en el libro se habla de esta historia como la muestra de que el humano puede resistir a la crueldad sin convertirse en bestia. ¿Cómo hicieron ellos para no enloquecer ante el sometimiento?
–Creo que deberían contestarlo ellos, yo puedo contar la aventura cinematográfica. Me considero un explorador, y la película es un ensayo sobre esos límites en el que ineludiblemente está mi mirada. No puedo ponerme en la piel de ellos. Se dice que es muy difícil hablar de la psicología de los hombres en los campos de concentración porque quienes lo vivieron no tienen nada que contarse y aquellos que no estuvieron nunca lo van a entender. Es imposible transmitir el lenguaje del horror, hay un fin de la lengua ahí.
–Muchos sobrevivientes del Holocausto estuvieron décadas sin hablar por esas cuestiones que usted menciona...
–Hay una frase que dice que ante aquello que no se puede decir, lo mejor es callarse. Sí hay algo que les escuché a ellos, es que uno sabe lo fuerte que es cuando ser fuerte es lo único que queda, cuando no tenés más opción. En este caso hablamos de tres personas que tenían una voluntad y resistencia muy grandes, que se habían planteado la posibilidad de cambiar el mundo. Los que sobrevivieron son los que navegaron en la peor mierda del ser humano. Aquellos que eran tan nobles y no pudieron tolerarlo, no lo lograron.
–Más allá de tener a Mujica como personaje central, la película en ningún momento le concede más importancia narrativa que al resto.
–Es que, si bien la figura de Mujica es extraordinaria, la película era sobre los tres. Cuando salieron, él lo hizo como uno más. Después sí, esta historia fue súper transformadora para todos. Durante un viaje en avión hablamos sobre la escena en la que salen y Antonio de la Torre (el actor que interpreta a Mujica) mira para atrás. Le conté que cuando corté la escena sentí que era una forma de mostrar que después de eso sólo iba a mirar para adelante, y él me respondió que la naturaleza era muy sabia porque nos puso dos ojos adelante y ninguno atrás.
–El ensamble entre los tres protagonistas es notable porque transmiten un aire de compañerismo aun cuando comparten muy pocas escenas. ¿Cómo fue el trabajo con ellos, teniendo en cuenta los diferentes perfiles artísticos y procedencias geográficas?
–De la Torre tuvo que trabajar un montón con el acento. De hecho, ahora me manda mensajes y sigue “mujiqueando”, como le llamamos nosotros, poseído por el acento. El tema de las nacionalidades me importaba muy poco. Hay gente que elige a los actores porque creen que van bien con un rol, pero yo me fijo en lo que pueden agregarle. Quería tres actores que tuvieran posiciones muy distintas a la hora de trabajar, porque sabía que si lograba guiarlos hacia algo en común, iba a darme naturalmente tres personalidades diferentes. Con algunos trabajé más, con otros fue un proceso más intuitivo. Lo que sí había era un guión que se rompía antes de empezar cada escena.
–¿En qué sentido?
–En el sentido de que nadie sabía lo que íbamos a hacer. Suelo intervenir mucho provocando a los actores para que la cámara no pueda anticipar nada. De golpe, empezaba a tirar diálogos como un personaje externo para ponerlos en situaciones que no eran las que describía el guión, pero aun así tenían que actuarlas. La cámara también tenía que incorporarse a eso. Muchas veces decía “acción” y no cortaba hasta 25 minutos después no para no repetir sino porque se iba creando algo. Quería simular la ficción y transformarla en algo que tuviera que ver con lo real, todo con la cámara en un lugar privilegiado para filmar. En la secuencia de la salida de presos, por ejemplo, empiezan a caminar mientras un hombre con un megáfono va diciendo sus nombres, y muchos actores y extras arrancaron a llorar y a gritar “Nunca más, nunca más”. Me olvidé de decir “corte” y la cámara no sabía qué hacer. Eran ciento y pico de personas celebrando un hecho histórico dentro del marco una ficción mientras nosotros filmábamos.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)