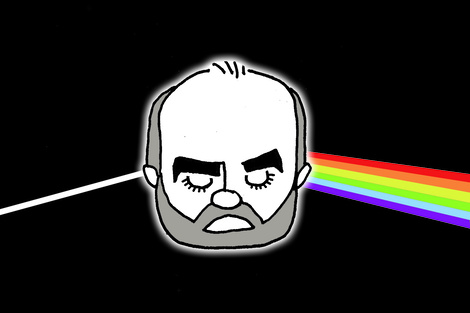Tuve un profesor de pintura, Marcelo Dasso, que me decía: "lo primero que se percibe es el color. Uno pasa velozmente frente a una vidriera y dice: 'Vi algo rojo', o 'vi algo verde', sin precisar si eso que vio es redondo, triangular o cuadrado. Primero es el color, después la forma".
Y yo había ido a aprender algo de pintura no para convertirme en un Cezanne o en un Van Gogh, sino para entablar, al menos, una relación más fluida con el color, ante las perspectivas de realizar ilustraciones para publicidad.
Yo le temía al color (aún le temo) pero hay que tener en cuenta que venía de la historieta de aventuras y, en aquellos años, la historieta de aventuras (salvo en las tapas del Misterix) eran en blanco y negro.
Sandro de América tiene una frase lindísima: "Soy de la época en que el teatro era en blanco y negro". Y las fotos de fútbol también lo eran. Con excepción, eso sí, de las tapas de El Gráfico, donde, empero, se notaba la complicidad de la anilina que coloreaba monocromos, iluminaba labios y cachetes o daba tintes azules a las peinadas a la gomina.
El Goles, por ejemplo, venía en sepia, como anticipando, previendo e inhibiendo el inflexible tono amarillento con que el paso de las décadas somete a las fotografías. Y los recuerdos ligados a los colores son relampagueos, manchones fijados en la memoria, casi como en esos pantallazos atractivos que mencionaba Dasso.
Descubrimientos, también. Porque, ante el mundo en blanco y negro que nos mostraban los diarios y las revistas, uno descubría los colores en la cancha, allí, personalmente, en vivo y en directo. El naranja de la pelota, por ejemplo. El hermoso color naranja de la pelota de gajos exagonales, por no mencionar el olor al cuero, porque eso sería saltar de una percepción sensorial a otra y abandonar el motivo central de esta columna.
Lo cierto es que hace poco alguien me dijo que las pelotas ya no se hacen con cuero sino con algún material estratégico derivado de los hidrocarburos; de esos que usan los astronautas de la NASA; y algo se rompió de mí. O uno descubría el amarillo (vuelvo al tema) de las camisetas de los arqueros, por no decir "rompevientos" o "tricotas", hermosas palabras que, pese a su sonoridad, apenas pronunciadas nos precipitan irremediablemente en el abismo de los vejestorios.
El Gato Andrada, Bertoli, Amadeo Carrizo, fulgurantes bajo el sol cristalizado del invierno, con sus tricotas amarillas, marcando el área de nuestra memoria, antes de que surgieran las teorías psicoanalíticas de que el arquero debe confundirse con el paisaje e incursionar por los ropajes oscuros que pusiera de moda el taciturno Lev Yashin, guardavallas ruso llamado, justamente, "La Araña Negra".
Uno descubría que Paulo Valentim, asimismo, el espectacular goleador brasileño de los xeneizes (que cuando le pegaba a la pelota lo hacía como si fuera la última vez en su vida que le pegaba a una pelota) no era negro. Digamos, tenía todos los rasgos distintivos de los negros; cabellos, ojos, nariz, boca, pero era de color té con leche. Un beige pálido, con pelo casi rojizo, que lo hacía aparecer más claro que Marzolini. O que el Cholo Simeone (Carmelo, el cuatro de Vélez, el original) era más blanco verdoso de lo que aparecía en las figuritas. Porque las figuritas sí eran a color. Pero también con colores inventados, donde los fuera de registro de la impresión hacían que Gerónimo, por ejemplo, arquero de Gimnasia, luciera desencajado, con el artificial color casi media cara corrido de sus límites.
Sólo en la cancha uno podía apreciar la compleja belleza de la camiseta de Chacarita (casi una señal de ajuste de los televisores actuales) y lo escarlata del pelo de Brookes, su laborioso wing izquierdo. O percibir la impresión que causaba el rojo intenso de la camisola de Independiente, con Abeledo y Walter Jiménez a la cabeza, saliendo por el túnel. O lo verde del verde de la camiseta de Ferro flotando sobre la figura desgarbada de Dante "Mandrake" Lugo. O lo marfilina que era la piel de Valentino, aquel de Argentinos Juniors, tan fino o más que la Chocha Casares, cuya blancura hacía sospechar que entrenaba en un sótano. O apreciar cómo era casi azul de tan negro aquel 8, Mengalvio, que le hacía el trabajo sucio a Pelé y Coutinho en el Santos de la larga fama.
Solo en la cancha uno podía apreciar el estallido de rojos, amarillos y verdes loro en el sector de tribuna reservado para las mujeres, contrastando con el resto del estadio, donde nos amontonábamos nosotros, los hombres, vestidos siempre de gris, como Julián Centeya, antes de que apareciera el desprejuicio de los hippies, Benetton o Gianni Versace.
Hoy, en ese aspecto cromático, las cosas han cambiado, señores. Hoy mismo, usted señor, también yo, abrimos un diario como éste que usted sostiene entre sus manos y podemos apreciar en las fotos desde los ojos enrojecidos por el esfuerzo en el defensor de Central, hasta el verde de las briznas de pasto enredadas en la melena del arquero de Ñuls. Y creo que es mejor así.
* Publicado el 6 de abril de 1998, a propósito del primer número a color de Rosario/12.