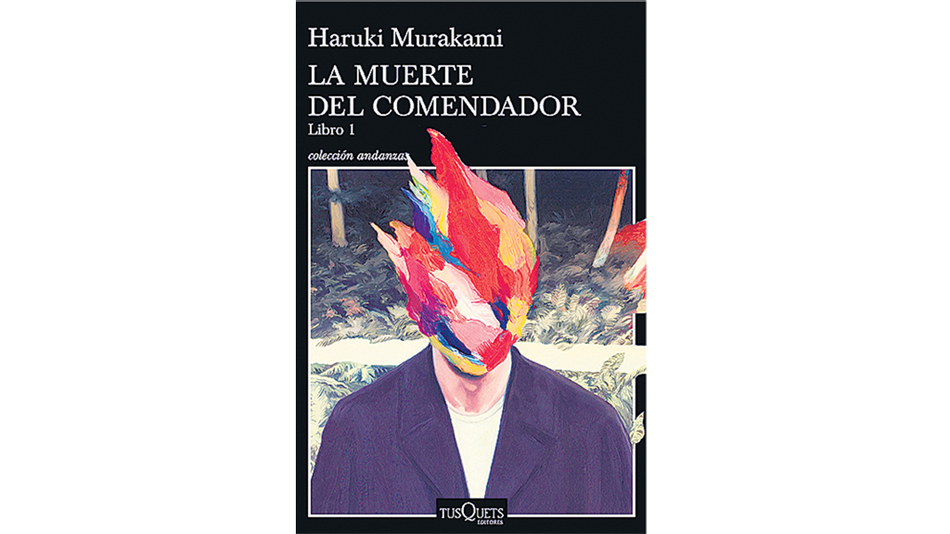Cuando yo iba a la universidad, la mayor parte del tiempo lo dedicaba a la pintura abstracta. Digo abstracta para simplificar, pues el campo que abarca es muy amplio, y yo mismo no sabría cómo explicar todas sus formas y contenidos. En cualquier caso, se trata de pintura no figurativa, no concreta, libre, sin restricciones. Gané algún premio menor en un par de exposiciones y publicaron alguno de mis trabajos en revistas de arte. Algunos profesores y compañeros me animaban porque valoraban mucho mi trabajo. Aunque mi futuro como pintor no fuera especialmente prometedor, creo que tenía cierto talento. Sin embargo, para la pintura al óleo necesitaba, la mayoría de las veces, lienzos de tamaño muy grande y gran cantidad de pintura, y eso, lógicamente, los encarecía mucho. Y no hace falta decir que las posibilidades de que apareciera un alma caritativa dispuesta a invertir su dinero en un cuadro de grandes dimensiones de un pintor desconocido y de colgarlo en su casa eran casi nulas.
Como no podía ganarme la vida dedicándome a pintar lo que me gustaba, nada más terminar la universidad empecé a hacer retratos por encargo. Comencé a retratar, digamos, a quienes se podría considerar los “pilares de la sociedad”: empresarios, presidentes de corporaciones, miembros destacados de instituciones académicas, miembros del Parlamento y personalidades de distintas provincias (a pesar de que el grosor de esos “pilares” variaba considerablemente). Ese tipo de cuadros exigía un estilo realista, denso, sereno. Su destino era colgar en las paredes de despachos, de salas de juntas o de visita. Es decir, mi trabajo como retratista se oponía por completo a mi vocación como pintor. Y aunque añadiera que lo hacía contra mi voluntad, no podría decirse que me sintiese orgulloso artísticamente.
Los encargos me llegaban a través de una pequeña empresa del distrito de Yotsuya, en Tokio, en la que empecé a trabajar con una especie de contrato de exclusividad gracias a la recomendación de un profesor de la facultad. No pagaban un sueldo fijo, pero con varios encargos al mes ganaba lo suficiente para mantener mi vida de soltero. Vivía modestamente. Tenía alquilado un pequeño apartamento cerca de la línea de cercanías Seibu Kokubunji, a las afueras de la ciudad. Cuando podía, hacía tres comidas al día, compraba un vino barato de vez en cuando y alguna vez iba al cine con amigas. Viví de esa manera durante varios años. Cuando ganaba un poco de dinero extra, compatibilizaba mi oficio de retratista con mi vocación de pintor. Los retratos solo eran un trabajo alimenticio. No tenía intención alguna de dedicarme a ello de por vida.
Desde un punto de vista estrictamente práctico, la de retratista era una profesión sencilla. Mientras estudiaba, había trabajado por horas en una empresa de mudanzas y también en una de esas tiendas abiertas las veinticuatro horas. Comparado con eso, pintar retratos resultaba mucho más llevadero, tanto física como mentalmente. Una vez aprendidos los trucos del oficio, no tenía más que repetir el proceso. Con el tiempo, acabar un retrato no me llevaba muchas horas. Supongo que debe de parecerse a lo que hace un piloto una vez que conecta el piloto automático.
Sin embargo, cuando llevaba un año más o menos dedicándome a pintar retratos, me enteré de que mi trabajo se cotizaba mucho, cosa que no me esperaba en absoluto. Por lo visto, los clientes quedaban muy satisfechos con el resultado. De no haber sido así, lógicamente habría recibido cada vez menos encargos o incluso habría dejado de pintar retratos, pero las cosas iban bien y empezaba a tener una reputación, a ganar cada vez más dinero. El del retrato era un mundo serio y, a pesar de no ser más que un novato por entonces, recibía un encargo tras otro. Mis retribuciones también mejoraron de manera considerable. El responsable de la empresa con quien mantenía contacto estaba impresionado con mi trabajo. Muchos clientes consideraban que en mis retratos había algo especial.
Sinceramente, yo no entendía la causa de tanta admiración. Tan solo me dedicaba a despachar un trabajo detrás de otro sin poner en ello un especial entusiasmo. A decir verdad, ya no recuerdo a nadie en concreto de todos a cuantos retraté. Sin embargo, aspiraba a convertirme en un pintor de verdad, y cuando cogía los pinceles y me enfrentaba al lienzo, no podía desentenderme del todo por mucho que se tratase de un tipo de pintura que no iba conmigo. Haber actuado así habría sido lo mismo que despreciar mi talento, menospreciar una profesión que admiraba. Siempre me había cuidado mucho de no pintar nada de lo que pudiera avergonzarme, sin que eso signifique que me sintiera orgulloso de todo cuanto hacía. Quizá pueda considerarse una especie de ética profesional, aunque en realidad no me quedaba más remedio que actuar así.
***
A la hora de pintar retratos, siempre trabajé como quise, de principio a fin. Para empezar, nunca usé al retratado como modelo. Recibía el encargo y lo primero que hacía era mantener una entrevista personal con el cliente. Le pedía una hora de su tiempo para entablar una conversación cara a cara. Solo hablábamos. Ni siquiera llevaba un cuaderno para bosquejar. Le preguntaba muchas cosas, por ejemplo, la fecha y el lugar de nacimiento, cómo era su familia, cómo había transcurrido su infancia; preguntaba sobre el colegio, sobre su profesión, su vida familiar y, por último, cómo había alcanzado el estatus del que disfrutaba en la actualidad. Hablábamos también de su vida cotidiana, de sus aficiones. La mayor parte de la gente hablaba de buena gana de sí misma. En muchos casos, con verdadero entusiasmo (a lo mejor no había tantas personas dispuestas a escuchar sus historias). Muchas veces las entrevistas programadas de una hora se alargaban dos o tres, y, al final, les pedía cinco o seis fotos que les gustasen, fotos normales de su vida diaria. A veces, no siempre, usaba una pequeña cámara para tomar fotos yo mismo de distintos ángulos de su cara. Nada más. Al terminar la entrevista, muchos de ellos ponían gesto de preocupación y me preguntaban:
–¿No hace falta posar?
Si iban a hacerse un retrato, asumían que no les quedaba más remedio que posar. Y se acordaban de esa escena, que habían visto tantas veces en el cine, en la que se veía al pintor (seguramente ya sin boina) concentrado delante del lienzo y con los pinceles en la mano, y al modelo posando detrás con gesto envarado y sin moverse.
–Y a usted, ¿le gustaría posar? –les preguntaba yo–. Hacer de modelo es muy duro para quien no tiene costumbre. Debe mantener una postura determinada durante mucho tiempo y al final la espalda acaba resintiéndose; pero si eso es lo que usted quiere, por mi parte no hay problema.
El noventa y nueve por ciento de los clientes preferían no hacerlo. La mayoría eran personas ocupadas o ya retiradas y, en general, preferían ahorrarse la penitencia.
–A mí me basta con conocerle en persona y hablar con usted –les decía para tranquilizarles–. Aunque pose como modelo, no va a haber ninguna diferencia en el resultado final de la obra. Y si no le satisface, empezaré de nuevo.
Dos semanas después de la entrevista, el retrato estaba terminado, si bien el secado completo de la pintura podía llevar algunos meses. Más que tener a la persona real frente a mí, lo que necesitaba eran sus recuerdos. De hecho, la presencia física del retratado podía convertirse en una molestia durante el proceso creativo. Necesitaba recordar al retratado de forma tridimensional, y entonces solo necesitaba trasladar mis recuerdos al lienzo. Poseo cierto talento para la memoria visual, que podría considerarse también como una habilidad especial, y eso ha terminado por convertirse en una herramienta eficaz como retratista.
Para mí era importante sentir cierta simpatía por los clientes, aunque fuera muy poca. Durante las entrevistas, me esforzaba en descubrir elementos que pudiesen despertar esa simpatía. Obviamente, había casos en los que no lo lograba. Se trataba de personas con las que si hubiera tenido que tratar durante toda mi vida, me hubiera echado para atrás. Pero, al final, como sólo me relacionaba con ellas durante una hora y en un sitio determinado, no me resultaba tan difícil descubrir una o dos cualidades agradables en cada cliente. Se tratase de quien se tratase, si me asomaba hasta el fondo, siempre descubría dentro de cada persona algo que brillaba con luz propia. Mi trabajo consistía en descubrirlo, y si la superficie estaba empañada (quizá la mayoría de las veces era así), la limpiaba con una tela. Y debía hacerlo de esa manera para que ese sentimiento acabara reflejado de algún modo en la obra.
***
Fue así, sin saber cuándo exactamente, como terminé por convertirme en un retratista. Empecé a darme a conocer en ese mundo tan limitado, tan especial. Cuando me casé, decidí poner punto final a mi contrato de exclusividad con la empresa de Yotsuya y, gracias a la mediación de una agencia especializada en el negocio de la pintura, empecé a tener ofertas para pintar retratos en unas condiciones más ventajosas. El encargado de la agencia era un hombre diez años mayor que yo, muy capaz y competente, y fue él quien me aconsejó establecerme por mi cuenta, valorar más mi trabajo. A partir de entonces, pinté muchos retratos (la mayoría de las personas pertenecían a círculos financieros y políticos, gente muy conocida de la que yo nunca había oído hablar) y empecé a tener unos buenos ingresos. Eso no significaba que me hubiera convertido de la noche a la mañana en un maestro del retrato. El mundo del retrato no tiene nada que ver con el de la pintura artística. Tampoco es como el de los fotógrafos. En muchos casos, un fotógrafo especializado en retratos termina por ganarse una reputación y se hace famoso, pero en el caso de un pintor de retratos no sucede nada parecido. Tampoco es habitual que sus obras circulen por el mundo. No aparecen en revistas especializadas de arte ni se exponen en galerías. Normalmente, se cuelgan en salas de reunión y con el tiempo terminan por acumular polvo en algún almacén. Incluso en el extraño caso de que alguien mire con atención uno de esos retratos (por puro aburrimiento quizá), no creo que llegue a interesarse nunca por el nombre del pintor.
A veces me sentía como una prostituta de lujo en el mundo de la pintura. Me servía de mi técnica y despachaba el trabajo con toda honestidad. Al hacerlo, daba satisfacción a mis clientes. Ese era mi talento. Era un profesional, pero eso no quería decir que actuase como una simple máquina. A mi manera, plasmaba mis sentimientos sobre el lienzo.
Los retratos tenían un precio elevado, pero los clientes lo aceptaban sin discutir. Eran personas a las que no les preocupaba el dinero y mi reputación corría de boca en boca, por lo que no dejaban de llegarme encargos. Tenía la agenda completa, pero dentro de mí ya no encontraba ni siquiera un ápice de motivación.
No me había convertido en retratista por decisión propia, porque yo quisiera. No soy ese tipo de persona. Tan solo me había dejado llevar por las circunstancias, y sin saber en qué momento sucedió, me di cuenta de que ya no pintaba para mí. Casarme y verme en la obligación de asumir una vida estable fue una de las razones, pero no la única. En realidad, ya antes de casarme había perdido las ganas de pintar para mí. Tal vez utilizaba la vida matrimonial como pretexto. Había alcanzado esa edad en la que ya no era joven y algo se perdía irremediablemente en mí, como si un fuego en mi pecho se extinguiera poco a poco, y me olvidara del calor que me había proporcionado.
Supongo que en algún momento tendría que haber reaccionado, haber tomado alguna medida, pero siempre lo dejaba para más adelante; y la que puso fin antes que yo fue mi mujer. Yo tenía treinta y seis años.
Traducción: Fernando Cordobés y Yoko Ogihara.