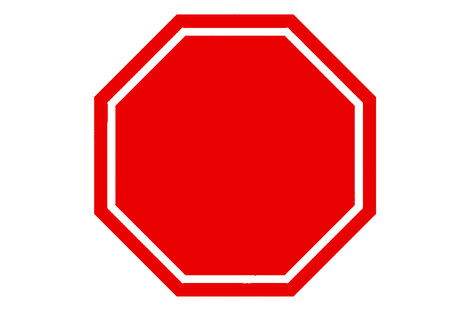El producto más cotizado del mercado es el futuro. Tanto, que casi todos lo venden: la iglesia, la política, la publicidad y los bancos con sus planes de inversión. En la vida privada no pensar en el futuro está mal visto, sobre todo por los suegros/as. El futuro es la zanahoria de los humanos, lo que nos hace seguir hacia adelante como si lo que buscáramos estuviera siempre en otro lado y no bajo los pies, entre las manos, ese día. Como dijo John Lennon: “La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes”. Planes de futuro, agrego yo.
Nuestros padres y abuelos creían que el futuro era algo a conquistar, y que las reglas de esas conquistas estaban escritas a fuego. Si cada día ponías un ladrillo, tendrías la casa. Si cada día subías un escalón, llegarías a la cima de la empresa. Y creían que el ahorro era la base de la fortuna, hasta que rodrigazos, corralitos y bicicletas financieras les enseñaron que no era así.
El futuro se había esfumado. Los bancos se quedaron con el dinero, las empresas quebraban. Luego supimos que las publicidades y la iglesia mentían y que los candidatos rara vez cumplían sus promesas. Y Dios, ya se sabe, siempre mirando para otro lado. Futuro pasó a ser una palabra que se usa al voleo y que se bastardea todo el tiempo. Y nosotros pasamos de ser los tipos que creíamos saber el camino, a los que un día les cambiaron los carteles señalizadores. O peor, supimos que por cada paso había que pagar peaje. Pero el mundo seguía adelante, aunque el futuro se volviera esquivo, por no decir injusto. Y por cada remedio descubierto, cien guerras, por cada forma de curar, cien de matar.
La experiencia de vivir esta época, la de la volatilidad extrema, nos enseña que todo es provisorio. Que todo dura un día. Así, toda promesa se vuelve falsa. Toda residencia es un lugar de paso, casi un hotel. Todo trabajo es el paso hacia otro trabajo o a su desaparición. Imposible no vivir con la sensación de que ocupamos un espacio de manera temporal. De que nuestro trabajo puede hacerse sin nosotros porque un día podemos ser reemplazados por máquinas, o simplemente extinguirse, el trabajo y nosotros. Ni promesas del estilo “el lunes empiezo la dieta” tienen sentido, porque el lunes podés estar sumergido en un marasmo económico, laboral, familiar.
Antes se elegía una casa para pasar el resto de la vida. Hoy surfeamos la incertidumbre. Ayer soñábamos con construir un gran país dentro de una gran patria colectiva, hoy pensamos a qué país irán a parar nuestros hijos. A los que vivían con el orgullo de ser ferroviario les desaparecieron los trenes y las vías. Los carpinteros fueron reemplazados por Ikea; los periodistas, por blogueros o alcahuetes; los comerciantes, por supermercados.
Existe otra opción: que hayamos llegado al fin y que debamos recomenzar. El eterno retorno, esa idea que plantea que el mundo arde cada tanto y vuelve al punto de partida. Quizá agotamos las balas y hay que barajar y dar de nuevo. EEUU vendría a ser una comprobación. Del negro esclavo a Obama presidente. Todo un camino de futuro más futuro más futuro, que deriva en… Trump, y la historia que comienza de nuevo.
Otra posibilidad es que hayamos malentendido el concepto de futuro. No era que cada paso nos llevaba a él sino al revés. Había que ver dónde estábamos parados y mirar hacia atrás para entender cómo habíamos llegado ahí. ¿Cómo llegué acá, a este mundo cada día más injusto y manejado por los peores hombres y mujeres?, sería la pregunta.
Es el mismo procedimiento que usó Borges para entender a los precursores de Kafka. No había que ver aquellos textos y mitos que podrían haberlo “inspirado”, sino leer a Kafka y ver hacia atrás a aquellos indicios que nos parecieron kafkianos sólo luego de que existió Kafka (que se quedó bien corto con sus visiones apocalípticas). “… cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro”, dice Borges.
Si yo tuviera razón, se acabó la época de hacer planes a largo plazo. Todo y siempre es hoy, con sus buenas y sus malas. Para decirlo fuerte y claro: ese futuro, si existe, nos exige que sobrevivamos al presente. Es el presente al que hay que confrontar. Más allá de eso, no hay nada. Y menos hay futuro. O dicho de otra forma: el futuro es el combate al presente. Porque todo puede cambiar hoy, sobre todo si estamos desatentos.
Tanta filosofía, tanto arte, tantas reivindicaciones sociales parecían la base sólida de un futuro mejor. Pero en el camino se cruzaron guerras, ambiciones, desastres naturales. Claro que volver hacia atrás es imposible. ¿Y rajar hacia adelante sin saber qué nos espera no lo es?
Vender futuro hoy es lo mismo que vender humo. De la misma forma que el capitalismo nos vendió la horrible idea del progreso infinito. ¿Qué significaba progresar siempre? ¿Para qué? ¿Para ir adónde? ¿Todo para escapar de la vida de nuestros padres, con el día largo, la siesta, la silla en las veredas, los ravioles de los domingos? Ya está demostrado que el progreso infinito engorda a los de siempre y a nosotros nos rompe el lomo, además de ser un engaña-pichanga.
Dar todas las batallas cada día es la única garantía. Y sé que garantía es una palabra imperfecta. Me refiero a las batallas personales, las colectivas, las nacionales e incluso las internacionales, aquellas que parecieran que no nos joden hasta que nos joden.
Esa idea del progreso infinito significó incluso romper a la familia como núcleo porque lo que importaba era que todos nos volviéramos mano de obra del capital de otros. No les bastó con destruir los proyectos colectivos, también tuvieron que intentar destruirnos como individuos. Abandonar la idea del futuro es “renunciar al proyecto intelectual de la ilustración” (dice Ray Brassier en un libro sobre Aceleracionismo), que es el proyecto que nos trajo hasta acá, con sus malas y sus muy malas. Saque cuentas, doña. La otra es seguir acelerando hacia adelante, hacia cualquier lado. Hasta chocar o morir, o hacia algo que aún desconocemos, pero que no pinta nada bien.