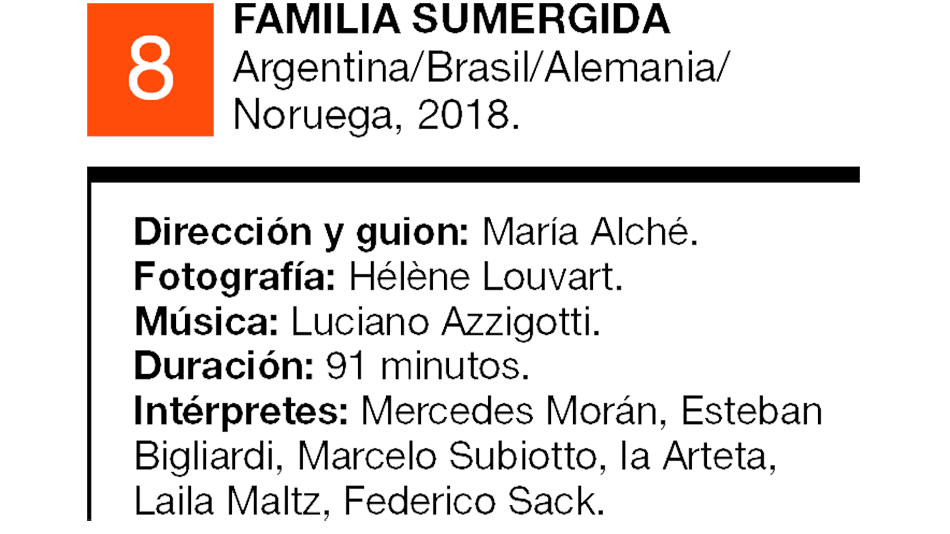“Te necesito en la vida”, le susurra Marcela a su marido cuando éste está por partir en viaje de negocios. Paradójicamente, será esa ausencia de compañía masculina, de apoyo quizás, la que permita a la larga a Marcela ser, según da a pensar la última escena, su propia compañía, su propio apoyo, tras haber atravesado la tristeza, el duelo, la desorientación, la aventura, la ensoñación, el enfrentamiento con lo desconocido y el regreso a casa, como en algún antiguo mito. En su ópera prima en el largometraje tras haber dirigido varios cortos premiados, María Alché (recordada protagonista de La niña santa, de Lucrecia Martel) encara un viaje interno de identidad femenina en el contexto de una familia vital, pero tan insuficiente como toda familia. Aunque hay una segunda familia en el relato, una de los ancestros que tal vez sea imaginaria o quizás estuvo oculta, sumergida en la memoria, y en ella Marcela hallará alguna clave para (re)leerse a sí misma.
Es una muerte, la de la hermana, la que pone en estado de fragilidad la vida de Marcela (Mercedes Morán). Hay que desarmar la casa y no hay quien la acompañe en esa tarea, y en los cajones aguardan las fotos, con su marea de recuerdos. La vida de Marcela se divide en dos: su casa y la de su hermana. Y en su casa se divide por lo menos en tres más, que son sus hijos, cada uno de ellos un universo propio del que Marcela procura seguir dando cuenta. Puede ser que repasando una lección con el menor se quiebre y se ponga a llorar. Y que él crea que llora por él: los adolescentes no pueden no ser egocéntricos. Marcela llora, se distrae, se queda dormida, acaba de perder a una hermana, y nadie le pregunta cómo está: los hijos también son, como los adolescentes, seres egocéntricos. Y Jorge (Marcelo Subiotto) no está.
El lavarropas no funciona y aparece un amigo de la hija mayor, unos veintipico de años menor que Marcela, llamado Nacho (Esteban Bigliardi). Éste sí se preocupa por ella. Y la reenvía a una despreocupación adolescente, bien lejos de la responsabilidad materna. El viaje de Marcela junto a Nacho terminará siendo tan largo que terminará bailando un valsecito peruano con un brasileño seductor en musculosa, en una casucha en refacción al borde del río. Y viendo fantasmas: los de unas tías, el de su madre, el de la loca de la familia, que recibía a un amante y que tal vez sea una pariente directa. Hay un mérito mayúsculo de Alché en el modo de representación y es la ausencia de dogma. En principio, la clave de representación es estrictamente realista. Realismo de departamentito chico, como de teatro argentino de los 50, con habitaciones ídem (la hija mayor se va de la casa, de hecho, porque no quiere seguir en la misma habitación que su hermano), con la cocina como centro neurálgico, todo el mundo apretándose y las cuestiones cruzándose. En un momento, Marcela, como prestidigitadora de la atención, habla con sus hijos de una fuente para tortas de la tía muerta, de que el novio acaba de dejar a la hija del medio, de que la mayor se quiere mudar y de lo grande que está... Y todo con una sonrisa de madre encantada.
Porque ese es otro dogma que Familia sumergida –presentada en el Festival de Locarno, ganadora de la sección Horizontes Latinos de San Sebastián– no predica: el de que la familia es un infierno. Ni tampoco que a los maridos todo les importa un pito, y que son abandónicos, y que no tienen en cuenta a sus mujeres. Es verdad que Jorge no está en casi toda la película, pero aparentemente tiene motivos válidos para su ausencia, ya que Marcela no se lo reprocha, y a su regreso lo recibe con todo cariño. Es verdad también que a su hijo de unos 15 o 16 años le trae de regalo un juego para chicos de 11... pero no se viene el mundo abajo por ello. Fuertemente impresa por el propio actor, la imagen que se desprende de Jorge es la de un padre bonachón y distraído, bancador y tal vez no muy exitoso económicamente.
Donde hay más gato encerrado, y de allí que Marcela empiece a toparse con esqueletos en el armario, es en su familia paterna, y es ahí donde Alché barre con el realismo y acoge un registro de lo imaginario o torcido por la memoria, que es en verdad una suerte de realismo rarificado. Un realismo velado. O que surge de entre los velos: véase el rol que desempeñan los cortinados en todas estas escenas y el modo en que comunican, en términos visuales y de sentido, con el plano inicial de la película y con el momento en que, sobre el final, Marcela une todos los pedacitos de su vida. Para ese rol, el de Marcela, se requería justamente una actriz capaz de unir todos los pedacitos. El duelo y la renacida curiosidad sexual, la introspección y la epifanía, el temor y la protección, el cuidado del otro y el descubrimiento de la risa, el estómago revuelto y el juego adolescente. En su año cinematográfico definitivo (recordar sus papeles en El amor menos pensado y El ángel), Mercedes Morán entrega, en un verdadero tour de force secreto, el que posiblemente sea “el” papel de su vida cinematográfica. El más complejo, el más diverso, el más lejano a su zona de confort.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)