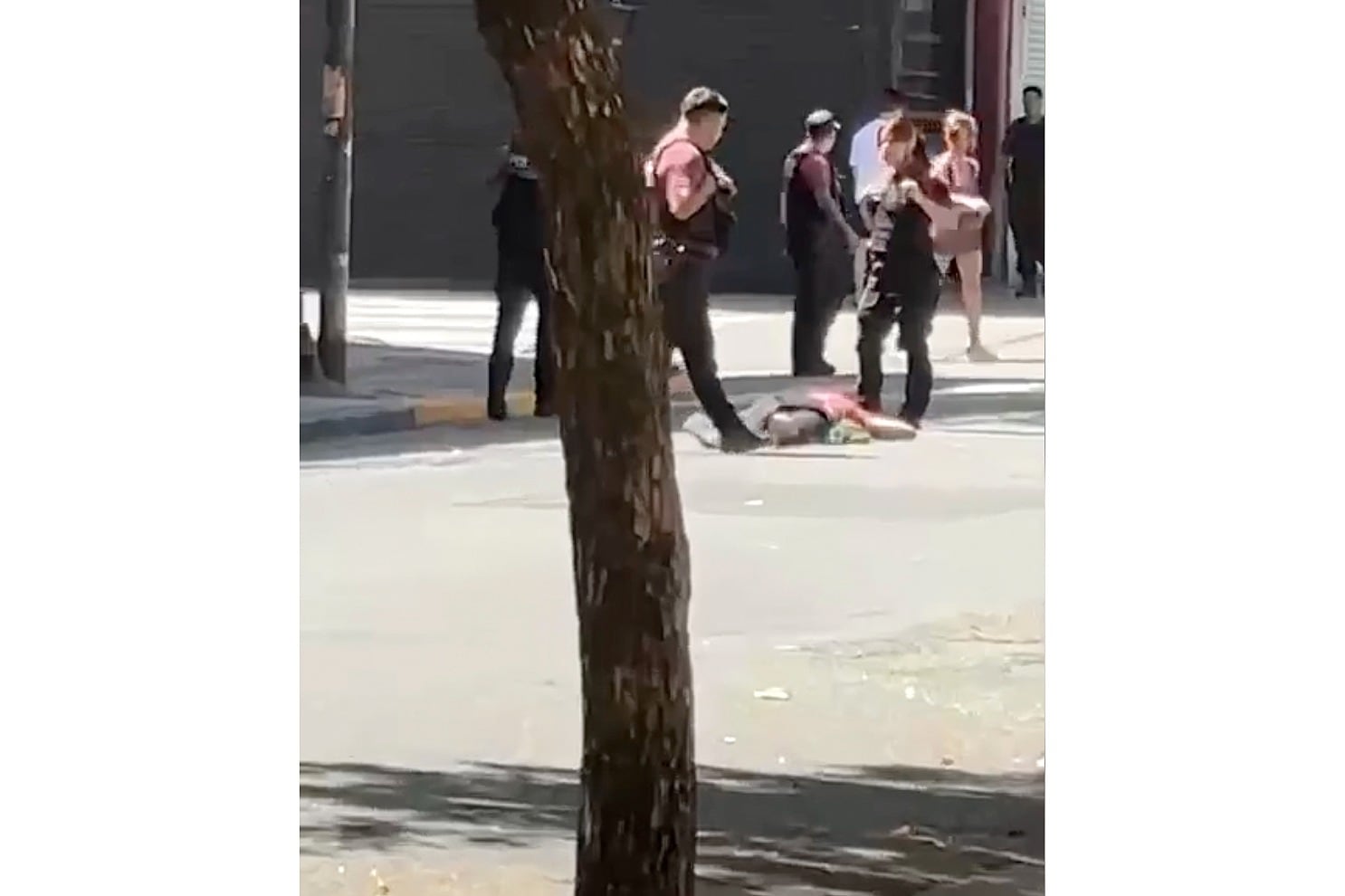Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, de Marc Foster
En busca de la inocencia perdida
El niño de la historia original es ahora un hombre abrumado por las responsabilidades del mundo adulto y a quien su viejo osito de peluche, el clásico Winnie Pooh, viene a rescatar.