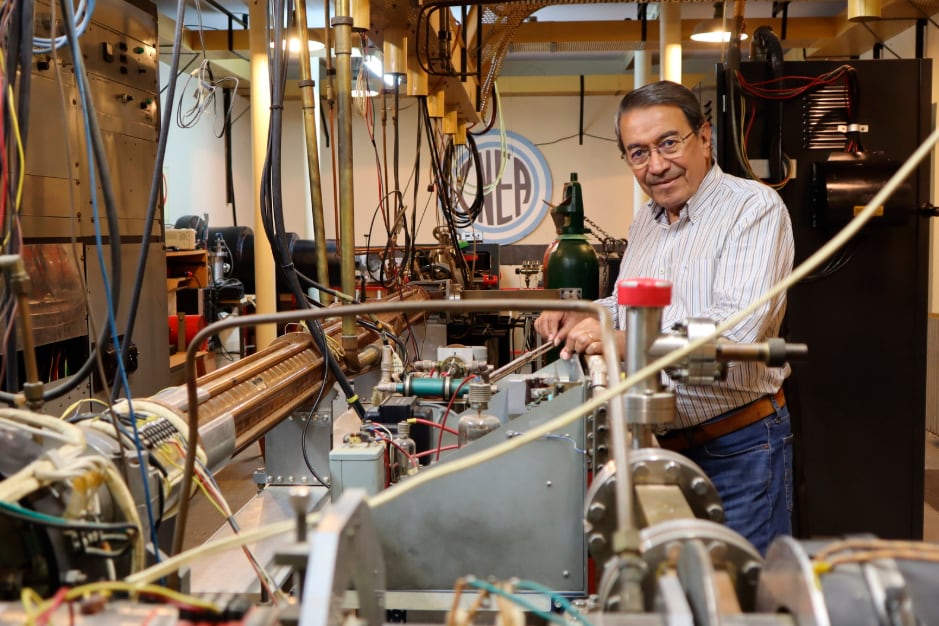Casa del Teatro se estrena en Malba.cine y se verá en la Lugones
Buscar también en la memoria
Oscar Brizuela, un actor de 80 años que vive en la Casa del Teatro junto a otros viejos colegas sin recursos, emprende la búsqueda de su hijo con la ayuda de un detective. Pero no es fácil, porque el hombre viene de sufrir un ACV que lo dejó en una nebulosa.