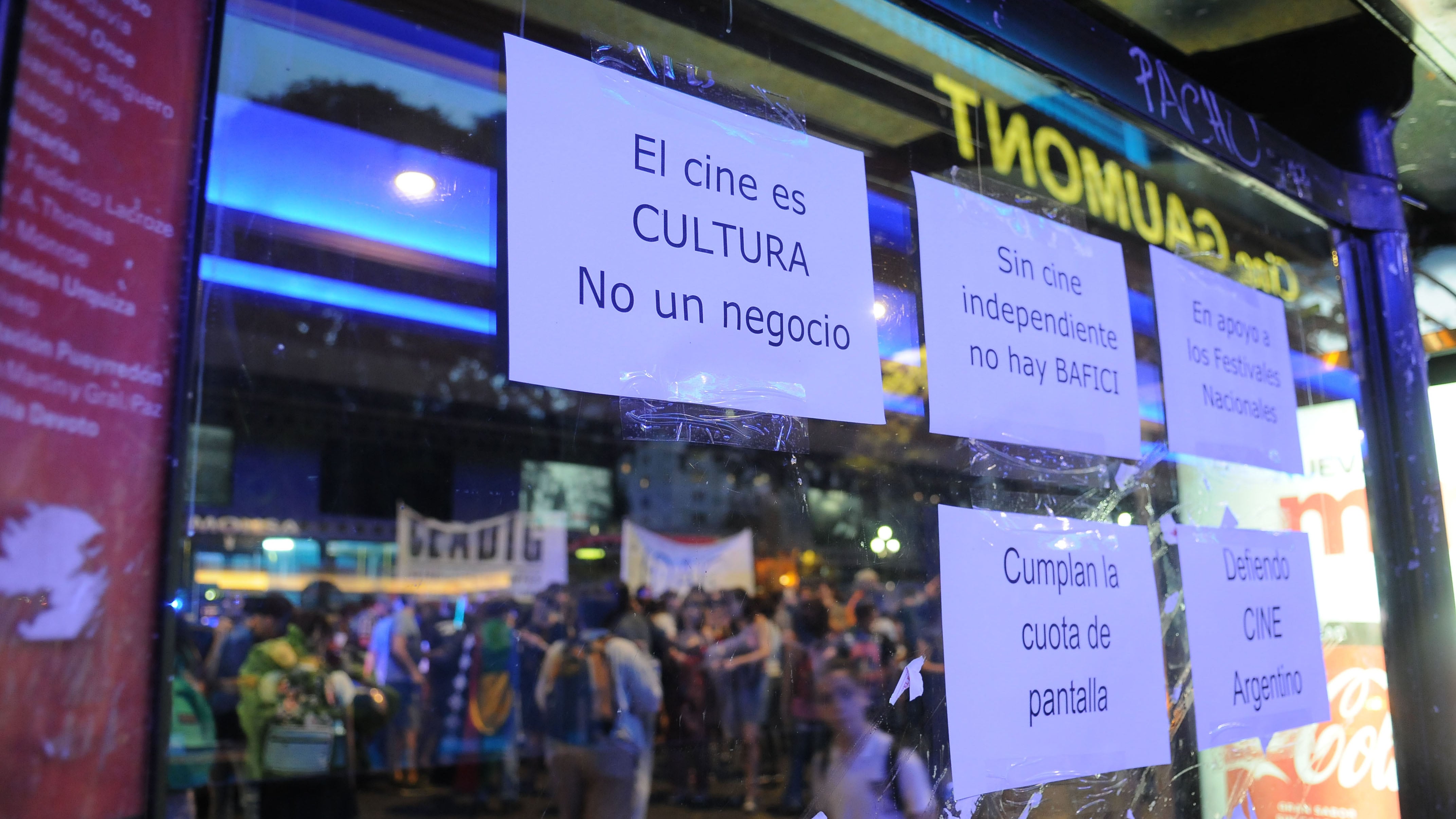Judas Priest y Alice in Chains protagonizaron el festival Solid Rock en Tecnópolis
Historia y vigencia de dos emblemas
Mientras que los de Seattle lograron buena recepción por la contundencia de sus canciones y su interpretación, los liderados por Rob Halford arrasaron con la potencia de un motor imparable y dieron un show compacto, sin fisuras, a la altura del mito.