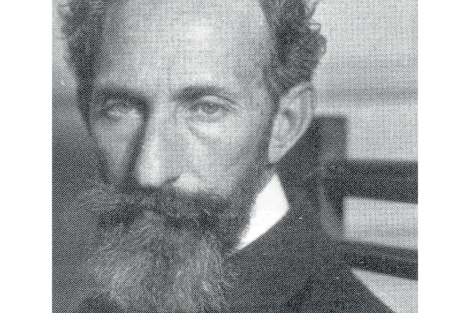Como habría dicho Macedonio (no sé si no lo dijo o escribió alguna vez, y de ahí me quedó), hasta para nacer, este hombre fue singular: un 31 de diciembre del año 1878, en Salto, Uruguay, hace ahora 140 años. Cual todo escritor de talla, Horacio Quiroga, heredero del Modernismo y de algunos regionalismos americanos, admirador confeso de Edgard Allan Poe (cuyos signos se habían advertido ya en el peruano Clemente Palma), de Guy de Maupassant, de Rudyard Kipling, es, no obstante, o quizás por ello mismo, original, auténtico, polifacético y, para nuestra joven literatura rioplatense, una pluma mayor. Por muchos motivos y en un alto grado, representa términos de continuidad y de ruptura, de asimilación e inventiva.
Para la época, en el ambiente, ciertos elementos científicos, rápidamente apresados y digeridos del Positivismo, se confunden con alusiones al espiritismo y al ocultismo, en una búsqueda muchas veces frenética de novedad y de impacto. Pero también hacen irrupción, por otro lado, un mundo natural y una geografía que tuercen la escritura hacia aspectos más realistas: los cuentos psicosociológicos de un guatemalteco, Rafael Arévalo Martínez, los relatos del mexicano Federico Gamboa, los del colombiano Efe Gómez, los del argentino Roberto J. Payró, los del paraguayo adoptivo Rafael Barret, hacen pensar, en más de un caso, en una voluntaria aplicación de las enseñanzas de un Émile Zola o de los narradores rusos del XIX. En estas variantes, lo que se llama el postmodernismo permite aplacar algunos excesos artificiosos y volver la mirada hacia lo americano, lo campesino o lo indio, lo regional. Son claras las preocupaciones por el entorno, que plasmarán, según los países y sus historias, en el indigenismo o en las diversas manifestaciones de una narrativa de la tierra, con marcado tono social.
En Quiroga, cuentos de un romanticismo anterior y algo trasnochado (“La muerte de Isolda”, “Silvina y Montt”), de la narrativa de la tierra (“Los pescadores de vigas” y, de acento más fuerte, “Los mensú”) o la específica fabulación de Cuentos de la selva para los niños, conviven con el cuento de terror puro (“El almohadón de plumas”), el de una ingenuidad macabra (“La gallina degollada”), la fantasía cinematográfica (“El espectro”), las pretensiones teórico ideológicas (“La patria”, “Juan Darién”), las de tono social, didáctico, moral, humanista. Pero el voluntario alejamiento de la ciudad y de sus círculos intelectuales, que hace Horacio Quiroga, afectado, se dice, por hondos problemas personales, y la asunción de una arrogante aunque dolorosa soledad en la selva misionera, le permiten la inmersión en la naturaleza y la creación de vigorosas narraciones del espacio elegido. Dejará de lado las vacilaciones, los intentos, los ensayos, y se sumergirá en el mundo singular que lo rodea para encontrar lo que en Los desterrados subtitula “el ambiente” y “los tipos”, ésos que impulsan su posteridad literaria.
Dicha presentación es un verdadero lema, al que Quiroga será permanentemente fiel. La gente que pase o se asiente en ese enclave tendrá características tan especiales que, por su sola presencia, merecerá los favores de la literatura, con lo que ella tiene para él de fijo, de permanente, de probatorio. Lugar y hombres constituirán así dos núcleos que actúan correlativamente y permiten apreciar los elementos narrativos que los encarnan: las descripciones y explicaciones (del ambiente, del clima, la fauna, la flora, las actividades), y los personajes, con sus particularidades, sus excentricidades, sus desesperaciones, sus manías, sus vicios.
Naturalmente, el elemento lingüístico es omnipresente y no dejan de subrayarse los extranjerismos de algunos (los del suegro polaco del protagonista en “La cámara oscura”, los del dueño del toro en “El alambre de púa”) o bien la difícil fusión de hablas originales con la nacional: “El muchacho era brasileño, y hablaba una lengua de frontera, mezcla de portugués-español-guaraní, fuertemente sabrosa” (“Un peón”). Todo ello, con una actualidad y una vivencia que hoy, todavía, sobrecogen. Porque las particularidades individuales de los “tipos” son portadoras, en numerosas ocasiones, de un drama colectivo. Gentes que, a pesar de su nivel cultural, se hallan amarradas sin más remedio al sitio y a esa vida; los trabajadores explotados en los obrajes o los peones corridos a tiros cuando van a reclamar su paga; las víctimas de la propia audacia, imprudencia, ignorancia, mala suerte, que caen destruidas por la naturaleza. Cuentos como “A la deriva”, “La miel silvestre”, “El desierto”, encuentran así un punto de inflexión donde por fin la muerte literaria da con su destinatario.
Pero la huida a la naturaleza no es en Quiroga puramente “ecológica”. Siente humanizarla a partir del trabajo, personal y conjunto. Él mismo abre picadas a machete limpio, desmonta, tala, fabrica canoas, levanta casas, y por eso también rescata, en aquellos días, los orígenes “del movimiento obrero, en una región que no conserva del pasado jesuítico sino dos dogmas: la esclavitud del trabajo, para el nativo, y la inviolabilidad del patrón”.
Es bueno recordar, finalmente, que tampoco la literatura escapa a las modificaciones impresas por el trabajo a una materia, ya que ella nunca asumió para Quiroga el etéreo carácter de “bellas letras”. Por el contrario, trató a la misma como a un oficio, un costoso y no siempre redituable oficio que, pese a sus cualidades transformadoras, a su generación de riqueza en campos no siempre visibles de lo humano, no le permitía vivir dignamente de ella. Son memorables sus esfuerzos por convertirse en escritor profesional, su paso por medios importantes de la época, su aprendizaje allí de la disciplina y de los límites de la página para escribir relatos cortos, intensos, sus confesiones posteriores en El hogar cuando, en un artículo titulado justamente “La profesión literaria”, señala que “si el escritor dotado de ciertas condiciones y de quien es presumible creer que ha nacido para escribir, por constituir el arte literario su notoria actividad nmental, debiera haberme ganado la vida exclusivamente con aquélla, habría muerto a los siete días de iniciarme en mi vocación con las entrañas roídas”.
Mario Goloboff: Escritor, docente universitario.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-01/mario-goloboff.png?itok=pAIRtjo4)