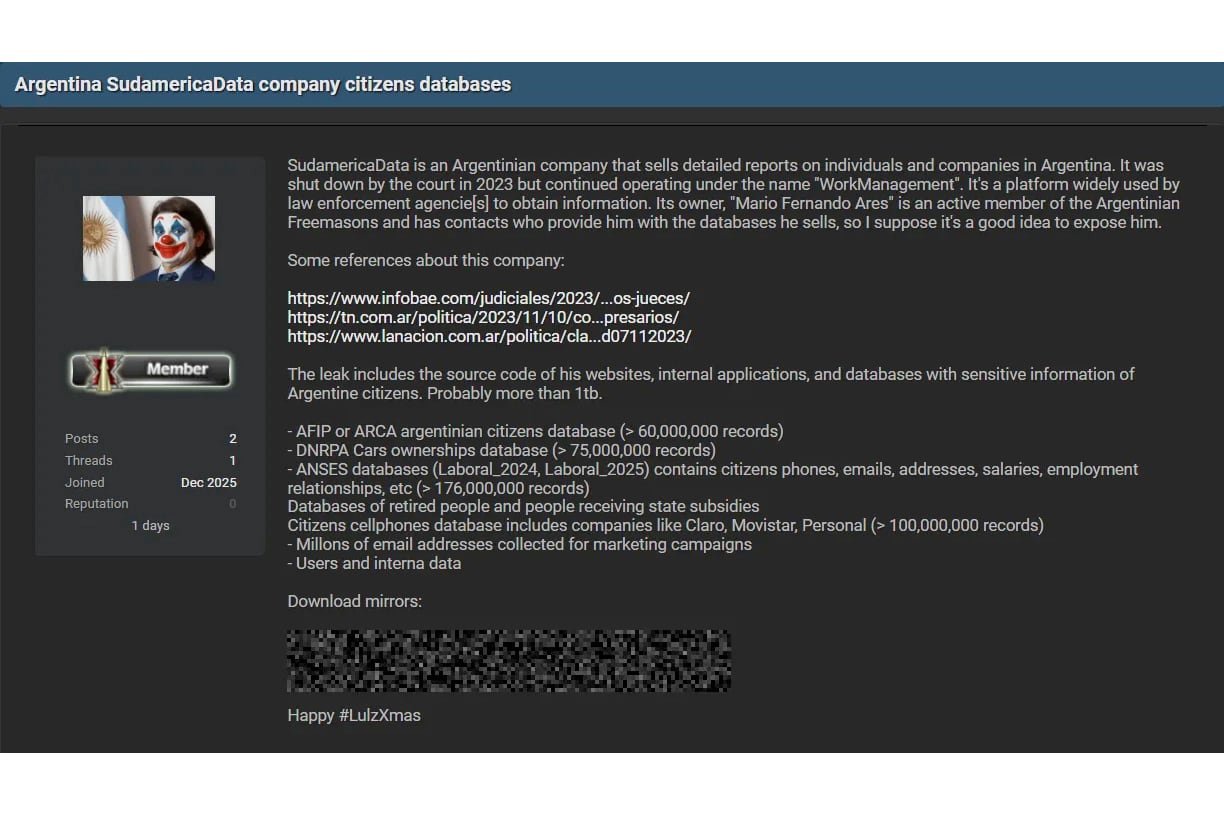Pedro Lemebel y 20 años de entrevistas 1994-2014 (Mansalva) en Lemebel oral
La loca voz
Era brillante en sus crónicas y en sus intervenciones, pero también hacía de la charla un arte: un titán del chisme, de la maledicencia, de la agudeza política. Esa lengua de Malinche renegada, de activista e insurrecta se extraña. Y algo de la presencia subversiva del escritor, performer y artista Pedro Lemebel, que murió en 2015, se recupera en Lemebel oral, 20 años de entrevistas 1994-2014 (Mansalva), especie de autorretrato a través de respuestas neobarrosas y documento de primera necesidad para conocer y revivir, como en una tabla ouija, a este santo del panteón popular sudamericano.