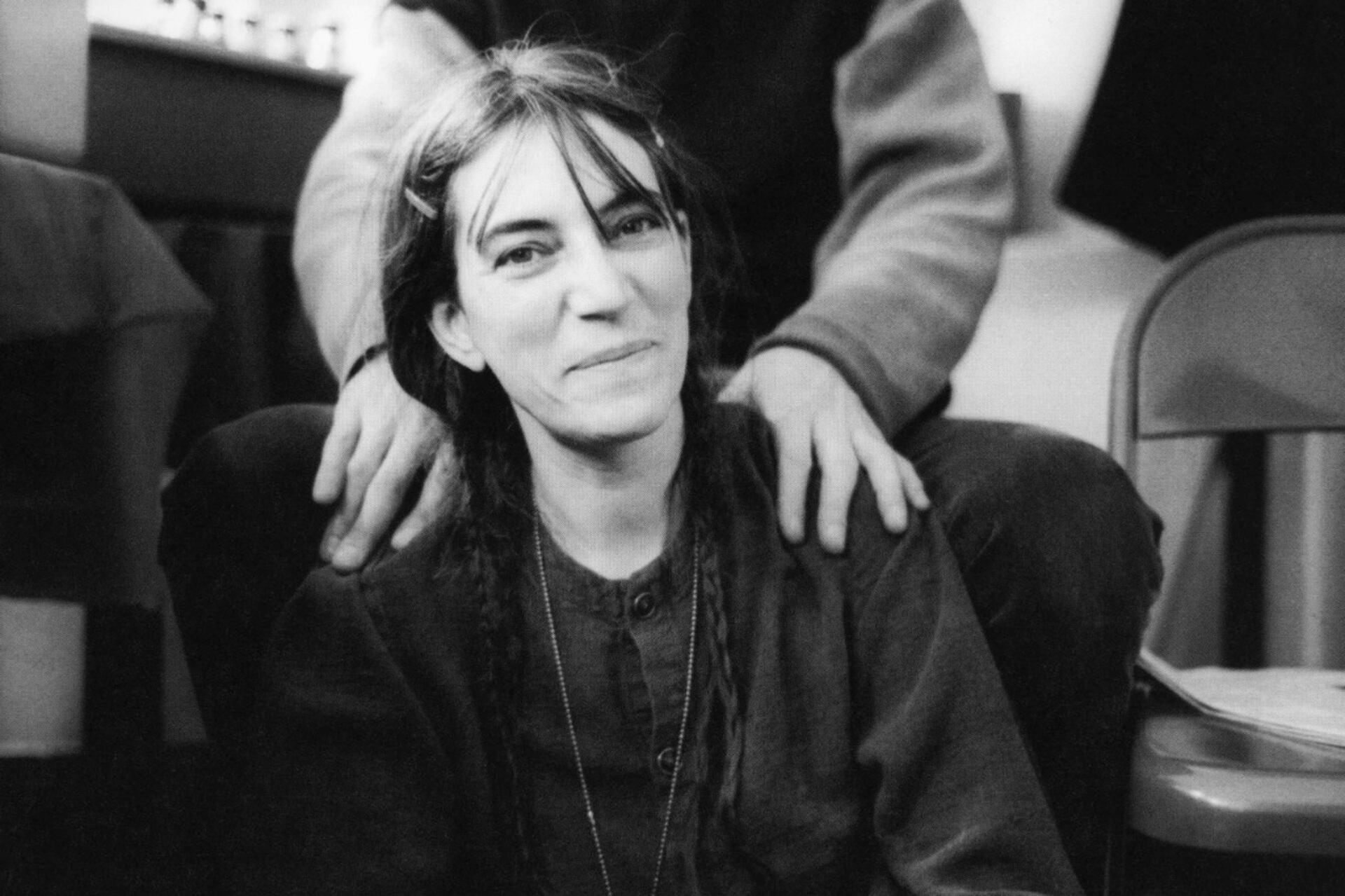CINE ONLINE La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Joel y Ethan Coen, estreno de la plataforma Netflix
En el western no hay lugar para los débiles
La nueva película de los Coen reúne seis cuentos crueles del Oeste, con un rango que va de la farsa a la melancolía.