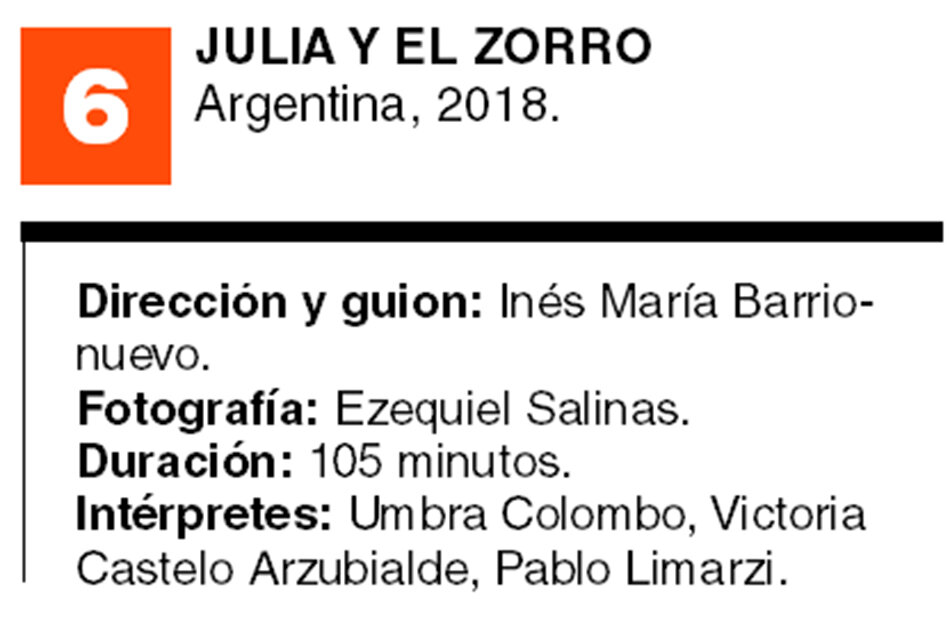En Atlántida (2014), primer largometraje de la realizadora cordobesa Inés María Barrionuevo, el hastío de un día de verano circunscribía a una de sus protagonistas, una adolescente con una pierna completamente enyesada, a los confines delimitados por las habitaciones y pasillos de su casa. En Julia y el zorro –que viene de presentarse en los festivales de San Sebastián y Mar del Plata–, otra vivienda, también del interior de la provincia de Córdoba, se transforma en el epicentro geográfico y, a su vez, el sismógrafo de las emociones de los personajes. A pesar de ello, se trata de dos películas muy diferentes, en tono y en forma. Julia, una actriz de teatro semi retirada, regresa a la casona de descanso familiar con vista a las sierras de Unquillo junto a su hija Emma, una chica de unos doce años; el lugar fue intrusado, la heladera robada, la chimenea interna del hogar intervenida con un dibujo y una frase, indescifrable para la niña. La casa debe ser vendida lo antes posible. A través de una serie de diálogos entre madre e hija, Barrionuevo da algunas pistas de las razones del abandono y el regreso: el gran ausente es el esposo de la primera y padre de la segunda, fallecido en circunstancias que se irán revelando con el correr de los 105 minutos de metraje.
Relato de duelo, invernal en todas sus acepciones, de posibles pero arduas conciliaciones y también de distancias que quizá nunca vuelvan a ser cercanas, Julia y el zorro juguetea con el concepto de fábula desde un primer momento, cuando una voz en off (¿la de ese padre muerto?) cuenta el cuento de un zorro que perdió la cola y la secuencia de títulos imita, en su tipografía y diseño, la portada de un libro. Pero la película no contiene elementos fantásticos o animales con características humanas; mucho menos una moraleja, aunque sí habrá un animal suelto que aparece durante las noches y que la historia disfraza de metáfora. Julia (la actriz Umbra Colombo, teñida de un platinado furioso) se deja estar y ni siquiera se preocupa demasiado por la alimentación de su hija o la suya, atravesada por una tristeza que se deduce profunda. Una breve secuencia nocturna, un intento fracasado de autosatisfacción sexual, la mirada perdida, permiten avizorar incluso la posibilidad del estancamiento depresivo. Emma, mientras tanto, recorre los campos circundantes, alquila un caballo, se hace amiga de un chico de la zona. Sale al mundo y lo investiga sin la guía del padre o la de la madre, ausente en presencia.
La llegada de Gaspar, un actor y director teatral amigo de Julia, comienza a mover ligeramente algunas de las piezas del tablero, poniendo en tensión los conceptos de maternidad, paternidad y familia. Pero nunca de manera demasiado explícita: una de las virtudes de la película de Barrionuevo es el corrimiento de la zona de confort de lo evidente, aunque por momentos la autoconsciente languidez del relato se contagia a la puesta y queda suspendida en el límite del mero formalismo. En otros, la extrañeza de unos muñecos móviles en un parque de atracciones o la decisión de desechar el último recuerdo directo de la tragedia (ambas instancias desligadas del peso de la palabra) posibilitan la poesía visual. Julia probará nuevos caminos ante el final de aquello que se creía eterno e inalterable y un final sin clausura anticipan la creación de un nuevo orden. La gran apuesta del film, de la cual sale airosa en gran medida, es la decisión de no utilizar la fotografía y los encuadres como simples vehículos utilitarios para el desarrollo del drama, potenciando el carácter misterioso –por momentos, fantasmagórico– que la ausencia provoca en los personajes.