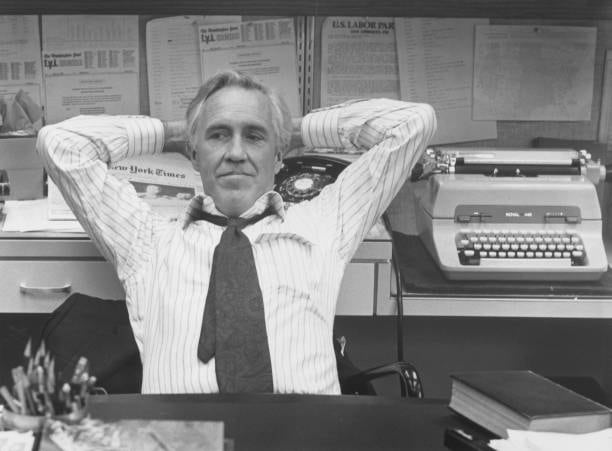La victoria de los depredadores
Bush padre, muerto el viernes, construyó la primera etapa de las relaciones carnales con Menem. Trump y Macri van por la remake. Aquí se cuenta la historia desde 1989 hasta hoy. Las comparaciones. América latina entonces y ahora. La OSS y la CIA. El llamativo plan bilateral de Macri.