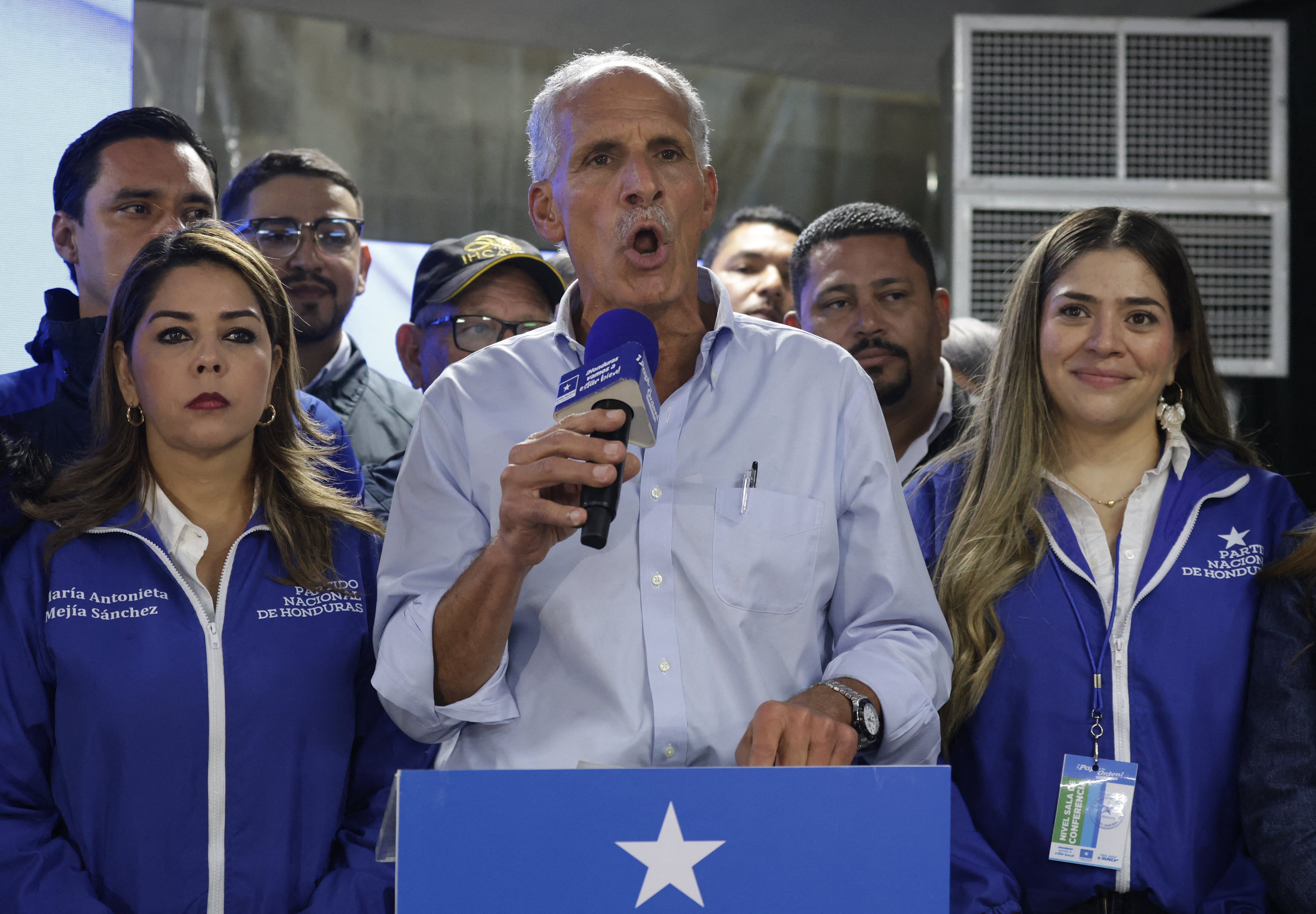El peruano Joseph Zárate y su libro de crónicas Guerras del interior
“El periodismo debe ser un contrapoder”
En sus textos, desnuda los horrores causados por el extractivismo en la selva de Perú. Con historias de vida, respaldadas por datos, el autor plantea este interrogante: “¿Qué rayos es el progreso y cuál es el costo que uno paga por eso?”.