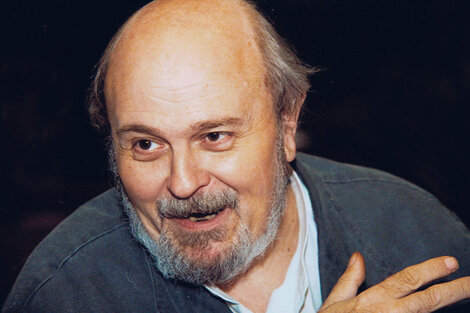Osvaldo Soriano estableció desde su primer libro un pacto con los lectores que lo convertiría en el autor argentino vivo más leído de su época. El desparpajo y dinamismo con que irrumpió en la literatura, en 1973, con Triste, solitario y final, es comparable a la fulminante aparición de Manuel Puig cinco años antes. Como Puig, Soriano eligió camuflarse en un género considerado menor (el policial negro convertido en comic por toques de grotesco, tal como el autor de La traición de Rita Hayworth había elegido el folletín radiofónico), ambos fueron maestros del diálogo, ambos lograron dotar de inigualable vida a sus personajes y construir, a través de sus novelas, un espejo que enfrentó a los argentinos con su identidad.
En una época mesiánica como la Argentina de principios de los 70, esa fábula hilarante que combinaba las películas mudas con el policial negro y terminaba conmoviendo como una confesión de madrugada, era una rara avis. Hoy parece uno de los momentos más lúcidos y saludables de aquella época crispada. Pero cuando todos pensaban que Soriano iba a seguir “agradando” con sus libros siguientes, él prefirió meterse con lo podrido: en 1975 tenía terminada la primera versión de No habrá más penas ni olvido. El envase seguía siendo el mismo que en su libro inicial: fluido, infecciosamente legible, con un ritmo poderoso. Pero la alegoría era feroz: la lucha mezquina y sin cuartel entre el peronismo de izquierda y de derecha. El libro se publicó recién cuatro años después, y en España, con Soriano exiliado, pero no había perdido ni una gota de su polémica potencia. Y le siguió poco después el libro que es el favorito secreto de varios: Cuarteles de invierno. Uno de los más aciagos karmas que enfrenta un escritor es el efecto post-primer éxito. Que Soriano haya sacado de la galera Cuarteles de invierno después de No habrá más penas ni olvido es un logro doble: por el libro en sí y por su capacidad para capear el ingrato síndrome.
Con aquellos dos libros en la calle, en los primeros meses de la democracia alfonsinista, Soriano volvió al país convertido en un pequeño boom. Desde el turco Asís ningún escritor argentino vendía tanto en base a complicidad con los lectores. Pero ahí donde Asís era el prototipo del porteño fanfarrón y cínico, Soriano planteaba una complicidad mucho más “blanca” con los lectores, el equivalente literario de un Buster Keaton combinado con Salgari. Pero en cuanto volvió a la Argentina le aparecieron los primeros enemigos en el ghetto literario: trivializaban su empecinamiento por contar historias. Lo rebajaban del rango de escritor al de contador de historias para el vulgo. Lo tildaban de anti-intelectual. Lo miraban con sospecha o con desdén: anteponían sus cifras de venta o lo que cobraba de anticipo al análisis profundo de sus alcances como escritor. Algo similar pasó con Puig en su momento (y fue uno de los motivos que lo llevaron a exiliarse).
Como le pasaba a Puig, Soriano fue el menor de su generación, lo que explica muchos gestos suyos, de los buenos y de los otros. Nunca le gustó (y también en eso se parecía a Puig) el lugar de padrecito frente a los jóvenes: reivindicaba el derecho a equivocarse, lo necesitaba. Como Puig y tantos otros escritores, Soriano era un autodidacta: manera elegante de definir el acto de completar su educación en público, es decir de pegarse como una lapa a toda persona que despertara su respeto o admiración, para aprender lo que pudiera de esa persona. Y, también como pasó con Puig, lo que mucha gente creía que era influencia del cine en los libros de Soriano venía, en realidad, de su fascinación con los narradores orales (“En la época de Panorama y La Opinión, cuando todos se peleaban para que les tocara ir a hacer una nota al extranjero, a mí me mandaban al interior, adonde no quería ir nadie, y hoy descubro notas mías de lugares donde podría jurar que nunca estuve. Pueblos perdidos, donde un noctámbulo como yo desembocaba sin remedio en el único lugar abierto, y la gente que se queda despierta a esa hora en esos pueblos tiene una manera notable de contar. He oído cuentos de aparecidos que, mientras me los hacían, pensaba: que este tipo siga hablando hasta que amanezca, por favor”).
Soriano pasó más de la mitad de su vida en redacciones. Siempre pensó que estar en esas redacciones había sido un lujo para él; son muchos los que hoy reconocen que él era un lujo para las redacciones. Defendió siempre el ejercicio de la imaginación y la buena prosa para escribir periodismo. Porque, como le gustaba decir –y aquí puede comparárselo a Walsh–, la imaginación y la fidelidad a la verdad no tenían por que ser términos opuestos.
Es curioso ver panorámicamente su obra, hoy: si se invierte la cronología de sus libros, el resultado adquiere una elocuencia inesperada, como mirar por un largavistas al revés y, al ver de lejos lo cercano, descubrir algo que era apenas discernible cuando lo teníamos frente a nuestras narices. Imaginemos su debut con una novela autobiográfica llamada La hora sin sombra. Y El ojo de la patria como paso siguiente: el ajuste de cuentas con la version Billiken de la historia argentina. Luego llega la hora de la aventura: Una sombra ya pronto serás (o la aventura de estar en el camino por las rutas argentinas) y A sus plantas rendido un león (la aventura pura en el lugar más exótico posible: África). Llega entonces la hora de someter el peronismo y los años 70 a la mirada de la comedia bufa y su sutil contraparte, la épica de los pequeños perdedores: las magistrales No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno. Para desembocar en esa lección crepuscular que es Triste, solitario y final.
Hay mucho de despedida en Triste solitario y final (y en más de un sentido era el fin de una época), así como puede verse a La hora sin sombra como la novela de iniciación donde un joven cuenta la historia de sus padres y, al mismo tiempo, su propia historia aprendiendo el oficio de escribir, contando historias.
Digo esto porque, con la muerte de Soriano, su obra quedó raramente redonda, como concluida naturalmente. Pero eso pasa si nos quedamos en La hora sin sombra. Entre novela y novela, Soriano publicaba siempre un libro de piezas periodísticas (el laboratorio que usaba para ir desentrañando sus ficciones). Tardaba cuatro años para cada novela así que el libro de crónicas salía entre medio, a los dos años. Pero esa última vez lo sacó más rápido: menos de un año después de La hora sin sombra, salió Piratas, fantasmas y dinosaurios. Se veía nítidamente ahí que estaba por mudar de piel otra vez, literariamente hablando. Le quedaban sólo meses antes de morirse. Pero no hay ahí nada de la adrenalina y la carrera contra el tiempo que tuvieron, por ejemplo, los últimos años de Bolaño y de Piglia: la hiperproducción combustionada por la vecindad de la muerte. Soriano ni sospechaba que se estaba muriendo; ese cambio de piel era sereno y sin impaciencia, y era una idea extraordinaria: usar al Míster Peregrino Fernández, un argentino que fue jugador y después se vuelve técnico de fútbol, primero en la Argentina de la década trágica, después en la Europa de la Segunda Guerra, y por fin en la Argentina peronista. Una lástima que no pudiera terminarlo, pero a la hora del juicio no hace diferencia: lo que sí llegó a terminar en vida es más que suficiente para que algún día le reconozcan a Soriano el lugar que ocupa en la literatura argentina.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/juan-forn.png?itok=dzxJvsDp)