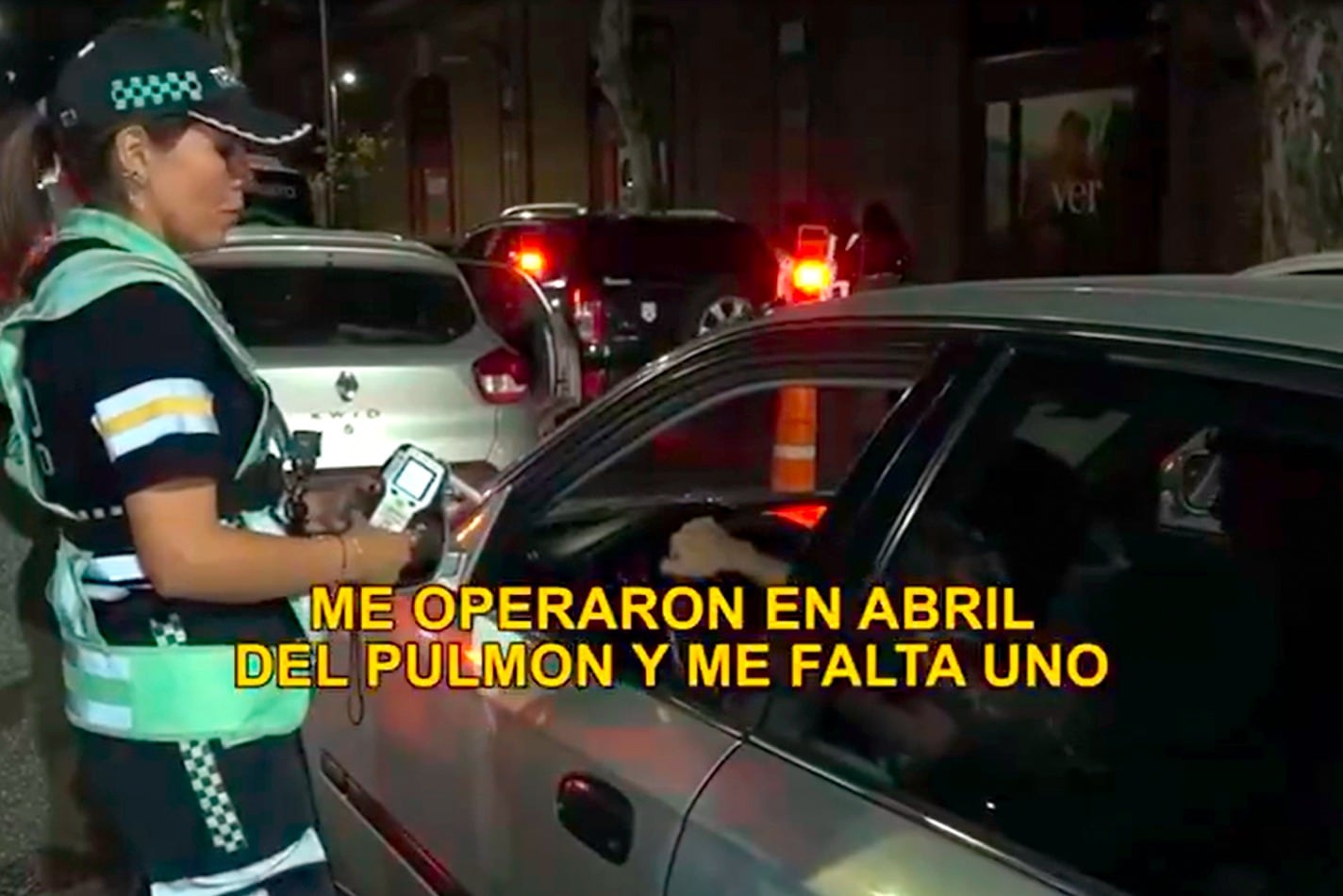Los colores no son inocentes
Una paleta contra la dictadura del celeste y rosa
GÉNEROS | Fascinantes, disruptivos, misteriosos, guerreros, los colores historizan luchas de diversidad, de feminismos y de todas las divergencias. Expresan con pasión derechos celebrados con banderas arco iris y cuerpos deconstruidos en escalas cromáticas que rechazan cualquier disciplinamiento. La avanzada normativista del celeste durante el debate por el aborto legal en la Argentina y el contraataque en la región, donde países como Perú enlazan otros pañuelos con banderas de un rosa que pretenden virginal, muestran su cara más oscura en el Brasil de Jair Bolsonaro. Sin matices ni degradés, le imponen al color la tarea de ordenar cuerpos y géneros. Contra la disciplina del celeste varón y el rosa nena, otras formas de activismo cromático se fugan del deber ser y les ponen historia y cuerpo a los pigmentos.