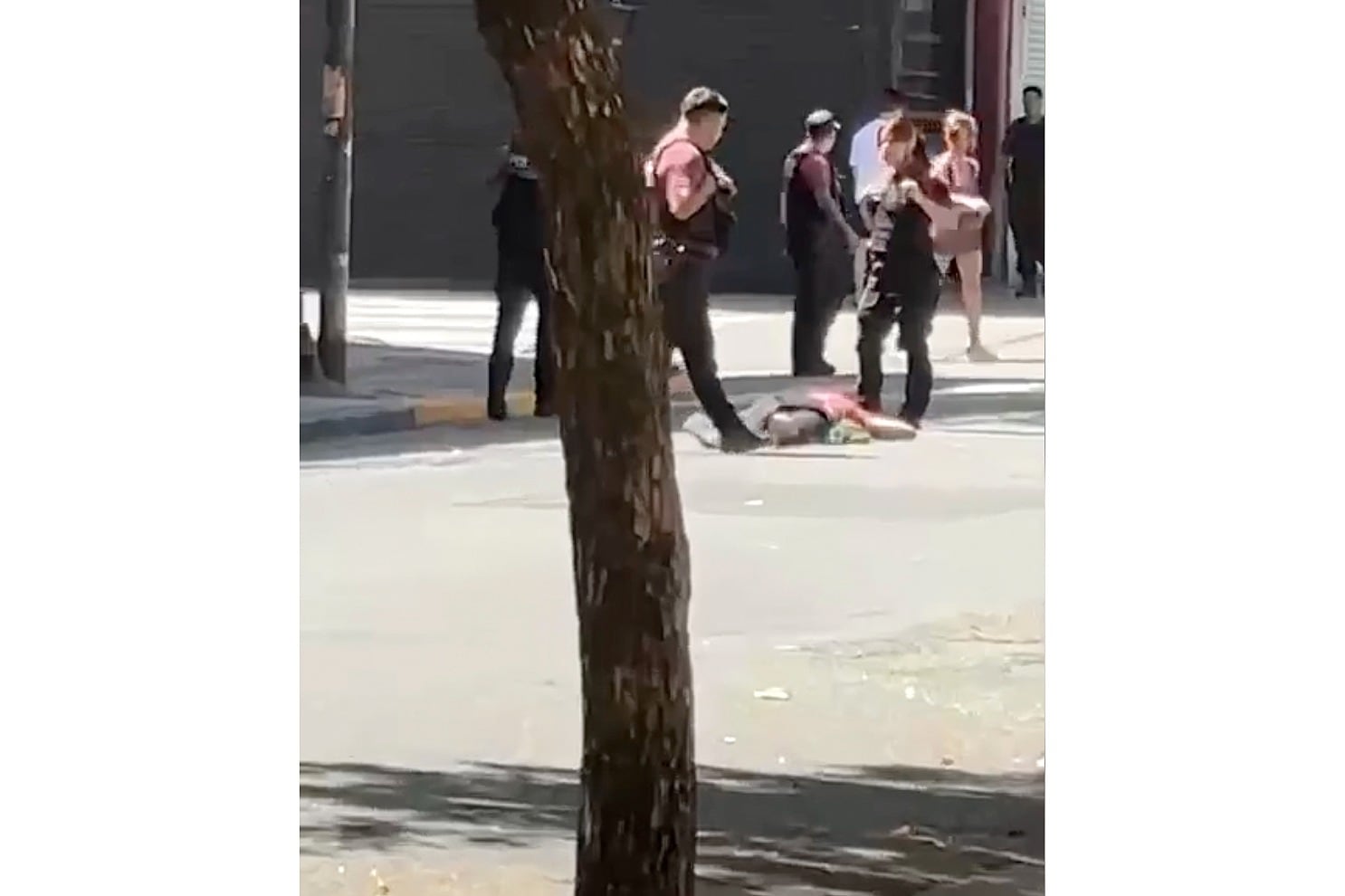Retratos por encargo
Puede afirmarse a esta altura que Haruki Murakami escribe para sus seguidores y que sus seguidores no quieren leer otra cosa que algo murakamiano. En este sentido, los dos Libros de La muerte del comendador compilan los tópicos más difundidos del escritor y regalan otra vez una variedad de efectos de lo sobrenatural sobre lo real. Y viceversa.