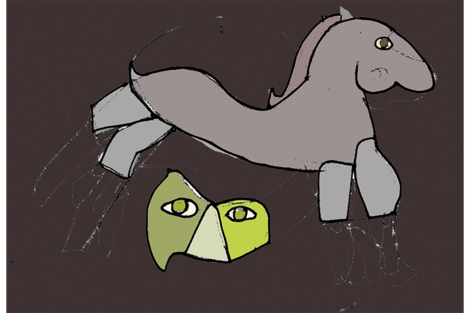I
A Lisandro
Siempre que vuelvo a Rosario le dedicamos un día entero a los recuerdos. Es casi una rutina, aunque a los dos nos cuesta admitirlo. Primero vamos y le dejamos unas flores a papá. Después a mamá. A la vuelta compramos comida, varias botellas de vino y alguna golosina para Clarita. Quizá si le preguntara a Leticia o a Mario, ellos preferirían salir, hablar de otras cosas, mostrarme la ciudad y sus cambios. Pero yo los termino obligando a la misma cena de siempre y a que Mario pida disculpas por sus bostezos y se vaya a acostar temprano, aburrido con nuestras historias. Entonces (no me gusta admitirlo, pero es así) me siento mejor. Me levanto y camino distendido por el comedor de una casa que alguna vez fue mía. Reviso libros viejos, me desparramo en el sillón con cuidado para no volcar la copa de vino y digo: ¿sabés de qué me acordé el otro día? Y lo digo siempre igual, como si fuera la contraseña que da comienzo a un juego. ¿Sabés de qué me acordé? Después hago una pausa que Leticia respeta aplicadamente. Lo que sigue puede ser cualquier cosa: las vacaciones en el mar, algunas de nuestras tantas mascotas, un viejo conocido.
Hoy, sonriendo, digo: de mi bicicleta roja.
Leticia me mira por sobre la mesa. Sé perfectamente qué está pensando. Piensa en la desesperada carrera de papá persiguiéndome, piensa en la panza de Silvana. Piensa en Luciano.
Vino ayer a visitar a Clarita, dice. No necesita aclarar que habla de él. Le pregunto cómo está. Me dice que bien y dice que yo debería llamarlo alguna vez. Aclara, como si hiciera falta, que Luciano me quiere mucho.
Yo también lo quiero, digo, y me quedo callado. No tengo ganas de hablar de él. Tengo ganas de que juguemos a recordar lo otro. El antes de Luciano. Esa tarde que papá llamó para intentar anticiparnos algo. Como si quisiera amortiguar el golpe.
Llamaba cada dos días, puntual, como si fuera una obligación, dice Leticia, asumiendo con seriedad su rol.
¿Y te acordás, le digo, que había gente en casa, creo que eran Liliana y las hijas, y que entonces mamá nos dejó que fuéramos a hablar a su dormitorio?
Sí, me contesta.
Se levanta y apaga una luz. El comedor queda iluminado por el tibio resplandor de una lámpara de pie. Vuelve a sentarse, pensativa.
Sí, repite, me acuerdo.
Ese día hablamos los dos al mismo tiempo, con el tubo del teléfono puesto hacia arriba, sentados en una cama que nos parecía gigantesca y que estaba cubierta, siempre, con el mismo acolchado pesado y bordó. Sobre el respaldo, en la pared, desde un cuadro descolorido, Jesús nos ofrecía un corazón resplandeciente. Abajo decía: “Yo soy el camino”. (Leticia suspira. No dice nada pero piensa, estoy seguro, que ese cuadro fue lo primero que sacó de la casa al mudarse.) Y ahí estábamos, frente a ese corazón inmenso, cuando papá nos dijo que volvía en una semana y que habría sorpresas. Esa frase provocó un extraño silencio. Leticia hamacaba sus diminutos piecitos en el aire. Yo miraba los ojos grandes y celestes de Jesús y trataba de adivinar cuál podía ser la sorpresa. Después, como ninguno de los tres decía nada, papá debe haber sentido la necesidad de agregar algo y, buscando un tono alegre y distendido, dijo: hay novedades, van a ver.
Leticia dice que fue distinto. Se acomoda el pelo detrás de la oreja, apoya los codos en la mesa y empieza diciendo que es cierto, ese día había gente en casa y hablamos en la pieza de mamá, pero asegura que esa llamada fue como cualquier otra, que papá no anunció nada, más bien actuó como si todo siguiera igual. Dice que si no hubiera sido así, ella lo recordaría.
A veces nos asustan un poco las distancias que existen entre su pasado y el mío. Otras, nos causan gracia y yo me levanto y vuelvo a llenar las copas hasta el borde mientras ella me dice que no tanto, mañana hay que trabajar, y brindamos por los vericuetos de la memoria y sus caprichos. Entonces deambulo un poco por el comedor, sabiendo que si quisiera podría terminar la conversación ahora mismo y que Leticia me lo agradecería. En cambio, la invito a hablar. La invito a describirme cómo estaba vestido papá cuando nos pasó a buscar unos días después.
Tenía una chomba celeste, dice Leticia. Un jean nuevo, alto y algo ajustado. Los zapatos eran negros; no usaba zapatillas en esa época, aclara.
Yo no recuerdo nada de eso, en absoluto. Sí recuerdo que salimos corriendo por el palier, ansiosos y alegres, como si fuera una competencia, y que entonces sentí algo así como un nudo en el estómago y tuve un mal presentimiento. Igual, seguí corriendo y me colgué del cuello de papá, que era fuerte y podía alzarnos a los dos a la vez. Leticia dice que mamá fue hasta la puerta de calle, que saludó a papá a la distancia, hizo alguna recomendación de rutina y volvió a entrar. Y dice que se la veía triste, que se notaba que ella también intuía algo.
Fue raro, agrega Leticia, y baja la voz para no despertar a Clarita, o a Mario que tiene que levantarse temprano. Fue muy raro verte así, serio y alerta, mirando todo con desconfianza, como si fueras un detective.
Una imagen me cruza por la cabeza: el tablero del auto de papá (una coupe Fuego azul metalizado). Nos fascinaba ese tablero. Parecía el de una nave espacial, lleno de botones de colores, teclas y lucecitas. Le pregunto a Leticia si recuerda la tarde que papá se bajó para hacer un trámite y nosotros jugamos a que piloteábamos un avión y tocamos todo lo que pudimos, sin imaginarnos que después, cuando él pusiera el motor en marcha, arrancarían, al mismo tiempo, el limpiaparabrisas, el guiño, las balizas y no sé cuántas cosas más.
Leticia no dice nada. Seguramente apenas si lo recuerda. A veces creo que sospecha que le invento estas historias para entretenerla, para que los pocos momentos que compartimos no sean tan aburridos. O para obligarla a quedarse despierta y estirar, lo más posible, nuestras noches juntos.
Después me dice que sí, que puede ser, pero no está segura. Toma un sorbo casi protocolar de vino y, como si ese gesto hubiera sido un telón que divide dos actos, carraspea un poco y dice que de lo que sí está segura... Se detiene, hace un breve silencio para asegurarse de que Clarita no se haya despertado (últimamente no duerme bien). De lo que estoy segura, continúa, es de que nunca te vi llorar como esa tarde. Y agrega, divertida: tampoco nunca lo vi a papá correr así.
Le pido a Leticia que no se apure. Que no cuente el final de la película. Falta para eso todavía. Primero hay que decir que era una tarde soleada, húmeda y sin viento, como son los veranos en Rosario. La calle estaba desierta y nosotros andábamos despacio, a paso de hombre. Leticia tiene razón, yo estaba atento. Esperaba algo pero no sabía bien qué. Recién cuando ya habíamos pasado el Monumento a la Bandera y las ruedas repiqueteaba en el adoquinado de Avenida Belgrano, después de un largo preámbulo y muchos titubeos, papá habló. Aunque quisiera, no podría repetir lo que dijo. Creo que no llegué a escucharlo; ni bien entendí de qué se trataba, me largué a llorar.
Era conmovedor verte, dice Leticia. Y triste, muy triste.
Recuerdo el silencio envolviéndonos, la respiración entrecortada de papá y la mano de Leticia que, desde atrás, me tocaba la cabeza con dulzura. Y recuerdo también (esto nunca se lo dije a Leticia) que esa superioridad, esa suerte de distancia, me dio más bronca todavía, más impotencia, y que por un rato la odié tanto como a papá y como a todo lo que estaba pasando.
El auto se detuvo. Espié y vi que estábamos debajo de la pequeña cascada artificial que todavía tenía el Munich. Papá me miraba sin saber qué hacer. Yo quería dejar de llorar, pero no podía. Tenía las manos empapadas de lágrimas y mocos. Me dio un pañuelo para que me secara y me preguntó por qué me ponía así, qué era lo que me parecía tan terrible. Me pasé el pañuelo por la cara como si fuera una toalla. Papá esperó unos segundos. Como yo no le contestaba, con el mejor tono paternal y sereno que pudo conseguir, me dijo que no había de qué preocuparse, que iba a seguir queriéndome igual, como siempre. El hecho de que fuera a formar otra familia no tenía que afectarme. Al contrario, dijo. ¿No tenés ganas de tener un hermanito?
¿En serio no te habías dado cuenta de nada?, me pregunta ahora Leticia mirándome a los ojos.
Desde afuera nos llega un silencio absoluto, prefecto. Lo pienso un instante y no me molesta reconocer que no, que la idea me parecía tan espantosa que me negaba hasta a imaginarla.
Para mí estaba tan claro, dice ella, tan claro.
¿Por qué?, le preguntó.
No sé, dice Leticia. Es algo que siempre supe que iba a pasar. Era algo que tenía que pasar.
Dudo que Leticia haya podido pensar con esa claridad a los seis años. Pero no importa. El juego es así. A veces los recuerdos se mezclan y cambian el orden de las cosas. Lo que ella no recuerda y yo sí (y que un poco me avergüenza y un poco me causa gracia), es que después, cuando logré calmarme, todavía con algún espasmo de llanto en el pecho y con el pañuelo hecho un bollo en el puño, junté coraje y le dije a papá (con ese tono dramático y afectado que sólo los chicos pueden usar con sinceridad) que esa mujer que yo no conocía representaba, sin haber hecho nada todavía, la peor de mis pesadillas. Y lo dije así. Dije: La peor de mis pesadillas, como si fuera el título de un libro o de un cuento. Es probable que papá haya sonreído aliviado y que Leticia se asombrara. No sé. Lo que sí sé, con seguridad, es que ninguno de los dos entendió realmente cuánto me dolía todo eso.
Leticia deja que su mirada resbale por la mesa, los platos, la botella y de ahí, como si fuera un trampolín, salte y se cuelgue de las molduras algo manchadas del techo. Piensa, imagino, en su hija que duerme en la habitación de al lado.
Puede ser, dice. Los chicos son raros.
Sí, digo. Son raros.
Después, papá arrancó el auto y paseamos un rato sin que nadie dijera nada. Vos te habías reclinado en el asiento y mirabas hacia los costados, como haciéndote la concentrada o la desentendida.
Estaba pensando, supongo.
Estacionamos frente a uno de esos puestos de golosinas que había en el parque. Nos bajamos y comimos pororó a la sombra de un árbol inmenso, apoyados en el capot de la Fuego. Todavía hacía calor, pero a la sombra se podía estar. Vimos algunos barcos cargando cereales con esas mangas altísimas que se usaban entonces. Escuchamos los gritos de los trabajadores del puerto y también ese ruido raro, chirriante, como de compuerta milenaria que se abría o cerraba y que nunca pudimos saber de dónde venía. Cuando terminamos, yo ya estaba más tranquilo.
Leticia dice que no fue así. Según ella nunca comimos pororó, no hubo barcos ni trabajadores en el puerto. Cuando dejaste de llorar, dice, papá arrancó el auto y fuimos derecho a su casa nueva.
En cambio, lo que sí recordamos exactamente igual, es lo que pasó después: Hay algo más, dijo papá con naturalidad, como restándole importancia a lo que iba a decir.
Lo miré. Los anteojos de sol le cubrían casi toda la cara pero en la boca se adivinaba una media sonrisa contenida. Suficiente indicio para mí: ahora vendría una buena noticia.
Y así fue.
Papá, finalmente, después de tantos ruegos, me había comprado una bicicleta.
Es para los dos, claro, dijo después. Pero yo sabía que no era cierto. Vos eras muy chica todavía y, además, yo había pedido la bicicleta.
Leticia asiente.
Eras insoportable cuando querías algo, dice. Insoportable, en serio.
De repente, la confusión era total. A la tristeza se le había sumado la ansiedad de tener mi regalo. Lo quería ya mismo, en ese instante. Durante el resto del camino no pude pensar en otra cosa.
Al llegar, papá tocó timbre en un ancho portón blanco que tenía una puerta en el medio. Volvió a mirarnos. Estaba nervioso. La puerta se abrió y se asomó una mujer más bien gorda, con unos ojos grandes, celestes y redondos. Sonreía, sincera, con toda la cara. Las mejillas infladas eran como dos globitos de agua. Pensé en el Jesús del cuadro y pensé, también, que no parecía una embarazada. Nadie se movió hasta que ella, mirando a papá de reojo como pidiendo permiso, dio un paso al frente. Él entonces pareció despertarse, se acercó y nos presentó como si fuéramos adultos. Silvana, dijo, ellos son Andrés y Leticia. Silvana se agachó y nos dio un beso a cada uno diciendo que éramos más lindos y más altos de lo que parecíamos en las fotos. Olía un poco a cigarrillo, pero sus manos eran suaves y su voz tierna y cariñosa. Leticia se dejó besar. Después levantó la cabeza y frunció las cejas. Había algo raro en su cara, una expresión que todavía no le había visto nunca. Papá y Silvana se saludaron con un beso rápido en la mejilla. Era evidente que no sabían bien cómo moverse ni qué hacer.
Leticia dijo algo que nadie escuchó.
¿Cómo decís mi amor?, le preguntó Silvana agachándose un poco.
Que cuántos años tenés, repetiste, ¿te acordás? Y cuando ella te dijo veintinueve, vos pusiste los brazos en jarras y le dijiste: ah, sos más joven que papá.
Leticia se ríe. Por un instante, a pesar de las arrugas y del cansancio, puedo ver otra vez a la nena de seis años que arrastra la lengua y le hace a Silvana un sinfín de preguntas personales: si tiene hijos, si está enamorada de papá, si trabaja, si le gusta cocinar...
¿Lo habías preparado durante el viaje?
No sé, en la voz de Leticia se desliza un dejo de vanidad, te juro que no tengo idea.
Mientras ellas hablaban, papá me hizo un gesto para que lo siguiera. Entramos a la casa. Cruzamos un garaje y un comedor amplio y luminoso. Llegamos al patio. Él entró y se quedó a un costado. No dijo nada. No hacía falta. Ahí, frente a nosotros, bajo el rayo del sol, apoyada contra una pared, estaba la bicicleta. Mi bicicleta. Me acerqué despacio, con cuidado, como si fuera un espejismo que pudiera desaparecer en cualquier momento. Era roja y tenía unas calcomanías blancas y verdes en el caño. Es curioso, no sé la marca, ni qué decían las calcomanías, pero sí recuerdo, como si fuese hoy, el fondo blanco y las letras en verde. ¿Puedo?, pregunté. Papá asintió. Me subí. Era pesada y alta. Al principio anduve lento, titubeando. Cuando me sentí seguro di varias vueltas al patio, en círculos. Después le pedí permiso a papá para salir a la calle. Sonrió y me dijo que sí, claro.
Afuera, ustedes seguían hablando. Vos, sacando pecho y panza; Silvana en cuclillas. No pude escuchar qué decían, pero estaban tan serias y concentradas que cuando me vieron fue como si se sorprendieran. Vos me sonreíste, radiante, mostrando el hueco que tenías entre los dientes y me dijiste, casi gritando: Luciano, ¿te gusta Luciano?
Leticia se ríe. Sí, dice, y vos no me contestaste.
No sabía qué decirte. Además, estaba un poco desilusionado, esperaba que dijeras algo de mi bicicleta nueva.
Yo, yo, yo, dice Leticia.
Volví a subirme a la bicicleta. Podría decir que ya tenía planeado hacer lo que hice, pero no es cierto. Simplemente cuando llegué a la esquina, sin pensarlo demasiado, doblé a toda velocidad y empecé a dar la vuelta manzana.
Leticia ahora me mira con ternura. Sabe lo que voy a decir porque ya lo hablamos otras veces. Como sabía desde el principio prácticamente todo lo que conversamos hoy. Pero no importa. Y no importa porque el juego es así. Son las reglas. Es la forma de entregarnos al pasado, de olvidarnos de este ahora de Clarita y Mario y platos por lavar y volver juntos a aquella tarde de verano en la que el sol cae en diagonal sobre las terrazas y se levanta, tímido, un aire fresco que anuncia una noche calma y yo aparezco en la esquina de la casa nueva de papá después de dar la primera vuelta manzana de mi vida. Él está apoyado en el tapial con Leticia sentada en sus hombros. Silvana, a su lado, en algo que quisiera ser un abrazo, pero que aún no lo es (lo será después de un tiempo, pero esa tarde todavía no se abrazan). Todos me ven y sonríen. No parecen preocupados ni enojados. Eso me sorprende. (Te juro, Leti, eso también me sorprendió.) Vos gritás y me saludás levantando la mano. Se te ve contenta. A todos se los ve contentos. Y yo pienso que no debería ser así, nada de eso debería ser así. Hay algo extraño en el aire, algo tan ambiguo, fastidioso y humillante que no lo puedo soportar. Entonces acelero. Siento con gusto el esfuerzo de las piernas, el zumbido en los oídos y el viento en la cara y en los brazos. Ustedes no se mueven, en mi recuerdo ustedes están ahí, como granaderos, estáticos, esperándome. Y ese ratito para mí es larguísimo, eterno, como si en lugar de media cuadra recorriera muchos kilómetros. Muchos. Después, a último momento, cuando ya estoy cerca, me doy cuenta de que no quiero frenar. Ni loco, pienso, y hago un esfuerzo máximo, absurdo y, casi parado sobre los pedales, paso de largo, rápido, rapidísimo, lo más rápido que puedo. Hasta que ustedes quedan atrás otra vez. Atrás... Muy atrás.
Leticia asiente, toma el último sorbo de vino y deja la copa sobre la mesa.
Tendrías que haber visto la cara de papá, dice, mirándome. Por suerte todavía era joven y pudo correrte, sino... ¿quién sabe hasta dónde llegabas?
Deja pasar unos segundos. Después achica los ojos y me pregunta en qué estaba pensando.
En nada, respondo. No quería dejar de pedalear, nada más.
Me escucho y siento la necesidad de corregir la frase.
No podía dejar de pedalear, digo, y esas palabras se disuelven en el silencio nuevo, dulce y apacible que empieza a envolvernos.
Se está bajando el telón. El juego llega a su fin. Ahora sólo falta que yo decida que la noche terminó, que hasta acá llegamos. Por hoy basta de pasados, de recuerdos y de nostalgias. Sé que debo hacerlo y voy a hacerlo. Pero no todavía. Antes quiero disfrutar de este momento en el que, poco a poco, volvemos al presente, como si remontáramos juntos, de un solo golpe de muñeca, todos los años que quedaron en el medio. Después sí voy a levantarme y a dejar unos pesos sobre el mantel. Voy a saludar a Leticia, le voy a dar un abrazo fuerte y largo, como si le agradeciera algo o le pidiera perdón, y voy a salir, solo, haciendo el menor ruido posible para no despertar a nadie, diciéndole que está bien, que no me acompañe, no hace falta.
Eso hacemos cada vez que vuelvo a Rosario.
Y eso vamos a hacer dentro de un rato, cuando el pasado, finalmente, vuelva a su lugar.