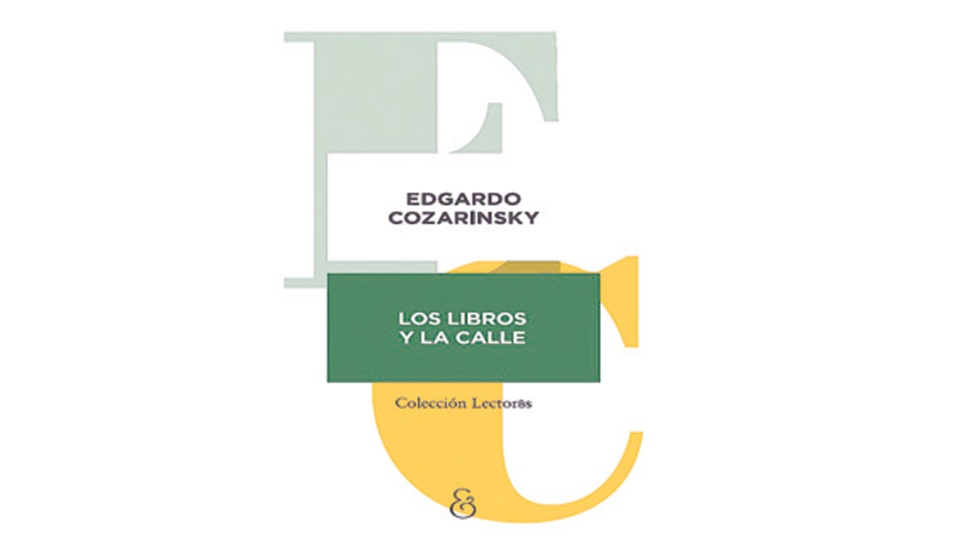Como otros niños, busqué en los diccionarios, yendo de una definición a otra, el conocimiento de lo callado. En los años de mi infancia se callaba todo lo relativo a la sexualidad.
En la biblioteca de la escuela pública donde hice los años de mi primaria sólo había diccionarios, tal vez rezagos de otras bibliotecas mejor surtidas, me resulta difícil pensarlos donados por exalumnos que hubiesen guardado alguna improbable gratitud por el tiempo pasado en esas aulas desvencijadas. Entre ellos destacaba el Diccionario de la Real Academia Española, sin duda una edición de los años inmediatos al triunfo de Franco. En sus páginas rígidamente censuradas traté de orientarme, más bien decepcionado por el poco estímulo que ofrecían las definiciones de vocablos como vagina, orgasmo, esperma.
Y, desde luego, puta. He olvidado la definición propuesta por la RAE en aquel volumen históricamente fechado. Recuerdo en cambio el refrán que ilustraba el vocablo: “Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija”. En la misma página, pocas líneas más abajo, encontré la palabra puto, y no he olvidado la misteriosa definición: “sujeto amoral del que abusan los libertinos”.
Años más tarde, cuando la cité ante Osvaldo Lamborghini, no en vano gran lector de Wilde, el autor de El fiord propuso una variante: “sujeto amoral que abusa de los libertinos”.
Una curiosidad morbosa, incipiente pero firme, me hacía esperar, fiel, la segunda edición de La Razón, periódico vespertino cuya primera entrega, la Quinta, llegaba a los quioscos a las seis de la tarde. La Sexta lo hacía a las nueve, estaba por lo tanto asociada a mi temprano culto de la noche, a sus misterios y promesas, al reino de lo prohibido.
(Esta proliferación de periodismo impreso corresponde no sólo a años muy anteriores a Internet. A principios de los años 50 del siglo pasado, la televisión aun estaba lejos de proveer información inmediata de la actualidad política o delictiva. Había nacido tímidamente, con un solo canal en blanco y negro, pocas horas diarias, lejos de la metástasis futura. En casa, el primer espectáculo visto en televisión fueron los multitudinarios funerales de Eva Perón. Lo recuerdo como un anticipo de algo que los años me iban a confirmar: el arraigo pulsional de la necrofilia argentina).
Lo que distinguía a la Sexta de la Quinta era el espacio generoso que dedicaba a las noticias policiales. Velado por un rígido código de eufemismos –“mujer de vida liviana” por libre sexualmente, “amoral” por homosexual, “incalificable atropello” por violación–, un amplio espectro de mala vida con atisbos de varias disidencias se desplegaba novelesco, peligroso y por lo tanto atractivo, ante el lector impaciente por dejar atrás la infancia.
Recuerdo que una noche leí en la sexta que la policía había incautado no sé cuantos “ravioles” de cocaína en una boite –palabra que exhuma todo un contexto de vida social caduca– de Olivos. Le pregunté a mi padre qué era la cocaína. Hoy me resulta admirable su inesperada ausencia de asombro, mucho menos de indignación, ante la mención de la droga por un hijo aun niño. La respuesta llegó sin énfasis alguno: “Es algo que toman los músicos de tango para poder tocar hasta tarde”.
Iban a pasar unos diez años antes de que el joven que había sido aquel niño conociera a Silvina Ocampo y cultivaran una amistad hecha de humor, de escarceos de seducción, de imprevistos. Uno de estos fue descubrir que Silvina lamentaba la extinción de la Sexta, cuyas crónicas policiales había esperado con impaciencia. Al releer hoy algunos de sus cuentos donde lo monstruoso irrumpe en lo cotidiano, y es narrado con tono impávido, no puedo evitar la sospecha de que ciertas tramas, ciertos episodios derivaron de aquellas crónicas. Silvina admiraba sobre todo el cultivo de la elipsis entre título y volanta. Doy un ejemplo, sin duda mal recordado. Título: “trifulca en un cumpleaños”. Volanta: “El cuñado se negó a descorchar la sidra. Un muerto, tres heridos”.
Insensible a las finezas de la prosa de Juan Ramón, no logré avanzar más allá de las primeras páginas de Platero y yo, lectura obligatoria en sexto grado de la primaria. Guardé un recuerdo de afectación en la sencillez, de edulcorada ternura.
Ya adulto, volví a abrir el libro, si no a leerlo, llevado por otro asno. A fines de los años 60 me deslumbró Au hazard Balthazar de Bresson. El destino durísimo del asno en el film, los momentos aislados de afecto que conoce, las peripecias elípticas que atraviesa aun en la crueldad, proyectaban una luz desfavorable sobre el libro evitado años antes, ya definitivamente asociado con la disciplina escolar.
No avancé mucho en esta segunda visita a Platero y yo, pero me dejó pensativo la dedicatoria, que había escapado a mi atención infantil: “A la memoria de Aguedilla, la pobre loca de la calle del Sol que me mandaba moras y claveles”. Prometía una ficción alternativa, cierto misterio escamoteado por los remilgues del libro que encabezaba.
Si Monteiro Lobato había desalojado de mis lecturas infantiles a Constancio C. Vigil, a Juan Ramón iba a desterrarlo Stevenson. En las clases de inglés me orientaron hacia una edición facilitada, no sé si en vocabulario o en sintaxis, o en ambos, de La isla del tesoro. Aun hoy, al volver a la novela, ya en todo el esplendor de la prosa original, revivo la exaltación, the thrill of discovery de aquella primera lectura. Iba a buscar más tarde otros libros del autor, no sólo el inevitable El extraño caso del Dr. Jekyill y Mr. Hyde. Siento una debilidad particular por New Arabian Nights (Las nuevas mil y una noches), por las absurdas aventuras del príncipe Florizel de Bohemia y su edecán, el coronel Geraldine. Creo que allí se confirmó mi percepción de la ciudad nocturna, no necesariamente Londres, como territorio donde puede ocurrir lo que durante el día es improbable, el peligro, la aventura temida y deseada.
Salto en el tiempo. Asocio a Stevenson con una querida librería de Londres. Me gustaría que haya sobrevivido a la guerra que Tatcher libró contra la cultura. Era la de Keith Fawkes en Hampstead, pilas de libros en aparente desorden y precario equilibrio del piso hasta el techo. Allí entré un día de verano a mitad de los años 70. Había ido a Londres con Anabel, y fue ella quien propuso la excursión a Hampstead: quería visitar Keenwood, la residencia que Robert Adam había reconstruido o remodelado para Lord Mansfield. Antes de pasearnos por el descampado vecino (no me resigno a traducir heath por “brezal”), habíamos visitado en Keenwood una exposición ejemplar de la excentricidad inglesa: una colección de hebillas de zapatos del siglo XVIII. Confieso que la recuerdo con un estupor más intenso que la admiración ante los Gainsborough y Rembrandt exhibidos en la mansión.
Antes de sumergirnos en el tube que nos devolvería al centro de Londres, caminamos por el pueblo y así fue como descubrimos la librería de Keith Fawkes. Allí compré unos diez volúmenes de Stevenson a una libra cada uno, edición de fines del siglo XIX, afortunadamente sin valor alguno para el bibliófilo. Aun hoy los tengo en París, y cuando decidí enviar la mayor parte de mis libros a Buenos Aires, gracias a la hospitalidad de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, decidí inmediatamente que permanecieran allí, esperándome en cada regreso.
Anabel murió en enero de 2017. Esa pérdida extinguió para mí las luces ya mortecinas de la que alguna vez llamaron Ciudad Luz. Sin embargo, cuando vuelvo a esos libros de Stevenson en mi refugio de París se anima el recuerdo de la visita a Hampstead y la risa de mi amiga. Pocos meses antes de su partida, en una larga sobremesa, evocábamos los relatos de New Arabian Nights. Yo prefería “El club de los suicidas”, ella “El diamante del rajá”.
Poder inapelable de las lecturas compartidas: nos devuelven seres queridos, nunca del todo perdidos.
Confieso que en mi juventud las librerías de viejo –no se las llamaba “de lance” como alguna vez oí en España, sólo gente muy mayor decía “de ocasión”– me inspiraban algo parecido al miedo.
Proponían una acumulación polvorienta de volúmenes maltratados y generalmente los atendían ancianos taciturnos. No sabría explicar qué peligro sentía acechar en sus profundidades sombrías. Acaso el de los muertos que alguna vez habrían leído las páginas allí naufragadas, libros desdeñados por herederos desaprensivos, acaso vengativos, tal vez rescatados de la basura. Eran una dolorosa lección de humildad, esos cementerios de la página impresa. Pasarían años antes de que los fantasmas de lectores difuntos se convirtieran para mí en motivo de curiosidad. Si en mis años jóvenes me irritaban los subrayados, la marginalia dejada por lectores pasados, con los años empecé a atesorarla, diálogo silencioso con desconocidos. Hoy, el lector más voraz que conozco, Rafael Ferro, marca sus libros a medida que avanza la lectura y con el paso del tiempo releer sus subrayados, tal vez en busca del lector que él mismo fue.
(Aclaro que aún no había cultivado esa identidad alternativa, la del detective aficionado, que tanto más tarde iba a poner en movimiento muchas de mis ficciones; Raymond Chandler y más tarde Ross Macdonald, fueron estímulo para relatos que nada tuvieron que ver con la novela policial. “El detective siempre termina por enterarse de algo sobre sí mismo”, iba a escribir en alguna novela y en el relato de uno de mis films. Creo que el vocabulario del psicoanálisis llama “novela familiar” a lo que iba a investigar el detective en que me convertí, ya lejos de la juventud, cuando depuse toda timidez y me lancé a publicar lo que realmente quería contar: desde “La novia de Odessa” hasta los textos de Huérfanos).
Y sin embargo me animé a dos de ellas, desaparecidas hace décadas. Una estaba en la calle Sarmiento, no recuerdo si entre Paraná y Montevideo o una cuadra más allá, antes de llegar a Rodríguez Peña. Era un zaguán, cuya entrada obstruía una mesa detrás de la cual, barba desprolija y mirada avizora, un hombre de edad incalculable parecía poco dispuesto a abandonar su puesto. Detrás de él la penumbra permitía entrever una profundidad cochambrosa, pilas interminables de libros y revistas, a menudo derrumbadas sobre el piso. El cancerbero preguntaba qué buscaba el eventual cliente y cuando este, joven y sincero, llegaba a decir que no buscaba nada en particular, que solo esperaba el inesperado hallazgo, la respuesta llegaba después de un largo silencio: “Mejor siga de largo”.
Descubrí la otra durante los meses en que mi servicio militar me llevó, después de la ardua vida de cuartel, a una comparativa liviandad en el quinto piso del Ministerio de Guerra. La librería estaba en ese tramo inicial de Leandro Alem, donde la avenida se curva en dirección a la Plaza de Mayo. Pasaba por allí todos los días, cuando alguna misión poco controlada me permitía eludir los horarios del Ministerio. Era amplia y tenía mesas que el visitante podía revisar sin ser interrogado. Fue, tal vez, mi primera librería de viejo. De ella guardo un ejemplar, en muy mal estado, de The Knifes of the Times de William Carlos Williams, primera edición de 1932. Cómo había llegado allí, quién lo había leído… en aquellos años jóvenes aún no me tentaba urdir hipótesis a partir de un objeto hallado. Tenía demasiada vida por delante como para interesarme en los que ya no estaban.
Episodio de mi servicio militar. Noche de guardia. El suboficial de turno me ve leyendo un volumen de la colección Austral, me lo pide, lo hojea, se detiene en una página. El libro es una antología de la poesía de Lugones y en la página que lo retiene hay versos de Los crepúsculos del jardín. Lee en voz alta: “A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras”. Repite el verso un par de veces y luego me mira a los ojos.
–Sabe, soldado, ahora entiendo esa letra de tango “ya da la tarde a la cancel su piel de ojeras...”
Yo no sospechaba, no podía sospechar que cuarenta años más tarde iba a saber de memoria no un poema de Lugones, sino la letra de Afiches de Homero Espósito. En aquellos años, el tango era parte de un mundo que percibía como ajeno, aún hostil: pelo aplastado con Glostora, cigarrillos negros marca Imparciales, trajes cruzados de la sastrería Vega, declarados por la publicidad “bien de hombre”. Y sin embargo, en el cine, no eran esos ejemplos de aplicada, sombría virilidad, los que al final se quedaban con Ingrid Bergman, sino Cary Grant o Gary Cooper. A través del estudio de la literatura buscaba poner la mayor distancia posible con ese mundo, el que entonces me parecía propio del tango.
Homero Espósito escribió Afiches en los años 50 del siglo pasado y Stamponi le puso música. Algunos años antes había escrito Maquillaje con música de Virgilio, su hermano menor, de catorce años en aquel momento. Aunque etiquetadas como tangos, esas composiciones no bailables, a menos que la música sea sometida a un arreglo enérgico, no conocieron el éxito hasta que las grabó, con sus tempi rubati inimitables, el “Polaco” Goyeneche a principios de los años 70 del siglo que las había ignorado en su primer momento. En los años 90 iban a conocer una inesperada vigencia. No sé si fue necesaria la aparición de nuevos cantantes o de un nuevo público, o de ambos, para aceptar, por ejemplo, que Maquillaje empiece sin música con la lectura de: “‘Porque ese cielo azul que todos vemos/ ni es cielo ni es azul/ ¡Lástima grande/ que no sea verdad tanta belleza!/’. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613”.
“El tango te espera”. La frase tradicional atribuida a Troilo y que tengo gracias a Horacio Salas, alude a la edad en que la experiencia individual, sobre todo masculina, se reconoce en esas letras despreciadas en la juventud por pesimistas, objeto de burla por su dramatismo demasiado franco. No sé si los jóvenes de hoy alcanzarán esa revelación. En mi caso, pasé la adolescencia atento al hit parade norteamericano, ya cerca de los cincuenta sentí que me hablaban cuando escuché a Goyeneche cantar Quién hubiera dicho. En la letra de Amadori no sólo me vi retratado, también percibí un eco lejano de Proust. ¿O fue el eco proustiano lo que le permitió reconocerse al lector contumaz?
Una amiga, psicoanalista ella, diagnosticó inmediatamente como histeria masculina el hecho de empezar a querer a una mujer en el momento en que abandona al hombre. No discuto la etiqueta pero prefiero invitar al lector a escuchar un eco de Un amor de Swann detrás de la entonación porteña:
“¡Qué cosas hermano, / que tiene la vida!/ yo no la quería/ cuando la encontré/ hasta que una noche/ me dijo, resuelta: / Ya estoy muy cansada de todo…Y se fue. / ¡Qué cosas, hermano, / que tiene la vida!/ Desde ese momento/ la empecé a querer”.