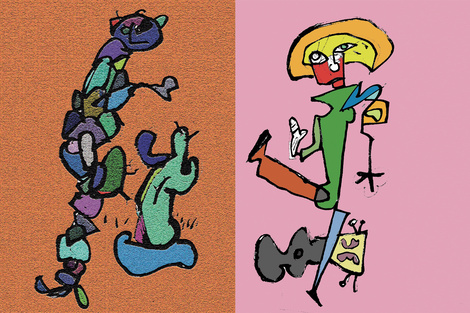No me gusta pensar en términos de lo que se llama las obsesiones de un artista. O de un escritor. Menos cuando un escritor las reconoce y anuncia como propias y virtuosas. Sin embargo, hay ciertos motivos –para no decir temas, que sería falso– que son como aves de estación, es decir, se van y vuelven, mediando el olvido, una y otra vez, con extraña regularidad. En ese caso y como admite el narrador de este cuento, el tema de los hermanos es un tema que siempre se me presenta insólito y renueva mi atención. El primer cuento de mi primer libro de cuentos, se llama “Los hermanos”, y “Negocios de dos cabezas” lo escribo, diez años después, como para retomar la conversación.
Pero de un tema sólo puede importar la forma. Y en ese sentido, esta forma breve en prosa, le debe más al relato que al cuento, y un poco, por qué no, a la autobiografía; es decir formas más abiertas y vitales, permeables a la digresión, la interrupción, el extravío, el capricho.
También al descarte; he pensado –y desechado– a los hermanos Gallagher, a Lavinia y Emily Dickinson, a Osvaldo y Leónidas Lamborghini, a Joaquín y Lucía Galán, y así. “Negocios de dos cabezas” podría entrar a un libro de relatos autobiográficos inédito que se llama Cassette vírgen, pero es muy probable que quede afuera. De manera que también esa lógica, la lógica del descarte, preside este relato. También el descarte es una ley de hierro, una vocación entre hermanos, porque cada hermano hace o debe hacer algo con lo que su hermano descarta. Si hasta el número diez, mientras iba pasando ingleses a toda velocidad, tuvo un momento para recordar las palabras de su hermano Hugo y, siguiendo su consejo, en vez de definir directamente como lo había hecho en otro amistoso contra Inglaterra, esta vez primero eludió al arquero y después la empujó a la eternidad.